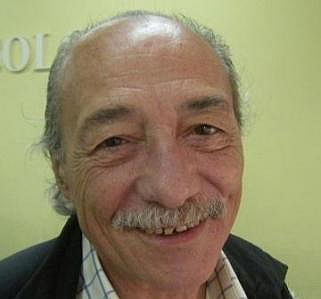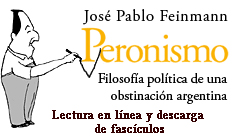José Amorín
NOTAS EN ESTA SECCION
Reportaje
a José Amorín, por Verónica Gago |
Plan de la obra |
Capítulo 1-
Nosotros |
Capítulo 2 - Los
compañeros del "Grupo Sabino"
Capítulo 3 - Cosas increíbles que pasan en Montreal
| Capítulo 48 - Una breve historia del Peronismo
Combativo
NOTAS RELACIONADAS
José Amorín: "Una guerrilla no puede sobrevivir sin el apoyo irrestricto del
pueblo" (entrevista 2008) |
Videos Historia del Peronismo
| Héctor J. Cámpora
La Tendencia
Revolucionaria del peronismo |
"Cuando estás metido en esta
historia te toca apretar el gatillo para salvar tu vida"
Marisa Sadi: Montoneros. La resistencia después del final
LECTURAS RECOMENDADAS
Descargar el libro completo en formato doc
|
Descargar libro
completo en formato pdf
Montoneros, los grupos originarios, Ignacio Vélez
Carreras | La "Traición" de
Roberto Quieto: Treinta años de silencio, Lila Pastoriza

 “El
problema de Firmenich fue su falta de capacidad política” “El
problema de Firmenich fue su falta de capacidad política”
Médico sanitarista y docente
universitario. Autor de Testimonios y parodias (cuentos, Instituto Nacional de
Bellas Artes, México, 1981); Sueño de Invierno (estrenada 1981 y 1982 en el
teatro Félix Azuela, Tlatelolco, D. F., México); "Ay, gatito" (cuento, 1981);
"Tiroteo en Castelar" (cuento, 1982)¸ "¿Qué fue de aquellos héroes que escaparon
para no morir?" (novela, el CID editor, Buenos Aires, 1984); "Che bandoneón
Pichuco", (guión, obra musical estrenada en el Complejo Cultural San Martín de
la MCBA, Buenos Aires, 1989); "La ventana sin tiempo" (novela, 1998-2003) y "La
noche del alunizaje", primer premio del concurso literario "Eduardo Wilde"
auspiciado por la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y AMM (Buenos Aires,
2003). Colaborador "El Porteño".
Reportaje por Verónica Gago
Jose Amorin, ex dirigente montonero.
Ex miembro de uno de los grupos fundadores de Montoneros, el que dirigía el
mítico Sabino Navarro, el médico sanitarista y escritor José Amorín decidió
recordar, ordenar y relatar la historia de su militancia en un libro. "La buena
historia", según su propia definición.
Montoneros: la buena historia es un
collage. Al no tratarse de una investigación periodística ni acádémica, se
permite la mezcla de voces, registros y materiales que dan cuerpo a un libro de
trazo testimonial, casi íntimo por momentos. Es en la derrota política que se
guarece ese tono personal: la "buena historia" es la que escriben los vencidos,
se cita metodológicamente en la primera página. Y es el lugar, sin disimulos,
del sobreviviente que José Amorín, fundador de Montoneros y perteneciente al
grupo de Sabino Navarro, construye para rememorar su militancia, sus amigos y
compañeros, las muertes, las miserias propias y ajenas, los balances de
entonces, las reflexiones de ahora.
Amorín compone un relato de más de
trescientas páginas -editado por Catálogos-, en el que reúne escenas de
operativos relatadas casi como ficciones, intercambios de mails con conocidos
sobre las lagunas de su propio recuerdo, cuentos de otros para describir
situaciones que parecen inverosímiles (como los "autoatentados" de Montoneros),
y comentarios que recibió cuando hizo circular un primer borrador del libro.
Todo queda enhebrado por su propia voz, que va y viene por el oeste bonaerense
(donde dirigía la columna montonera denominada del "far west"), y recorre las
discusiones entre militantes y organizaciones políticas y militares. A la vez,
Amorín repasa las lecturas coyunturales de los acontecimientos que se aceleran a
fines de los sesenta y principios de los setenta, y revive sus miedos: la
sospecha -ante sí mismo y los otros- de "volverse cagón" es una angustia que
recorre el libro casi como marca de época. De este modo, Montoneros: la buena
historia nunca elige un análisis que tome distancia de lo vivido para valorar
los acontecimientos desde algún otro lugar. Más bien se sumerge en una escritura
a la que el autor parece sentirse obligado. Como una deuda contraída con un
"nosotros" que es, sin dudas, su grupo más cercano de militancia y del cual es
hoy el único sobreviviente. Así es que, al extremo, muchas páginas se inundan de
la jerga de la época, que hacen literal algo que anota Amorín: "Escribir es
revivir".
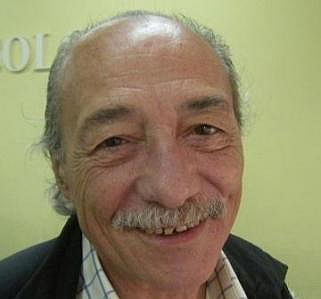  El
Lejano Oeste está de luto El
Lejano Oeste está de lutoPor Ernesto
Jauretche
[El 7 de diciembre de 2012 murió José "Pepe"
Amorín, médico, peronista y uno de los fundadores de la organización Montoneros
junto al negro Sabino Navarro. Ernesto Jauretche lo despidió con estas sentidas
palabras]
Un típico petiso: arrogante, autosuficiente, audaz; de los que tienen que
demostrar día a día su superioridad; un peronista de buen trapío; en fin, un
incorregible, como los que van al matadero cantando.
No tenía nada que perder, salvo su rozagante dignidad. Y acabó su existencia en
la felicidad de su última apuesta de vida: amor de hembra joven, olor a alfalfa,
pampa, cielo y caballo. En Punta Indio lo vamos a extrañar.
Murió el asaltante de diligencias sin oro, el vengador de causas descamisadas,
el ideólogo de la ilusión, el gozozo del olor a pólvora, el entregado sin
remuneración ni reconocimiento. El negro Sabino Navarro, su jefe y maestro, allá
en la estanca donde lo está esperando, lo recibirá como corresponde: cantando la
marcha peronista; a su lado, Pinguli tamborilleará el ritmo con los dedos.
En sus etapas de subordinación orgánica, fue el conductor de una armada
brancaleone en camisón y en pata; eran los pre-montos que improvisaban sus
primeras temeridades. Médico que hizo honor como pocos al juramento hipocrático,
ejercía en el páramo de la clandestinidad, mientras planeaba inverosímiles
operetas en un desvencijado consultorio improvisado. Por su insubordinación fue
a parar al lejano oeste; se destacó como el vaquero esmirriado de gatillo
certero capaz de conquistar al más reacio con un discurso torrencial.
Murió JOSE AMORIN, y con él otro vestigio de una estirpe: la de los optimistas
de toda la vida, los ganadores, los que no se rinden, LOS INVENCIBLES. Los que
vivirán para siempre en el cementerio de la memoria.
Pepe montonero querido
Hasta la victoria.
7 de diciembre de 2012 |
-Hay una suerte de tragedia que
usted señala en el libro y que al mismo tiempo parece una crítica interna hacia
Montoneros: el orden de las jerarquías de la organización que llevan a Firmenich
-casi sin razones de peso, según usted- a ocupar un lugar central. ¿Qué de sus
características personales usted atribuye o vincula con el desenlace de
Montoneros? ¿Qué imagina o qué hipótesis tiene de lo que hubiera pasado con
Montoneros si Firmenich no hubiese quedado en la conducción?
-En términos personales a Firmenich
se le pueden atribuir una serie de características: autoritarismo, rigidez,
soberbia, estrechez de miras, impiedad, etcétera. Pero ellas caracterizan,
caracterizaron y caracterizarán a muchos dirigentes, revolucionarios o no. Y, si
bien no ayudan a un proceso revolucionario, tampoco constituyen el factótum de
su fracaso. El problema con Firmenich fue su falta de capacidad política. Además
de su incomprensión de Perón, de la incondicional adhesión del pueblo a su
figura, del modelo político que proponía el peronismo y del movimiento peronista
como revolucionario en su conjunto. Problema que compartía con otros integrantes
de la conducción nacional montonera. A partir de allí sobreviene la controversia
con Perón, el sentimiento de humillación por ciertas actitudes de Perón
posteriores a la masacre de Ezeiza, la desmedida respuesta que significó el
asesinato de Rucci y, al final, el aislamiento del pueblo. Este es el meollo del
fracaso montonero. Fracaso que, con la para nada desdeñable ayuda de Isabel y la
ultraderecha delincuencial, llevó al fracaso del peronismo en su conjunto. El
terreno de las hipótesis a futuro corresponde al terreno de la fantasía. Sin
embargo, es posible inferir que el golpe del 76 igualmente se hubiera realizado
en cualquiera de los escenarios. Y, en tal sentido, si Montoneros hubiera
respetado sus consignas políticas iniciales, habría sido posible una alianza con
el sindicalismo -burocrático o no-, la ultraderecha jamás hubiese ocupado el
espacio que ocupó después de la muerte de Perón, tal vez la respuesta popular al
golpe hubiera asumido las características de la primera Resistencia y, sobre
todo, el movimiento peronista no habría transmutado en ese engendro bastardo que
se ha dado en llamar Partido Justicialista, éste sí factótum del fracaso del
proyecto nacional y popular. O su dique de contención, que para el caso es lo
mismo.
-La decisión del asesinato de Rucci
y la retirada de Montoneros de Plaza de Mayo en el acto del 1° de mayo de 1974
son analizados por usted de manera crítica y es finalmente lo que da lugar a su
alejamiento de la organización. ¿Qué tendencia ve desplegarse con estos hechos?
-Las actitudes de la Jotapé el 1º de mayo del 74 respondieron a las
características políticas que recién mencioné de la mayor parte de la conducción
montonera. Constituyeron una provocación no prevista por la mayoría de los
cuadros medios, quienes en la práctica organizaron la movilización. Sería
ingenuo pensar que fueron espontáneas o, al menos, sólo espontáneas. A ello hay
que sumar el número y la composición social predominante de las columnas
montoneras: no eran ni la mitad de los compañeros que habitualmente y sin
esfuerzo se convocaban hasta seis meses antes; compañeros que, por otra parte y
sin desmerecer su origen, en su mayoría pertenecían a sectores medios,
estudiantes secundarios y universitarios.
-¿Cuál es la importancia de Sabino Navarro en Montoneros? ¿Qué características
le imprime a sus primeros desarrollos? ¿Puede ser pensado como una contrafigura
-tanto personal como políticamente- a Firmenich?
-Sabino Navarro y, posteriormente, Carlos Hobert, fueron las contrafiguras de
Firmenich. No recuerdo, por ejemplo, que ninguno de los dos diera jamás una
"orden". Ambos -el primero sin ilustración y el segundo muy ilustrado-
proponían, discutían y consensuaban: carecían tanto de soberbia como de rigidez.
Ambos, además, se ponían al frente de los compañeros, se preocupaban por ellos y
los cuidaban al máximo. No es gratuito que ambos hayan muerto en combate.
-Usted denuncia duramente el traslado que se le aplica a Sabino Navarro a
Córdoba a modo de una sanción por un episodio personal menor. ¿Qué lee en esta
orden? ¿Cree que el desenlace de su muerte estaba previsto?
-Este es un punto respecto del cual no pocos viejos compañeros, luego de leer La
buena historia, disintieron conmigo. No creo que el desenlace de su traslado a
Córdoba hubiera estado fríamente calculado. Pero que su traslado fue producto de
una sanción, no cabe la menor duda. Y lo afirmo no sólo porque fui testigo del
hecho. De ser el arquitecto que reconstruyó y agrandó la Organización a nivel
nacional y el único dirigente que estaba en ese nivel -Perdía afirma que fue "el
coordinador nacional": para el caso es lo mismo- pasó a conducir una regional
casi devastada.
-¿Qué opina de las apariciones de
los últimos años de Firmenich, por ejemplo en el programa de Mariano Grondona,
hablando de los beneficios de una democracia de mercado?
-Creo que es coherente con su incomprensión del peronismo como modelo
revolucionario, así como con sus características personales que señalé al
principio. Además, demuestra su carencia de convicciones revolucionarias y su
falta de criterio político: cada vez que abre la boca es para quemarse un poco
más. Nunca conocí a un político que se encargara de esmerilarse a sí mismo.
-Hay una discusión sobre la pretensión de verdad del testimonio a la hora de
analizar los años 60/70. Este argumento fue planteado por Beatriz Sarlo en su
último libro, donde cuestiona que la primera persona testimonial sea una voz
privilegiada en términos de autenticidad. ¿Qué piensa al respecto? ¿Por qué
eligió la primera persona y qué características cree que le da a su relato?
-Elegí la primera persona porque al respecto no pienso lo mismo que Beatriz
Sarlo. Es decir, si se tratara de un ensayo -o solamente de un ensayo-, Beatriz
Sarlo tendría razón en la medida en que la "falta de distancia", inevitable en
un protagonista de los hechos que se narran, podría afectar su objetividad. Por
otra parte, la validez de la primera persona, del testimonio, depende de la
calidad del testigo y del contenido de su testimonio: ellos facilitan los
análisis de los ensayistas y de los historiadores. En todo caso, mi intención no
fue ser tanto objetivo como creíble. Por ello narro en primera persona y me hago
cargo de lo que hice y de lo que escribo. Me hago cargo, y no sin dolor, de la
violencia que ejercí. Sin embargo, rescato el ejercicio de la violencia
revolucionaria, como un instrumento más -también el más "jugado"- en los
dieciocho años de lucha del Movimiento Peronista para invertir las relaciones de
poder en beneficio de los intereses populares. Rescato el ejercicio de la
violencia contra cualquier dictadura: en dictadura vivimos, con breves e
inestables períodos de democracia limitada, hasta 1973. No es gratuito que el
derecho a rebelarse figure en la Constitución Nacional.
-¿Qué opina cuando se dice que en la actualidad ha llegado al poder la
generación de los años 70? ¿Está de acuerdo?
-Cabe aclarar que la generación del setenta produjo por un lado a la Jotapé y
otros grupos revolucionarios no tan masivos, por el otro a los represores y sus
apoyos políticos y, en el medio, a los indiferentes. Claro está: se entiende que
lo denominado la "generación del 70" se corresponde con aquellos que intentaron
un cambio revolucionario, armas en mano o no. En tal sentido, el Presidente,
algunos ministros como Nilda Garré y Jorge Taiana, o alguien como Carlos
Zannini, y no muchos legisladores, son parte de la "generación del 70". El resto
no. En consecuencia, no podemos afirmar que este gobierno esté hegemonizado por
la "generación del 70" ni mucho menos. Creo que este gobierno no tiene el poder
real, pero pelea, contradicciones incluidas, por lograrlo aunque le falta por
recorrer un largo camino. Se podría decir que este es un gobierno
socialdemócrata, mayoritariamente integrado por los mejores cuadros del PJ
(Peronismo conciliador) y, en términos minoritarios, por cuadros provenientes
del peronismo combativo, quienes carecen, por su parte, de una organización
política común, al menos por ahora. Si este gobierno logrará o no implementar el
"modelo peronista" (cogestión, autogestión, cooperativismo, el obrero accionista
de las empresas en las cuales trabaja, apropiación estatal de la renta
diferencial empresaria -de lo cual un ejemplo limitado son las retenciones-,
etcétera), por ahora es una incógnita. No creo que el establishment se banque
algo por el estilo y, en estos casos, la experiencia histórica muestra que no le
hace asco a recurrir a la violencia. En todo caso yo, respecto del gobierno,
tengo un apoyo de carácter crítico.
-¿Qué lugar aspira a que ocupe su libro?
-La mayor parte de las 1.500 personas que compraron La buena historia -así como
los otros tantos que lo siguen capítulo a capítulo en www.bitacoraglobal.com.ar
son mis pares, al menos mis pares generacionales. Sin embargo, este libro está
dedicado a mis hijos y, sobre todo, a mis nietos. Esto es, a los jóvenes y a los
futuros jóvenes. Para trasmitirles mi experiencia, nuestra experiencia. Así,
cuando les llegue la hora de encarar su propia epopeya, no cometan nuestros
mismos errores.
Descargar libro completo en formato pdf
Fuente: www.lafogata.org
  Montoneros
bajo la lupa histórica Montoneros
bajo la lupa histórica
Por Nicolás Casses
Uno de los fundadores y el sobrino
del ex presidente Lanusse discuten los orígenes de la guerrilla.
En diciembre de 1972, la conducción montonera mandó a José Amorín -uno de sus
cuadros más antiguos- al psicólogo. Un médico amigo le había curado la muñeca
destrozada por balazos de la policía en el frustrado asalto a una fábrica de La
Matanza, pero su ánimo seguía diezmado y la cúpula guerrillera decidió que
necesitaba una temporada en el analista.
-¿Por qué sos montonero?- le preguntó el psicólogo.
-Porque odiaba a mi padre- respondió Amorín.
Treinta años después, la duda del psicólogo sigue vigente y dos libros de
reciente edición intentan responderla.
"¿Por qué un joven de clase media que a los 18 años ayudaba a los pobres en una
villa miseria, a los 23 se convertía en guerrillero?", se pregunta Lucas Lanusse
en el inicio de "Montoneros, el mito de los 12 fundadores".
"No soportaba vivir en el mundo que él (mi padre) representaba y, para no vivir
en ese mundo, tenía que cambiarlo", le responde Amorín en "Montoneros: la buena
historia".
El diálogo virtual entre los dos autores se hizo realidad hace dos semanas en la
Biblioteca Nacional. Lanusse fue uno de los disertantes en la presentación del
libro de Amorín, un evento que reunió a militantes y ex guerrilleros devenidos
en abuelos nostálgicos que recordaban aventuras mientras tomaban vino donado por
Julio Bárbaro. Protagonista de una tragedia que se cobró demasiadas vidas, el
relato de Amorín tiene tono de épica y navega entre la tragedia y la aventura.
Hay mucha muerte, pero también el asalto a un hotel alojamiento del que se
llevaron 120 mil pesos y otros episodios con ritmo de comedia. El autor es un
hombre tan diminuto en estatura como enorme en ánimo. Una colita ata los restos
de su pelo y Ofelia, su novia, tiene 35 años y fue compañera de facultad de su
hija. Dice que su libro nació de un mal sueño en 1977, durante su exilio en Río
de Janeiro. La pesadilla tenía a Mario Eduardo Firmenich como protagonista y lo
decidió a escribir la historia de Montoneros. Su autocrítica de aquellos años de
violencia es que la organización guerrillera se escindió de las bases
peronistas. La revisión no incluye, en cambio, el impulso inicial de pasar a la
lucha armada. "La revolución fue derrotada, pero comenzarla fue una decisión
correcta en ese momento histórico, que es muy distinto al de hoy. Es imposible
meterle la mano en el bolsillo a un rico sin previamente ponerle una pistola en
la nuca. Y el rico jamás va a ceder espontáneamente, por el contrario te va
poner una pistola en la nuca a vos para incrementar su beneficio", explica
Amorín minutos antes de la presentación de su libro. Lanusse escucha sin
asentir.
|
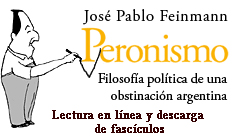
Fascículos semanales. Podés descargarlos en
pdf en
Página|12, y leerlos en línea o descargarlos en
Scribd.
Descargar los 130 fascículos de la
colección completa en un solo pack (32,65 mb)
|
Encuentro. Los dos autores tejieron
una relación de respeto y hasta amistad, algo impensable hace 30 años, cuando
Amorín era guerrillero y Lucas Lanusse sobrino nieto de Agustín Lanusse, el ex
presidente de facto que intentó torear a Perón pero terminó entregándole el
mando a su delegado, Héctor Cámpora. Fue el 25 de mayo de 1973 cuando, en su
jornada más gloriosa, Montoneros logró franquear las puertas de la Casa Rosada
para instalarse en sus despachos. Lucas Lanusse tenía apenas dos años, pero una
foto tomada durante una reunión familiar previa a la entrega del mando lo
inmortalizó junto al presidente que se iba.
"El 25 de mayo de 1973 es el momento de mayor presencia legitimada de
Montoneros. Imaginate el clima espeso que se vivía en la Casa Rosada con las
puertas que se doblaban por la presión de la gente. Mi abuelo Guillo estuvo allí
y ese relato familiar me marcó mucho", dispara Lucas Lanusse con palabras que se
amontonan prolijas, sin superponerse. "Siempre percibí aquella como una época
‘mística’, signada por una desbordada pasión militante (…).
Una época de antagonismos, luchas, conspiraciones, revoluciones y crímenes
políticos. Años en que todo parecía posible. No puedo sino evocarlos con un dejo
de irracional nostalgia, probablemente producto del marcado contraste entre la
pasión de aquellos tiempos de mi abuelo y el escepticismo de estos que me toca
vivir", explica Lanusse en su libro. La añoranza por lo que no vivió -dice- fue
uno de los motores que lo llevó a cursar un posgrado en Historia en la
Universidad de San Andrés. El libro -que escribió en las madrugadas de su casa
de Tigre, robándole horas al sueño y a su ejercicio como abogado- es el fruto de
aquella investigación. También hay otros motivos, relacionados con las versiones
que en su familia circulaban sobre Montoneros, que lo lanzaron a investigarlos.
Lanusse explica que, aunque con matices, en su círculo familiar los guerrilleros
eran descriptos como "hijos de puta o ingenuos, enemigos de Dios y la Patria".
Esa explicación, dice, nunca lo satisfizo. Al contrario, su espíritu se rebelaba
contra estas versiones. Al igual que Amorín, Lanusse también pasó por el
psicólogo y el libro de Montoneros es parte de su rebelión. Con un relato
intenso pero carente de adjetivos, su trabajo es una exhaustiva reconstrucción
académica de cómo se cocinó el caldo de donde nacieron los montoneros. "Son el
emergente de un movimiento social y político muy extendido en todo el país",
resume Lanusse.
Tanto él como Amorín discuten en sus textos con el libro fundacional de la
bibliografía sobre Montoneros: "Soldados de Perón, los Montoneros", publicado en
1987 por Richard Gillespie. El politólogo inglés sostiene que en mayo de 1970,
al momento del secuestro de Pedro Eugenio Aramburu, la organización "sólo se
componía de 12 personas". En su relato de aventuras revolucionarias, Amorín
explica que eran muchos más. Con un tono más descriptivo y moderado, Lanusse
llega a idéntica conclusión. Las razones que llevaron a la lucha armada siguen
siendo objeto de estudio. Nadie duda, en cambio, del poderío de su convocatoria
a la violencia. l
Fuente: Revista Noticias
 Montoneros:
La buena historia Montoneros:
La buena historia
Autor: José Amorín
Páginas: 374
Editorial: Catálogos
Plan de la obra
 Primera
Parte: Acerca de nosotros Primera
Parte: Acerca de nosotros
• Nosotros...
• Los compañeros del "Grupo Sabino"...
• Cosas increíbles que pasan en Montreal...
• La artera senda de la angustia...
• Lecciones acerca de Perón sobre una cama de hospital...
• ¿Porqué sos montonero?
• Murió por Perón...
• Mu-Mu, Meinvielle y la manzana del mal...
• ¿Nosotros?: nosotros peronistas...
• La Tendencia Revolucionaria del Peronismo...
• Porque la suerte también existe...
• La noche del alunizaje...
Segunda Parte: El Aramburazo y después
• El Aramburazo...
• Aramburu y después: ¡qué después!...
• Montoneros y Fuerzas Armadas Peronistas: diferencias y solidaridad...
• Las teorías conspirativas...
• Gillespie: errores varios e importantes en un ensayo honesto...
• El Flaco que obedeció al General...
Tercera Parte: La iglesia montonera
• La Iglesia Montonera...
• La herejía del Negro Sabino Navarro: por el amor de una mujer...
• Sabino: cómo despojar a los valientes de su condición humana...
• La carcel de Olmos y los guerrilleros peronistas...
• Inexperiencia, autoritarismo y despecho...
• La ideología de las Fuerzas Armadas Revolucionarias...
• La Nueva Izquierda y los antecedentes políticos de FAR...
• FAR y Montoneros: dos modelos diferentes de construcción política...
• La vocación de unidad: entre el deseo y las diferencias ...
Cuarta Parte: La transmutación de la Fe
• La transmutación de la Fe...
• Entre la realidad y la omnipotencia: de la política a lo militar...
• Y todo lo que vino fue peor...
• El asesinato de Rucci : causas y circunstancias...
• El asesinato de Rucci: otras voces...
• Menos pero mejores: ¿cuadros "políticos" y cuadros militares"?...
• De los pibes alucinados a los errores de Perón..
• Si Firmenich se hubiera dedicado a tocar la flauta...
• Atentados y auto-atentados. la dialéctica imprevisible...
• Diez días de gloria...
Quinta parte: Héroes o muertos, pero...¿vencedores?
• Menos que muchos pero, ¿mejores que quiénes?...
• Ezeiza: desgracias inevitables y tragedias inexorables...
• Las necesidades disciplinarias de una guerra en ciernes...
• Para decir adiós...
• Nuestros hijos...
• Adonde vos vayas...
• Los que fuimos montoneros...
• Los indiferentes...
• La perversidad del Poder y los jóvenes pervertidos...
• Porque son también las palabras de los que ya no pueden hablar...
Anexos
• Una breve historia del Peronismo Combativo y los antecedentes políticos de
Montoneros...
• Descripción de las Organizaciones Armadas Peronistas (1969 - 1970)
 Montoneros:
La buena historia Montoneros:
La buena historia
Se reproducen los capítulos 1, 2, 3 y 48 con
autorización del autor. Puede adquirir
el libro en papel en
Librería Santa Fe o descargarlo en pdf
Montoneros, la buena historia
Lo que muchos mintieron.
Lo que varios callaron.
Lo que pocos saben.
La historia de la Lucha Armada, y la de Montoneros en particular, está plagada
de contradicciones e incógnitas: ¿Cuáles fueron los motivos íntimos que llevaron
a muchos jóvenes a enfrentar al Poder y jugarse la vida?¿Cuáles eran sus
trayectorias? ¿Fueron peronistas?
Murieron y mataron. ¿Cómo lo sintieron en su momento? ¿Cómo lo viven hoy los
sobrevivientes?
¿Qué pensaban de Firmenich sus primeros compañeros? ¿Cómo llegó a ser el jefe?
Más importante: ¿fue el "jefe real" de Montoneros?
Dos muertes -Sabino Navarro y Hobert-marcaron el destino montonero. ¿Habría
cambiado la historia si no hubieran muerto? ¿O si a Firmenich, del '76 en
adelante, no lo hubiera ganado la vocación de ser flautista?
¿Cuál fue la causa de la ejecución de Aramburu? ¿Hubo un pacto con Onganía? ¿Fue
un arrebato adolescente? ¿La consecuencia de un análisis político para cambiar
la Argentina?
¿Porqué asesinaron a Rucci? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Qué diferencias existían en
la conducción de Montoneros y cómo se saldaron?
¿Cuáles fueron los "pactos secretos" entre Perón y Montoneros? ¿Quién rompió los
pactos? ¿Perón mandó a los montoneros al muere? ¿O los protegió hasta el último
día de su vida?
José Amorín fue uno de los fundadores de Montoneros. "La buena historia",
memoria y sentida autocrítica, sin vueltas se hace cargo de las anteriores
preguntas.
Ofrece una visión descarnada e impactante, despojada de sensiblería. A la manera
de Rodolfo Walsh y Truman Capote, el libro se enriquece con relatos que hacen
sentir al lector las vivencias de los protagonistas. ¿Puede un ensayo político
vestirse con el rigor de la historia y ser narrado con el dinamismo de una
novela policial?
Sobre el autor: Es médico sanitarista y docente universitario. Publicó
"Testimonios y parodias" (cuentos -INBA, Mex.), "¿Qué fue de aquéllos héroes que
escaparon para no morir?" (novela -El CID), "La ventana sin tiempo" (novela
-Catálogos), "Sueño de invierno" (teatro -dos temporadas). Obtuvo cinco premios
literarios y escribió para "El Porteño". Convivió y trabajó con comunidades
indígenas del sur de México, del Impenetrable Chaqueño y de Misiones así como en
barrios marginales. Escribir este libro le llevó dos meses de correcciones, dos
años de escritura y dos siglos de vida.
e-mail del autor:
pepeamorin@yahoo.com.ar
  Capítulo
1 - Nosotros Capítulo
1 - Nosotros
José Amorín nos introduce en la historia de Montoneros a partir de su propia
historia, la del grupo de José Sabino Navarro
  José
Amorín:
“Yo propuse matar a López Rega” José
Amorín:
“Yo propuse matar a López Rega”
Uno de los militantes fundacionales de Montoneros, el médico y escritor José
Amorín, autor del imprescindible y polémico libro "Montoneros la buena
historia", revela en este reportaje que el operativo para la muerte de José
Ignacio Rucci "no tenía vía libre" y fue una decisión tomada por el sector de la
Fuerzas Armadas Revolucionarios (FAR) lideradas por Lino Roque.
La Política Online ¿quienes planearon la muerte de Rucci? ¿Fue la cúpula de
Montoneros en forma integra? ¿Se discutió dentro de la organización?
Amorín: Fue Montoneros, pero hay que entender que no era una organización
homogénea como ninguna organización política lo es. Montoneros era una
organización que tenía diferentes posturas estratégicas y en tal sentido el
operativo para el asesinato de Rucci fue una idea de algunos miembros que
integraban las FAR.
Ellos tenían estudiado a Rucci, vieron donde descendía, lo tenían medido y
empezaron a analizar un atentado contra él. Para marzo de 1973, se integran las
dos conducciones nacionales, las de FAR y Montoneros, si bien públicamente se
fusionan en octubre de ese año.
En ese momento Montoneros no estaba convencido de atentar contra Rucci, pero en
el ínterin ocurren los sucesos de Ezeiza donde se le atribuye parte de la
responsabilidad al propio sindicalista y eso empieza a inclinar la balanza de un
sector. De alguna manera gana consenso el tema de asesinarlo.
Después de Ezeiza es prácticamente donde ya el tema esta firme pero aún bajo
discusión. La conducción nacional estaba bastante dividida al respecto y su
referente nacional que era Carlos Hobert, tenia posturas movimientistas por lo
cual no iba a armar el operativo sin consenso. Sin embargo, con el
desconocimiento incluso de referentes máximos, la operación se llevó adelante.
LP: ¿Qué buscaron con una operación de tamaño impacto?
Amorín: Es el suicidio político de montoneros. Yo creo que en principio era una
sensación de establecer un acto de justicia desde lo superficial después de
Ezeiza, pero en lo profundo, el tema estaba en stand by, y como le digo había
gente que quería hacerlo y otra que no y que no preveía las consecuencias de lo
que podía suceder.
Hay un dato que es elocuente: hay una reunión el seis de septiembre del 73 entre
Roberto Quieto y Mario Firmenich con Perón. Perón les dice de mantener la JP,
las cinco provincias que controlaba Montoneros, mantener la universidad, entre
otras cosas, es decir les ofrece el futuro y les pide a cambio que no se metan
con el tema sindical porque para el Pacto Social era clave y el sindicalismo era
una herramienta estratégica. Firmenich sale de la reunión y dice que seguían
pensando como antes, es decir que "el poder sale de la boca de un fusil". El 25
de septiembre Rucci es asesinado, asesinado sin que se haya llegado a un
consenso total en la organización.
Mientras persistían las dudas, este operativo no tenia vía libre. El designado
del operativo era Fernando Saavedra Lama, fundador de Descamisados, que se tira
de un muro y se rompe una pierna a propósito para no participar de la operación
y además era el único que venía del tronco de la organización que participó
dentro de los operativos. Según Juan Gasparini, dentro del operativo
participaron únicamente todos miembros de FAR, no había gente de Montoneros que
sólo participó en la infraestructura del operativo pero no en lo material.
LP: ¿Cómo tomó la noticia el sindicalismo, puntualmente Lorenzo Miguel?
Amorín: Creo que Rucci en ese momento -más allá de las criticas y de estar en
desacuerdo con esa operación en lo personal- , no era exactamente un cuadro que
le respondía al sindicalismo. Le respondía a Perón y a sus propios intereses. El
sindicalismo, en tal sentido, estaba en pica con Rucci, sobre todo la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) que pretendía convenios que luego se fueron logrando. Y
Rucci, de alguna manera, era engorroso dentro de todas las tratativas con el
empresariado y además se conoce que no tenía una buena relación personal con
Lorenzo Miguel.
LP: ¿Cómo repercutió la operación al interior del peronismo?
Amorín: Este hecho fue un punto de inflexión importante pero la historia no
termina con Rucci, continua después de su asesinato. La operación la decide
únicamente Lino Roque con su propia gente de FAR, al punto que el propio Hobert
se entera por la radio y Juan Carlos Dante Gullo estaba con el propio Perón
cuando le dan la noticia y cuenta que se quedó helado.
Lo cierto es que existía esta interna en Montoneros en plena fusión con las FAR,
y este operativo lo hace Lino Roque para dar vuelta la controversia que existía
dentro de la organización. Había un sector que entendía que con Perón no se iba
al camino revolucionario y otros que sí. Era la disputa entre movimientistas
versus foquistas, que en realidad no nace con este asesinato. Al calor de ese
debate y después de Ezeiza es que se produce este asesinato.
LP: ¿Cómo recibió Perón la noticia? ¿Qué medida dispuso entonces?
Amorín: El diálogo sigue, tampoco se corta el diálogo con el sindicalismo, Dante
Gullo sigue hablando. Y además lo otro que se busca es recuperar el diálogo con
el propio Perón. Montoneros tenía buena relación con el general Carcaño, tienen
reuniones periódicas, básicamente en función de que se veía el deterioro
creciente de la salud de Perón y la pregunta era, ¿después de Perón que?
Detrás de él lo que había era la derecha delincuencial, como yo lo llamo, no la
derecha peronista.
López Rega no tenía el objetivo del peronismo ni de
nada, sino más poder y más negocios con el empresariado.
LP: ¿Por qué eligieron a Rucci? Muchos se preguntaron porque el hombre elegido
no fue López Rega.
Amorín: Creo que hubo intentos de matar a López Rega y no los pudieron
concretar. No es tan fácil matar a alguien y sobre todo cuando tiene una gran
custodia. Yo fui el jefe de seguridad de la movilización sobre Gaspar Campos y
mi propuesta concreta fue la de entrar y liquidarlo a López Rega, tirar las
armas al piso y hacernos cargo y tener prisión perpetua y pagar por lo que
hicimos y listo. Muerto Vandor no moría el vandorismo, pero muerto López Rega sí
moría el lopezreguismo. Lo cierto es que la conducción no quiso saber nada.
LP: Que nos puede contar de Rucci. Su influencia política, su formación, su
relación con Perón.
Amorin: Rucci en un determinado momento es secretario general de la CGT porque
se trató de buscar a un dirigente que tenga consenso en el resto del
sindicalismo, que no tuviera poder propio. Este era un hombre sin estructura,
que no tenía poder propio y por eso se consensúa con él. Es un secretario
general de transición y justo coincide con el regreso de Perón, pero a Perón le
venía bárbaro su figura. Era alguien que dependía directamente de Perón y que
iba a ser el vocero de sus necesidades.
Lo que suele suceder es que el que esta al frente de una estructura de poder
termina siendo un vocero ante el conductor de los intereses, pero Rucci fue un
vocero de los intereses de Perón frente a la estructura de poder. A Perón, Rucci
le era funcional y de ahí le otorga su poder y lo hace un hombre suyo y muy
cercano.
Fuente: www.lapoliticaonline.com.ar |
Nosotros...
De nosotros siete, el primero en morir fue el Negro Sabino Navarro: durante una
semana se batió con la policía a lo largo de doscientos kilómetros, entre Río IV
y Calamuchita; murió desangrado en Aguas Negras, pero pasó casi un mes antes de
que encontraran su cuerpo, en agosto del '71. Treinta y tres años después de su
muerte, de nosotros siete, solamente sobrevivo yo.
Tal vez también Julia. Pocos meses después de la noche del alunizaje, ¿fines del
'69?, ¿principios del '70?, sobre una mesa escondida en la vieja Perla del Once,
los ojos negros de Julia se sucedieron sobre los ojos del Negro, de Leandro, de
Tato y, por último, se clavaron en los míos: reflejaban desesperación, locura,
nuestra desesperación y nuestra locura. Dijo: "siento que ustedes están locos,
que yo estoy loca, para mí no va más", dijo, se levantó y se fue. Me quedó la
imagen de sus piernas, maravillosas, al alejarse de nosotros. Perdí su rastro,
nunca más la vi. Cuando volví del exilio, mayo del '83, alguien asimiló su
descripción a una compañera que lideraba la comisión interna de una fábrica
textil en Avellaneda. Desaparecida en el '76. Como Tato e Ilana. Ilana, me
contaron, puso un kiosco en un barrio de Merlo e intentó pasar desapercibida. No
lo logró, la marcaron por casualidad. A Tato lo venció la nostalgia por sus
hijos: se lo llevaron de la casa una noche que fue a visitarlos. Leandro y la
Renga (1) también murieron en el '76: Pepe Ledesma y Ernesto Jauretche, en este
orden, me describieron su muerte en algún momento de nuestro exilio en México
Distrito Federal. El ejército los emboscó en una casita de Paso del Rey y ellos,
a los balazos, cara le hicieron pagar su muerte. El Negro, Julia, Ilana, Tato,
Leandro, la Renga1. Y yo, el Petiso, José Amorín: me torturaron, estuve preso,
tengo la piel marcada por las cicatrices de cuatro balazos y al alma la tengo
signada por la muerte de mis compañeros. No los recuerdo con tanta intensidad
como los sueño. Y a veces los sueños se me confunden con los recuerdos. Recuerdo
a Ilana y su atelier de pintora vocacional en cuyo caos la nochevieja del '68
tomó el toro por las astas y me enseñó a hacer el amor. Sueño que Leandro arruga
la cara en una sonrisa sin dientes, me guiña un ojo y, ante una de mis tantas
cagadas que yo presumo sin retorno dice "no te calientes Petiso, de ahora en más
controlá un poquito las liberaladas". Recuerdo el llanto de la Renga, mediodía,
diciembre del '75, una pizzería de Liniers, encuentro casual, cuando dije "ya no
estoy en la orga": sin darse cuenta volcó la botella de coca cola, se levantó,
tropezó con la silla y se fue pero, al llegar a la puerta, volteó: lánguida la
mano, dolor en la mirada, me dijo adiós. A Tato lo sueño en un abrazo, una
especie de reencuentro entre dos amigos que no se ven desde hace años, y él me
lleva a su casa, un salón ubicado abajo de un edificio antiguo una de cuyas
paredes es un ventanal que da a un lago gris: "aquí vivimos los muertos", dice
Tato y, mientras limpia sus anteojos culo de botella, sonríe la sonrisa
bonachona de toda su vida y yo lo abrazo para decirle "no, no ves que estás
vivo" pero, de repente, entre mis brazos se transforma en Amílcar Fidanza (2),
mi entrañable compañero de aventuras durante el exilio, tan maltratado por la
vida, muerto en mala muerte hace un par de años. Y me despierto, y la duermevela
me deriva la memoria hacia Julia: no puedo recordar sus rasgos pero sé que era
bella, una belleza sólida, felina, animal. Recuerdo sobre todo su olor,
almizcleño, y mi deseo.
Incontenible la tarde del dos de mayo del '69 cuando fuimos a verificar el
frustrado estallido de una bomba voladora sobre la Regional San Justo de la
Bonaerense y nos vimos obligados a actuar una pasión -existió en mí, y aún
existe en mi memoria-para zafar de los policías que vigilaban el lugar donde
habíamos puesto la bomba: su olor me quedó en la piel. Pero la vehemencia de mi
actuación detonó una crítica feroz por parte del Negro. A quien a veces sueño, y
siempre pienso. Entre el Negro y yo había una intimidad contradictoria de la
cual no participaba el resto del grupo. La sublime inteligencia del Negro -que
posibilitó la resurrección de Montoneros cuando todo estaba perdido, cuando no
quedábamos más de diez o doce combatientes arrinconados por la
represión-contrastaba con sus carencias teóricas. De las cuales él, inteligencia
mediante, era consciente. Pero jamás confesaba. Excepto con Leandro o conmigo.
En alguna reunión se mencionaba la revolución francesa o la toma del Palacio de
Invierno. El Negro imperturbable. Pero después de la reunión me invitaba a un
café -él café, yo ginebra-: "Petiso, contame de la revolución francesa, del
Palacio de Invierno". Ternura. Ternura y admiración. Hoy, a mis cincuenta y ocho
años, aquel muchacho treinta años menor, hace estallar mi ternura y confirma mi
admiración. El Negro confiaba en mi discreción, y en mi valentía, pero
desconfiaba de mi compromiso. De nuestro grupo original, para 1969 yo era el
único que no había abandonado la carrera universitaria. A trompicones, pero
seguía. E insistía en seguir. Para el Negro era incomprensible: uno se recibía
para ganar plata, ¿de qué revolución me hablás, Petiso?. El 12 de octubre del
'69 -lo recuerdo porque ese día cumplí 24 años el Negro me puso entre la espada
y la pared: "dejás la carrera o te vas del grupo". "Dame dos meses, dos", pedí.
Me faltaba rendir 17 materias. Para el 17 de diciembre había rendido
-anfetaminas mediante y con el fallido asalto a un destacamento policial
incluido-16 materias. Pero al Negro le dije: "cartón lleno, me recibí, carrera
abandonada". Y el Negro dijo: "tenemos un compañero doctor". Sin convicción
alguna, por supuesto. A la noche, en nuestra contradictoria intimidad, ginebras
mediante, ironizó: "¿y ahora qué, vas por la guita, doctor?". El mismo desestimó
con un gesto la pregunta pero agregó: "no te entiendo, no entiendo por qué estás
aquí". Qué pregunta, qué pregunta esa del Negro. Qué difícil de responder.
Especulaciones y vaguedades aparte, con el alma qué difícil de responder. Un
liberal en sus costumbres, ajeno a cualquier tipo de convicción cristiana o
marxista, crítico respecto de Perón y el peronismo, indisciplinado, amante de
las mujeres y el vino… ese era yo.
Entonces, ¿qué hacía ahí?. Qué pregunta la del Negro. ¿Por qué yo era montonero?
Aunque el nombre todavía no existía, ni siquiera en la imaginación de los
primeros que lo imaginaron. Entonces, ¿qué hacía ahí? ¿Porqué era guerrillero?.
Porque quería la justicia, la igualdad. Porque quería la revolución.
Porque amaba el riesgo y la aventura, y si ellos tenían un sentido, una
justificación social, muchísimo mejor. Nunca había reflexionado al respecto, era
algo natural, el devenir obligado de mi propia historia. Nunca me había hecho la
pregunta. Ni había cuestionado mi presencia "ahí". Ni me imaginaba que alguna
vez me lo cuestionaría. Sin embargo, llegó un momento en que me lo cuestioné.
Por primera vez me lo cuestioné dieciséis meses después de la charla con el
Negro, con la garganta oprimida y a lo largo de un llanto entrecortado que duró
una larga e insomne noche a mediados de febrero del '71. Paradojas de la vida:
la mañana posterior a esa noche atroz, el Negro me abrazó. Él, un tipo parco,
para nada inclinado a las demostraciones de afecto, me estrechó entre sus brazos
y emocionada la voz, dijo: "Petiso, sos todo un montonero, de los mejores, da
gusto militar con vos". Y yo me sentí feliz. Y sentí que no cuestionaba, no me
cuestionaba, mi pertenencia a la Organización. Si algo me había cuestionado, por
unas horas me había cuestionado, era el hecho de vernos obligados a matar. Pero
así era la Revolución. El camino que habíamos elegido para cambiar la vida. Así
era la vida. O con gloria morir.
NOTAS
(1) Los nombres reales de cada uno de ellos y algunos detalles personales se
detallan en el próximo ítem.
(2) El polémico "Pepe" Fidanza perteneció a la Tacuara revolucionaria de Baxter.
Acusado de participar en el asalto al Policlínico Bancario, estuvo dos o tres
años preso en la década del '60. Al salir de la cárcel integró el grupo fundador
de las Fuerzas Armadas Peronistas. Pergeñó los términos de "obscuros" e
"iluminados" para definir, ironía mediante, a los sectores en que se dividieron
las FAP. El, por supuesto, era un "obscuro". Pero, por esas cosas de Fidanza que
sólo entendía Fidanza, se quedó con los "iluminados". Político y periodista,
poeta inédito, tomador y mujeriego, gran seductor, valiente sin vueltas y
paradigma del chanta, sólo su generosidad competía con su ego. Murió en la
extrema pobreza pero rodeado de amigos entrañables.
  Capítulo
2 - Los compañeros del "grupo Sabino"... Capítulo
2 - Los compañeros del "grupo Sabino"...
El autor reconstruye la composición de uno de los grupos fundadores de
Montoneros, el que se había organizado en torno de la figura de José Sabino
Navarro.
El Negro, José Sabino Navarro, delegado sindical metal mecánico y peronista de
toda la vida, fue el jefe de Montoneros a partir de la muerte de Abal Medina y
hasta julio de 1971 cuando, sancionado por la Conducción Nacional, debió
trasladarse a Córdoba y Firmenich ocupó su lugar. El Negro, cuando se organizó
nuestro grupo en enero de 1969, habitaba una casilla prefabricada en San Miguel
y tenía 26 o 27 años. Era dirigente de la Juventud Obrera Católica y poseía un
gran prestigio en el universo del Peronismo Combativo. Prestigio bien ganado por
sus luchas sindicales pero, tal vez más, debido a la feroz paliza que propinó al
secretario general de los mecánicos, José Rodríguez, por haber traicionado una
huelga. Tenía una pinta a toda prueba y yo lo veía idéntico a Emiliano Zapata.
Las no muy numerosas minas que había en nuestro ambiente morían por él. Estaba
casado y tenía dos hijos, pero jamás dejó de usufructuar su pinta. Me consta.
Ilana, Hilda Rosenberg, pocos meses menor o mayor que el Negro pintora,
divorciada, dos hijos y mi pareja hasta mediados del '71-había pasado por la
izquierda tradicional pero sin establecer grandes compromisos hasta ingresar en
nuestro grupo. Cursaba quinto año en un colegio nocturno y me la presentó, en
abril del '68, Gustavo Oliva: un flaco jodón -de a ratos poeta y de siempre
tomador-que era su compañero en el colegio y mi compañero en el servicio
militar.
Tato, Gustavo Lafleur, un tipo risueño y serio quien después se casó con su
novia eterna, la más que bancadora Helena Alapín, era maestro mayor de obras,
segundo de Gustavo Rearte en la Juventud Revolucionaria Peronista e íntimo amigo
de Envar El Kadri. A sus 23 años, poseía la mayor capacidad política y
experiencia militante de nuestro grupo. También tenía un 2 considerable
prestigio en el mundo del Peronismo Combativo. Cuando lo conocí, en 1968, daba
clases de peronismo en el sótano de un edificio que se caía a pedazos. Almagro o
el Centro, no recuerdo. Sí recuerdo que asistí a una de sus clases gracias a un
aviso publicado en "Che Compañero". Una publicación semi-clandestina de la cual
yo compraba varios ejemplares para distribuir entre mis compañeros del servicio
militar. Una mañana, durante la formación de la compañía de Policía Aeronáutica
en la cual revistaba, el sargento enarboló un ejemplar de "Che Compañero" y
ladró: "quién trajo esto aquí". Me cagué en las patas, pero di un paso al
frente: muchos de los compañeros sabían que era yo, y mi prestigio estaba en
juego. "Fui yo, sargento ayudante", grité mientras intuía el peor de los
destinos. Sin embargo, el milico se limitó a decir "no lo haga más, reclutón",
me entregó el periódico y me hizo volver a la fila. No me castigaron. Pero,
cuando llegó el momento, no me dejaron jurar la bandera. Para ellos, el peor de
los castigos. Para mí, un premio: me evité horas de pie cargando con no sé
cuántos kilos del anacrónico máuser de los desfiles. Por supuesto, continué la
distribución del periódico aunque con mayor prudencia-hasta que leí el aviso,
conocí a Tato y, esa misma noche, entre ginebras y café, sumamos fuerzas,
armamos nuestro primer "grupúsculo político-militar" y decidimos comenzar la
lucha armada.
Leandro, quien después fue conocido mediante los pseudónimos Pingulli y Diego,
se llamaba Carlos Hobert, era empleado público, dirigente universitario en la
Facultad de Historia y, a sus 22 años, el más sensato de nosotros: fue el jefe
real de Montoneros desde 1971 hasta su muerte en 1976. Formalmente, Firmenich
era el número uno de la Organización y Leandro el segundo. Pero lo cierto es que
los cuadros medios (jefes de columna, de unidades de combate y responsables de
los frentes de masas) nos referenciábamos en Hobert. Quien más de una vez, en
momentos de decisiones trascendentales, jugó la propia y le pasó por encima a
Firmenich. Todo lo cual constituía un acto de justicia elemental: Firmenich, en
realidad, quedó como número uno por casualidad.
Aunque la casualidad, como casi siempre, tiene nombre. En este caso nombre y
apellido: tragedia y estupidez. En agosto de 1970, Abal Medina estaba en primer
lugar, el Negro Sabino segundo, Gustavo Ramus tercero y Hobert cuarto. El quinto
era Firmenich. Dos o tres meses antes, cuando nuestro grupo se integró con el de
Abal, estructuramos una jerarquía en la cual se alternaban, uno a uno, los
compañeros de los dos grupos que conformaron Montoneros en Buenos Aires para la
época del Aramburazo. La tragedia: En septiembre de 1970, en Willam Morris,
murieron Abal y Ramus. En consecuencia, el Negro pasó al primer lugar. Y a
Leandro le tocaba el segundo, en reemplazo de Ramus. La estupidez: en un exceso
de buena leche o generosidad, para "respetar" el acuerdo inicial de la
integración, decidimos que Firmenich ocupara el lugar de Ramus ya que ambos
procedían del mismo grupo. Y claro, cuando murió el Negro Sabino, pasó a ser el
número uno. Reinterpreto, en mis palabras, una frase de Jorge Dorio: "cómo
habría cambiado la historia si ustedes no hubiesen sido tan estúpidos".
Yo, en 1968 -conscripto, estudiante de medicina y dirigente del proto peronismo
universitario en La Plata-, tenía la misma edad que Leandro pero, 3 con cierta
frecuencia, pecaba de insensatez. De Julia no tengo datos pero, además de poseer
una belleza felina que volvía loco a cualquiera, entendía de política, entendía
de sensatez y era la menor del grupo. De la Renga, Graciela Maliandi, tampoco
tengo datos biográficos aunque sé que antes de morir se cargó a un oficial del
ejército. Se casó con Hobert y tuvieron dos hijos que fueron criados por una
abuela en la ignorancia de sus orígenes. Hoy el pibe, Diego, es músico. Y la
nena, Alejandra, bailarina de tango. Cosas de la vida o, para ser un poquito más
cursis, la vida es un pañuelo: mi hijo menor -Diego también-y Alejandra Hobert,
como bailarines de la compañía Tango-Danza, compartieron una gira por los
Estados Unidos. Meses. Y nunca llegaron a enterarse de la relación entre sus
padres. El mundo es un pañuelo obscuro y mal planchado.
Mi madre, Dora Neri, quien en nuestros primeros tiempos y al volante de su Ford
Falcon nos hacía de posta sanitaria cuando nos tocaba realizar algún operativo
armado, conoció a los seis compañeros. Pero sólo recuerda en detalle a Hilda
Rosenberg y a Hobert. De Hobert, a veces dice: "te cuidaba cuando estabas
enfermo, era un ser humano excepcional".
Entre mediados y fines de 1969, también se incorporaron como combatientes Tito
Veitzman, el Pelado Ceballos y Carlos Falaschi, "Mauro", aunque en la intimidad
yo le decía el "Boga". Tito era psiquiatra y provenía de la Federación
Universitaria de la Revolución Nacional. El Pelado Ceballos era dirigente del
sindicato de la Fiat Caseros, encuadrado en la Corriente Clasista y Combativa
aunque al igual que su secretario General -Palacios, desaparecido por la Triple
A en 1975-había pasado por la Juventud Obrera Católica. Tito se suicidó en 1971
y el Pelado murió en combate un par años después.
Hasta hace poco suponía que el "Boga" estaba desaparecido. Pero vive, es docente
universitario y, a sus muy largos 70 años, todavía milita en la provincia de
Neuquén. Tenía 36 años, hijo de obrero y obrero el mismo, inició su militancia
en los tiempos de la Resistencia. Antes de recibirse de abogado, fue
sindicalista del gremio de la alimentación y luego de la rama docente (CONET) de
la Unión del Personal Civil de la Nación. Militó en el grupo de la Juventud
Obrera Católica que dirigía el Negro Sabino a quien, además, representó como
abogado cuando el Negro fue despedido de Deutz. Estaba casado, tenía tres hijos,
casa, auto, y una humilde quinta -sería mejor decir casita-de fin de semana: una
vivienda precaria, un galpón y un terreno chico en el cual intentaban crecer
cuatro árboles frutales. De más está decir que tanto su auto como la casita de
fin de semana estuvieron a nuestro servicio a partir del primer día en que se
integró el "grupo Sabino". En verdad, desde el comienzo y hasta la ejecución de
Aramburu, cuando se vio obligado a pasar a la clandestinidad, fue nuestra
principal infraestructura, algo así como nuestro "amparo" incondicional. No sólo
en lo material, también en lo afectivo. Además, y él mismo hace hincapié en
ello, no le hacía "asco" a los fierros. Siempre y cuando fueran usados, en sus
palabras, "con fundamento político y aún constitucional, prudencia y sabiduría".
Vamos, de él se puede decir lo que digo de muy pocos: era un buen combatiente.
Y, de hecho, más de una vez el Negro Sabino lo subió a su Peugeot rojo para que,
en el rol de custodia, lo 4 acompañara durante sus interminables viajes por el
interior del país. De su calidad como combatiente -la cual siempre relumbra
cuando es necesario improvisar-da fe la "historia" que viene a continuación. En
esta "historia" el personaje del "Boga" corresponde a Falaschi y el de "Pepe" a
Firmenich. Está basada en hechos reales -el asalto montonero a la Quinta
Presidencial, verano del '71-apenas distorsionados por algún bache de la memoria
y los obligados sesgos del "estilo" con el cual están narrados.
  Capítulo
3 - Cosas increíbles que pasan en Montreal... Capítulo
3 - Cosas increíbles que pasan en Montreal...
Acaba de ver, en la pantalla de la tele el tipo acaba de ver "Montreal, 1971". Y
se dispara. Bebió mucho, fumó porro, el tipo se dispara: ¿qué estaba haciendo el
tipo en 1971?. En 1971, mediados del ’71, una mina le voló la cabeza. Recuerda
el tipo, la ve: aparece en la pantalla sentada frente a él mesa por medio en "La
Perla del Once". El tipo la mira a los ojos, sin dejar de mirarla abre el sobre
de azúcar, se lo pone en la taza, le revuelve el café y dice: "nunca vi ojos
como los tuyos". Lo decía en serio: tres días antes estaba en la cárcel y,
cuando veía, sólo veía ojos de mierda. Ojos duros, locos, desvaídos, contritos,
huidizos, rencorosos, apagados. Ojos de mierda, mejor no mirar. Y antes, poco
antes de la cárcel, había visto ojos muertos. Los ve el tipo en la pantalla,
ahora los ve de nuevo: ojos muertos. Poco antes de la cárcel, el tipo mató a
otro tipo.
Cuando se inclinó sobre él para el tiro del final, el tipo ya sin verlo lo
miraba, los ojos muertos. Era un cana, petiso, aindiado, fibroso, suspicaz,
ladino, nervioso.
El tipo no lo conocía, sólo lo había visto tres veces. No lo conocía, lo suponía
solamente de verlo mientras lo vigilaba. Horas lo vigiló cuando el cana hacìa
guardia en la esquina de la quinta presidencial: Malaver y Maipú. Entraba y
salía de la garita, manoseaba la metralleta, apuntaba al pedo, miraba con
desconfianza a cualquiera que pasara cerca, relojeaba de costado, se daba vuelta
de golpe. Recién ahora, frente a la pantalla, el tipo piensa: "como si esperase
la muerte, como si la supiera agazapada". Recién ahora. Pero en el ’71 sólo
pensó "es un negro jodido". Y previó. El tipo previó que si el otro tipo, el
cana, estaba de guardia cuando ellos asaltaran la quinta, las cosas iban a salir
mal. Y lo planteó: los compañeros consideraron que era razonable y decidieron
asaltar la quinta durante la guardia de otro cana, uno jovencito, carucha de
inocente, se pasaba la guardia papando moscas. Pero a la hora de la hora el
inocentón no estaba, estaba el otro tipo, el indio, pleno de furia contenida, 2
como siempre. Entonces el tipo sintió la mano del miedo apretándole las tripas y
propuso "suspendamos". Pero Pepe, el jefe, se negó: "está todo listo,
contención, sanidad, montarlo de nuevo es un quilombo, se hace", decidió Pepe. Y
el tipo -bebió mucho, fumó porro y está solo, viejo y solo-se ve en la pantalla:
avanza a lo largo de la avenida Maipú, faltan veinte o treinta metros para
llegar a la esquina de la quinta presidencial, viste de cafetero, una bolsa con
cuatro termos de café le cubre el pecho, pero no son termos, son bombas molotov.
"Estaba pirado", piensa el tipo ahora, "un balazo, un tropezón y me convertía en
bonzo" piensa el tipo frente a la pantalla. Pero en la pantalla se lo ve
sonriente. No se ve su mano derecha, la que empuña una pistola amartillada y
está oculta detrás del bolso con las molotov. Se lo ve a él, sonriente mientras
cruza la calle Malaver y avanza sobre la garita, mientras se acerca al cana,
sonriente el tipo. Le sonreía al otro tipo, al cana, mientras con la mano
izquierda sacaba del bolso de cafetero un vasito de plástico y con los ojos le
ofrecía "¿querés un cafecito?". Pero el otro tipo, cuando apenas los separaban
tres metros, achinó los ojos, se puso rígido, cortó cartucho, apoyó el culatín
de la metralleta en su cintura y lo apuntó. "Soy bonzo", pensó el tipo, con la
mano izquierda agitó el vasito de papel vacío y en voz alta, demasiado alta y
aguda, dijo "quiere un cafecito" mientras deslizaba la mano derecha hacia abajo,
detrás del bolso, para sacar la pistola y ganarle de mano al cana, disparar
primero. Aunque sabía que era imposible: el cana lo apuntaba al centro del
cuerpo, a menos de tres metros, los ojos desconfiados y fijos no en los suyos
sino en el bolso de cafetero como si esperase que asomara la pistola, como si
supiera, como si la desconfianza lo dotara de precognición, sexto sentido,
sabiduría secreta. La desconfianza, piensa ahora el tipo, me salvó su
desconfianza, piensa y ve en la pantalla como, de repente, el cana desvía la
mirada y la metralleta hacia el costado donde, sobre el asfalto reblandecido de
la avenida Maipú, a medio metro del cordón de la vereda y a medias oculto por la
garita, un insólito rabino -Pepe disfrazado de rabino, barba postiza y sombrero
de hongo-desenfunda una pistola y lo apunta. Y disparó. Recuerda el tipo que
ambos dispararon, el cana y Pepe, al mismo tiempo. Pero de la pistola de Pepe no
salió ninguna bala. Salió sí la pistola disparada por el aire mientras Pepe se
agarraba la mano herida por uno de los balazos de la metralleta y caía o se
tiraba al piso detrás de la garita. Al mismo tiempo ambos dispararon. Y también
él, el tipo, al mismo tiempo sacó su pistola de atrás de la bolsa de cafetero,
en un salto cubrió el metro y medio que lo separaba del cana, lo aferró por el
cuello con el brazo izquierdo, le hundió el cañón de la pistola en la espalda y
le pegó dos tiros. El cana, aún aferrado por el cuello, se aflojó, desmañado y
tembloroso. Desarticulado como un títere a quien el titiritero le suelta los
hilos al finalizar la función, el cana de a poco se deslizó hacia el piso y
arrastró al tipo con él. Quedaron uno encima del otro: el tipo encima del cana,
separados apenas por la bolsa con las molotov. El dedo índice derecho del cana
se había pegado al disparador de la metralleta y las balas salían para cualquier
lado, al azar. Con el puño izquierdo, el cana golpeó al tipo en el hombro.
Entonces el tipo se incorporó: uno de sus pies aplastó contra el piso el brazo
derecho del cana y después se inclinó sobre él .Miró su rostro: de la boca se
escurría una baba rojiza y tenía los ojos agrandados, desorbitados, ya no
parecían indios, no parecían nada. "Son ojos muertos", 3 pensó el tipo mientras
se inclinó un poco más, llevó el cañón de la pistola al entrecejo del cana, miró
sus ojos muertos y justo en medio de ellos, disparó el tiro del final. El tipo
después dirá, para justificarse o entenderse, el tipo dirá: "la sangre
enturbiaba todo, hervía la sangre, y además estaba muerto: cuando lo decidimos
yo sabía, todos sabíamos que ese tipo estaba muerto". Pero eso lo dirá horas
después. En ese momento ya no pensó ni dijo nada. Se limitó a arrancar la
metralleta de la mano del cana y colgársela del hombro. Luego abrió la
cartuchera del otro, extrajo su pistola y se la puso en la cintura.
Escuchó a Pepe: "tirá las molotov, rápido tiralas", gritó Pepe y el tipo lo
imaginó correr hacia uno de los autos, el estacionado sobre Malaver. No perdió
tiempo en mirar ni en responder: la comisaría de Vicente López estaba a cinco
cuadras, en menos de tres minutos llegarían a Malaver y Maipú. En la mano
derecha mantenía su pistola amartillada -"quedan once balas en el cargador"
pensó el tipo-y con la izquierda lanzó una de las molotov por encima del muro
que separaba la quinta de la calle. A su espalda sintió la llamarada que se
levantaba en el interior de la quinta mientras extraía de la bolsa otra molotov
y la arrojaba sobre la garita de la esquina. En ese instante escuchó la sirena y
a través de las llamas y el humo negro que envolvían la garita percibió un
camión blindado: por Malaver cruzaba Maipú en dirección a la esquina de la
Quinta. A su izquierda sintió el repiqueteo de una ráfaga de ametralladora que
provenía del blindado. "Yo sabía que terminaba bonzo" pensó el tipo y descolgó
de su cuello el bolso de cafetero con las dos molotov que restaban. "Muerto pero
no a lo bonzo", se dijo el tipo y arrojó el bolso sobre el capot del camión.
"Mueren quemados, en pleno febrero y a mediodía mueren quemados", pensó mientras
la parte delantera del blindado quedaba envuelta en llamas. Fue lo último que
pensó el tipo, al menos lo último que ahora recuerda que pensó. Ahora, frente a
la pantalla ciega de la tele. Y se siente un poco mareado. Por el porro y la
ginebra y la desmemoria. O la memoria. La memoria de un par de ojos muertos que
desde la pantalla de la tele lo observan desorbitados. Un par de ojos muertos
detrás de los cuales discurren imágenes de Montreal, en 1971. "¿Qué mierda
pasaba en Montreal durante febrero del ’71?. Qué carajo me importa lo que pasaba
en Montreal", piensa el tipo y cierra sus ojos para no ver los del otro tipo,
los del cana, los del cana muerto que él mató. Que lo vio -cierra los ojos con
fuerza el tipo-, que lo vio, sí, lo vio morir mientras lo mataba. "Pero no",
grita, "estaba muerto", repite el tipo lo que djo frente a los compañeros poco
antes del informativo vespertino. "Ese tipo estaba muerto", dijo mientras
pugnaba por despojarse de las manchas de sangre estampadas sobre su ropa.
Manchas imaginarias -ya se había duchado y cambiado y hasta había quemado la
ropa ensangrentada en la parrilla del patio de la casa-. Manchas imaginarias,
pero indelebles. Quería decir, decir a los compañeros "no me las puedo sacar,
las manchas, no me las puedo sacar". Pero se mordió la lengua porque sabía que
era su imaginación. Y tal vez lo hubiera dicho pero, en ese momento, el Boga
ocupaba el micrófono por segunda o tercera vez para contar cómo había subido el
auto de contención sobre la vereda de Maipú para cruzarlo, sobre Malaver, frente
al blindado mientras Tato lo ametrallaba a través de la ventanilla trasera. El
Boga sonrió y le dijo al tipo: "Eso te dio tiempo para cruzar la calle y
zambullirte de cabeza en tu auto: las piernas te quedaron afuera y arrancaron
mientras vos pataleabas como loco", dijo el Boga. Y el tipo 4 abre los ojos, sin
mirar la pantalla de la tele abre los ojos, esboza una sonrisa y recuerda las
palabras del Boga. No porque las recuerde de antes, del verano del '71, sino
porque el Boga se las repitió hace poco: en la cocina de una casa de Flores,
lavados mates por medio, cuando se reencontraron treinta y tres años después.
Está viejito el Boga, ya tiene más de setenta, pero sigue igual: la misma
placidez, los mismos gestos, lentos y amables, la misma parsimonia y cierta
lejanía en la mirada, como si sobrevolara las circunstancias, más allá de todas
las broncas, reflexiona el tipo y recuerda que el Boga habló de Pepe, ya sin
bronca, sin la bronca con la que hablaba de Pepe hace más de treinta años, pero
con algo de desprecio: "qué diferentes eran ustedes, fierreros pero diferentes;
vos eras buen tipo, esa tardecita, la de la Quinta, me di cuenta de que vos eras
un buen tipo", dijo el Boga, en la cocina de Flores, antes de despedirse. Y
ambos recordaron el noticiero vespertino. El noticiero que comenzó cuando el
Boga finalizaba su relato: por tercera vez nunca supo cómo hizo atravezar el
auto entre un poste telefónico y la pared para sobrepasar al blindado y cruzarlo
por adelante. El noticiero cuyo comienzo impidió que el tipo insistiera con
aquello que lo obsesionaba: "compañeros, no me puedo sacar las manchas". El
noticiero del Siete, o del Nueve, el tipo no recuerda. Pero treinta y tres años
más tarde vuelve a sus ojos una pantalla de tele que muestra la foto del otro
tipo, del cana, achinados los ojos y suspicaces, la mirada viva, en el ceño la
furia. La foto del otro tipo, del muerto, que se difuminó -en la pantalla del
Siete o del Nueve, no importa-para mostrar a una señora que vestía un batón
raído. Una señora obscura y crispada. Una señora que abría la boca para hablar e
imperaba el silencio: "se quedó -pensó el tipo, los ojos clavados en la pantalla
del Siete o del Nueve-en el gesto: la desesperación no la deja hablar, ni
siquiera la deja llorar". La señora, en la pantalla rodeada por varios pibes
compungidos, borrosos, no saben bien todavía qué pasó, todavía no se dan cuenta
que mataron al padre, que un guerrillero fusiló al padre frente a la garita de
guardia en la esquina de la quinta presidencial. "Ya estarán alrededor de los
cuarenta, deben ser cuarentones esos pibes: ¿serán canas? ¿cartoneros? ¿habrán
zafado? ¿tendrán alguna idea sobre el motivo de porqué fusilaron al padre?
¿alentarán vengaza acerca del tipo que lo fusiló?", reflexiona ahora el tipo que
lo fusiló. A sangre fría lo fusiló, con una pistola ametralladora checoslovaca o
israelí, de última generación, supersofisticada, dijo el noticiero vespertino de
la tele desde una pantalla que mostraba al detalle el escenario de la miseria
que ese guerrillero, el fusilador, el tipo, se había juramentado a erradicar. O
morir en el intento. Pero murió el otro, el miserable, el sujeto de la miseria.
Y al tipo se le cerró la garganta, imposible hablar. Hasta que al rato, al rato
de haber finalizado el noticiero, Pepe se acercó al tipo para que le cambiara el
vendaje: uno de los disparos del cana le había atravesado la mano. Y dijo:
"tranquilo che, no te lo tomes así, es la revolución, caemos nosotros, caen
ellos y siempre hay una primera vez: así es la vida, che", dijo Pepe. Y el tipo
pasó la mano sobre su regazo, sobre los pantalones, acarició las manchas de
sangre y dijo: "no Pepe, así es la muerte". Y se puso a llorar: sollozos roncos,
entrecortados, contenidos, lloró el tipo esa noche bajo la implacable mirada de
unos ojos muertos. Lloró. Hasta que logró dormirse y, consuelo de la vida,
amaneció febrero, despertó verano, siguió la vida y con ella, el día a día, los
locos días de la revolución. En uno de esos locos días, 5 poco más o menos tres
meses después, el tipo cayó en cana: lo sorprendieron sin armas cuando estaba a
punto de subir en un auto robado. Lo llevaron a la comisaría de Vicente López y
lo torturaron en el destacamento de Villa Martelli.
Era insoportable. El tipo a cada instante, con cada toque de picana, con cada
descarga de electricidad sentía que no aguantaba más: quería hablar, quería
confesar todo lo que había hecho, y lo que no había hecho, lo que no había hecho
también quería confesar. Pero cada vez que el tipo estaba a punto de abrir la
boca aparecían los ojos muertos, los del otro tipo, los del cana que había
matado en la esquina de la quinta presidencial. Y el tipo sabía, porque le
habían contado, porque lo intuía, que cuando uno empieza a hablar no para,
cuenta todo. Y si contaba del cana muerto, el muerto era él. El tipo mantuvo los
ojos muertos frente a sus ojos, y no habló. El miedo a la muerte era más fuerte
que el dolor. El tipo no habló. Durante tres días no habló y a la cana no le
quedó otra alternativa que comunicarlo con el juez quien le dictó prisión
preventiva por el presunto robo de un auto y lo mandó a la cárcel. Allí, el tipo
estuvo un tiempo, poco más de un mes. Un tiempo. El suficiente para ver ojos,
ojos de mierda: duros, locos, desvaídos, contritos, huidizos, rencorosos,
apagados. Ojos de mierda, mejor no mirar. Y no miró. Hasta esa tarde, tres días
después de salir de la carcel cuando enfrentado a esos ojos, los más bellos que
había visto en su vida, no pudo evitar mirarlos y mantener la mirada: se le voló
la cabeza, se enamoró sin remedio y ahora, viejo y solo, del pico de la botella
bebe un trago largo de ginebra y, sobre las imágenes de Montreal , 1971, dibuja
la mirada más maravillosa del mundo y no logra explicarse cómo se le fue. Cómo
la perdió. Bebió mucho, fumó porro y tanto como para despojarse de sus pérdidas,
en la soledad de su cuarto, frente a la pantalla de la tele, exclama "qué mierda
pasaba en Montreal durante el ‘71". Cierra los ojos y se dice "Montreal, 1971,
un lugar como cualquiera y un tiempo como todos", se dice el tipo. Un lugar y un
tiempo en el cual, con seguridad, algún tipo mató a otro tipo y lloró por
haberlo hecho pero después se enamoró de una mina, hizo el amor, caminó por las
estrellas, la mina lo dejó pero vinieron otras, maravillosas todas, en la
textura de su piel conoció la urdimbre del cielo, el sentido de la vida. Y
aunque la muerte nunca dejó de estar agazapada en algún rincón obscuro de su
alma, el tipo de Montreal pensó poco en ella, la mantuvo a raya, se dice el
tipo. Y se repite, frente a la tele, que Montreal es una ciudad como tantas en
la cual durante el '71 un tipo mató a otro y lo vio morir mientras lo mataba, en
fin, cosas increíbles pasan en todos lados y a cada rato, también en Montreal.
Cosas increíbles, como esta que le pasa ahora, como que más de treinta años
después -bebió mucho, fumó porro, el tipo-la pantalla de la tele muestre el
rostro del otro tipo, el cana, signado de cicatrices, las cicatrices de la
miseria, las cicatrices del dolor, las cicatrices de su vida que ya no es, que
se le fue hace treinta y tres años a través de sus ojos muertos. Y se da cuenta
que dentro de pocos años o días, mañana tal vez, sus ojos se van a ver igual que
los del otro tipo: otros los van a ver, no él. Se da cuenta, el tipo, de que ya
no podrá ser marinero ni polizón, que ya no podrá dar la vuelta al mundo ni
caminar por las estrellas ni vestir su piel con la urdimbre del cielo. Porque
está viejo y solo y ya no puede ser otra cosa que lo que ahora es: un tipo que
mira la tele acompañado por un tipo muerto, un tipo que no está a su lado sino
adentro suyo, y a veces sale. El tipo muerto sale, lo mira y el otro 6 tipo
llora y se pregunta sino será que están los dos muertos y llora: un poco por el
cana que no deja de mirarlo desde ese lugar increíble llamado Montreal y mucho
por él. Se dice, el tipo se dice "estoy borracho" y arroja la botella de ginebra
contra la pantalla de la tele que estalla en mil pedazos. "Estoy borracho" se
repite el tipo, cierra los ojos y manda al otro tipo a cagar. Manda la muerte a
cagar.

 Capítulo
48 - Una breve historia del Peronismo Combativo y los antecedentes de
Montoneros Capítulo
48 - Una breve historia del Peronismo Combativo y los antecedentes de
Montoneros
Una breve historia del Peronismo
Combativo y los antecedentes políticos de Montoneros. Montoneros y montonerismo:
Nación peronista y aristocracia montonera...
En los últimos veinte años numerosas publicaciones versaron, directa o
indirectamente, sobre la historia de Montoneros. O, en su caso, de los
montoneros. Pocas de ellas diferencian con claridad a la Organización Montoneros
del montonerismo, de la Jotapé o de la Tendencia Revolucionaria. Algunas
confrontan a Montoneros con el peronismo y ninguna analiza que, tal vez,
Montoneros nació en el '55 y fue la hija natural y deseada de una corriente
histórica. Ni casualidad ni voluntad de acero. Sino la necesidad de muchos y la
decisión de pocos. Tal vez nadie reflexiona acerca de que este país albergaba
una patria embarazada y ese vástago algún día iba a nacer. Claro está, como
cualquier hijo, puede salir doctor o delincuente. Bien criado o tiro al aire.
Piola o boludo. Los hijos piolas, dicen los que saben, se nos van de las manos y
hacen macanas.
Inevitable. Los montoneros las hicimos.
Existen libros, ensayos y artículos escritos por científicos sociales y
periodistas que militaron en Montoneros y que, desde su lugar en la actualidad y
/ o desde su trayectoria militante, intentan respuestas. He leído muchos de sus
trabajos y no pude apreciar en ellos una autocrítica1 que apunte a reconocer en
forma exhaustiva los errores políticos y las actitudes personales que hicieron
fracasar el proyecto del sector más combativo de una generación. Del sector de
la misma que comprometió su vida en una lucha destinada a lograr un cambio
político y socio-cultural signado por la Justicia. El sector que, de una u otra
manera, pretendió constituirse como una nueva aristocracia. Una aristocracia
cuyas características fundamentales fueran la austeridad y la vocación de
servicio: la primera aristocracia de una Argentina que a lo largo de casi toda
su historia estuvo dominada por una oligarquía de orígenes y prácticas
delincuenciales e incapaz de construir una Nación2. La endeble Nación que hoy
nos alberga nació, en realidad, el 17 de octubre de 1945 cuando a través del
peronismo se incorporó la clase trabajadora a la práctica política y se
constituyó como un factor de poder. A lo largo de medio siglo, las fuerzas
oligárquicas intentaron destruir la Nación. Y, aunque la deterioraron en todos
los sentidos y la desprestigiaron en el nivel internacional, no lograron su
objetivo: construir una Nación es difícil; destruirla también.
Este criterio de "nación peronista", como muchas de las afirmaciones que hago
con relación a la historia montonera, son polémicas, erróneas tal vez. Pero hoy
se impone el sinceramiento y, a partir de él, la profundización de un debate
franco y definitivo que le permita al conjunto social sacar sus conclusiones y
aprovechar la experiencia. Un debate que no sea como, en palabras de Mario
Wainfeld, "los debates en estas pampas (que) suelen ser descalificadores,
amnésicos y maniqueos (porque) nada habrá cambiado si todos se obstinan en ver
sólo la paja en el ojo ajeno"3.
Al respecto, J. Bárbaro escribe: “…es toda una historia que cargamos sobre
nuestras espaldas que el libro “La voluntad” de Caparrós y Anguita recupera en
la infinita cantidad de documentos y detalles, que varios escritos de Bonasso y
Verbitsky ponen en un lugar de explicación para mí erróneo, que todavía falta
debatir (...)” y que “tienen un silencio con la necesaria autocrítica de la
etapa que es preciso cubrir”.4.
Montoneros, esta hija de la historia, nuestra breve historia argentina, era una
organización político-militar y, en consecuencia, verticalista, autoritaria,
inflexible, elitista, estrecha de miras y, de alguna manera, amarga, sombría. No
sé si se puede ser de otra forma cuando se sueñan sueños de poder que asemejan
delirios. Cuando se vive con el alma en la boca. Cuando el balazo te espera
inesperado a la vuelta de la esquina.
Cuando todos somos parte del todo, y tus partes se caen, se van: se mueren los
amores, y no tiene retorno. No había mucho espacio para la alegría. Ni para la
libertad. La Iglesia, nuestra Iglesia Montonera, nos salió gótica.
Sin embargo, para la misma época surgió el fenómeno montonero.
Esto es, por un lado el montonerismo, una forma de construcción políticomilitar
anárquica, arrolladora y a la que se subordinaban las acciones armadas, la cual
fue puesta en práctica por un amplio sector de combatientes que albergaban años
de experiencia política y que caracterizó y diferenció, entre 1971 y 1973, a la
Organización Montoneros de otras organizaciones político-militares.
Y por otro lado, la jotapé: un hecho político-cultural -ligado en forma
indisoluble y desde su origen a Montoneros-masivo, trasgresor, creativo,
abierto, alegre y protagonizado por una parte de la generación nacida entre 1940
y 1960. Un ejemplo: mientras la mayor parte de los combatientes reprimían
cualquier manifestación de libertad sexual y observaban con cierto desprecio el
nacimiento del rock nacional, los jóvenes peronistas -adherentes incondicionales
de Montoneros-hacían el amor en los claustros universitarios y frecuentaban los
sótanos donde imperaban Charlie García, Nebbia y Tanguito.
En palabras de Horacio González: “El espíritu del ’73 se componía de un núcleo
duro que suponía, y lo diré rápidamente, el recurso a las armas insurgentes.
Pero había una compleja cultura moderna, un entramado diríamos hoy, en la que
con multicolorido sazonamiento, convivían Piero o Marilina Ross (“para el pueblo
lo que es del pueblo”) con el Frente de Liberación Homosexual, donde no era raro
ver repartir volantes “camporistas” al gran poeta Néstor Perlongher… de la
sumaria pero juglaresca jotapé, el saludo en ve de los efebos, el fervor de los
lectores de la novela Megafón o la guerra de Marechal, las dulces chicas
movilizadas con ponchos facúndicos que perfectamente podían ser las
descendientes de las chicas de Oliverio Girondo” 5.
Tampoco las publicaciones diferencian, y hasta no pocas de ellas confunden, a la
Tendencia Revolucionaria del Peronismo con la Organización Montoneros. La
Tendencia fue la última etapa en el devenir político-ideológico y organizacional
del Movimiento Peronista, Movimiento que muere con Perón y es sucedido, con pena
y sin gloria, por el Justicialismo que actualmente mal llamamos peronismo. Si
bien Montoneros hegemonizó los últimos momentos políticos de la Tendencia, en
realidad nació de su seno y, tal vez, jamás habría surgido si la Tendencia no
hubiera existido. A su vez, los antecedentes de la Tendencia se remontan al
origen del peronismo. El suceder le llaman. Un suceder con el cual disentirán
muchos expertos y compañeros. Disenso y debate: es la única forma de prender la
lamparita. Esa berreta y vacilante que ilumina la historia.
¿Fascista Perón?...
En realidad, la Argentina es un país de paradojas. Sin ir muy lejos en la
historia, los nacionalistas de los últimos treinta y primeros cuarenta, enemigos
acérrimos del imperio británico, presionaron para que la Argentina se mantuviera
neutral durante la segunda guerra mundial. Sin embargo, los principales
beneficiarios de la neutralidad argentina no fueron los países del Eje -a
quienes apoyaban los nacionalistas-sino los ingleses a quienes les resultaban
imprescindibles las materias primas argentinas: los cargueros que ostentaban la
bandera de una Argentina neutral no podían ser hundidos por los alemanes y, en
consecuencia, las materias primas llegaban sin obstáculos a Liverpool. Por su
parte, los liberales -aliados de Inglaterra durante más de un siglo-presionaron
a fondo para que Argentina declarase la guerra al Eje caso en el cual se
interrumpiría el abastecimiento de materias primas argentinas y los británicos
se debilitarían. Además, convengamos: el aporte militar argentino no podía ir
más allá de algún regimiento integrado por soldados conscriptos con lo cual su
contribución al esfuerzo bélico aliado sería insignificante, tan simbólico como,
en la práctica, lo fue el brasileño. Si queremos entender el comportamiento
argentino durante la segunda guerra, el escenario base sobre el cual situar a
los actores, analizar sus actitudes e interpretar el argumento, pasa por una
controversia no tomada en cuenta -al menos en toda su dimensión-por la mayoría
de los autores. Argentina, en sí misma, era un campo de batalla sobre el cual se
desarrollaba una guerra interna entre dos potencias: Norteamérica, deseosa de
asentar su dominio neocolonial sobre nuestras pampas, y Gran Bretaña, necesitada
de mantener toda o parte de su influencia sobre los territorios australes de
Latinoamérica.
Perón, por su parte, según quienes lo han calificado y aún lo califican como
nazi-fascista, tenía modales mussolinianos y pertenecía a un ejército modelado a
la prusiana. Para quienes no sepan, los modos de Perón eran típicamente
campechanos al igual que su particular concepto de la "elegancia": recordemos su
cinturón a la altura del pecho y los zapatos bicolor. Cuenta Luis De Echandía
que en cierta oportunidad señaló su atuendo y le preguntó a Arturo Jauretche:
"¿Qué le parece, doctor?". "Y, si sólo se trata de parecer, parece un gringo con
plata, general", respondió don Arturo. De más está decir que jamás fue
perdonado. En cuanto al ejército argentino, sólo tenía de prusiano el casco y
los máuseres de la primera guerra. Sí es cierto, como han determinado los más
lúcidos analistas del peronismo, que sus oficiales estudiaban al estratega
alemán von Clausewitz. Cuyas ideas e innovaciones acerca del arte de la guerra,
escritas durante el siglo XIX, aún hoy son objeto de estudio por parte de los
oficiales de todos los ejércitos del mundo. En fin, lo real es que este coronel
"pro-nazi" llamado Perón, tomaba muchas de sus decisiones luego de consultarlas
o negociarlas con la embajada británica. Que durante la guerra dio crédito
ilimitado al gobierno de Su Majestad para comprar en Argentina. Que después de
la guerra y desplazado Churchill del gobierno por el Partido Laborista Inglés,
fue un Partido Laborista, denominado y fundado ad hoc, quien llevó a Perón al
gobierno. Un partido laborista que sostenía los mismos principios que su
homónimo inglés, inspirados en el "fabianismo" británico de principios del siglo
XX: una especie de socialismo no marxista que pretendía avanzar en forma gradual
hacia la igualdad social y cuya "columna vertebral" -una vez que, a partir de
aliarse con otras fuerzas políticas, se estructura en forma partidaria-era la
clase trabajadora... ¿suena familiar?.
El primer peronismo y los precursores montoneros...
El Peronismo es uno de los pocos movimientos políticos en el mundo -si no el
único-que logró, sin sangre, sudor ni lágrimas, una transformación en las
relaciones de poder: la clase trabajadora y su aliada, la incipiente burguesía
nacional, reemplazaron en lo que hace al poder político a los sectores
representativos de las empresas extranjeras y la oligarquía. Digo, el peronismo
es uno de los pocos movimientos políticos que logró hacer una revolución sin un
largo proceso previo de organización política popular y lucha, sin una
confrontación más o menos violenta con el establishment y, aún más, sin un
partido político como tal, esto es una organización en la cual la discusión, las
luchas internas y los consensos posibilitaran una selección de cuadros
dirigentes auténticamente comprometidos con el proceso de cambio que lideraba
Perón.
Más allá de una intentona golpista rápidamente abortada en 1951, el peronismo
continuó con su proyecto de construcción nacional e igualdad social hasta 1952.
Pero a partir de allí se deterioró el crecimiento económico lo cual afectó,
sobre todo, la rentabilidad empresaria que bajó del 40 % al 17 %. Esto, para la
gran burguesía, resultaba intolerable y actuó en consecuencia. Sumó, con
excepción de la clase obrera, a los diferentes sectores políticos y corporativos
(en particular a la Iglesia y a las Fuerzas Armadas) lo cual, aunado a los
errores políticos y personales de Perón -tan bien metaforizados por don
Aristóbulo Barrionuevo6-, aisló y debilitó al peronismo.
Es en este momento que comenzó a perfilarse dentro del peronismo una corriente
política que podría definirse como nacionalista revolucionaria. No eran pocos
los cuadros políticos que se identificaron con ella desde el primer momento del
peronismo como movimiento, pero -en un contexto de bienestar generalizado y
atenuación de las contradicciones-no encontraron espacios políticos comunes que
les permitieran agruparse y constituirse como factor de poder interno. Esta
corriente abogaba por una profundización del proceso peronista lo cual pasaba
por apropiarse de la rentabilidad empresaria a favor del Estado y la clase
trabajadora, y en contraposición de las exigencias de los sectores del capital.
Cuando las contradicciones políticas se agudizaron, en particular luego de la
intentona golpista de junio de 1955, Perón recurrió a esta corriente -entre
cuyos cuadros más notorios aunque desorganizados figuraban Jauretche, Marcos,
Oliva, Lagomarsino y Puigross-lo cual se personificó en la nominación de John
Willam Cooke como jefe del peronismo de la Capital. El peronismo combativo
posterior al ’55 es el heredero directo de esta corriente. Y, a su vez,
Montoneros constituyó la última expresión político-militar del Peronismo
Combativo.
La contrapartida de esta corriente la encontramos en las primeras líneas de la
burocracia sindical -depurada, a lo largo de una década, de sus cuadros más
combativos por el propio peronismo-, y en la burocracia estatal y política que,
después del ’55, dan lugar al “peronismo conciliador” cuyos herederos tardíos
hoy se nuclean en el Partido Justicialista.
El Peronismo Combativo, entre el ’55 y hasta la muerte de Perón, experimentó
tres etapas sucesivas: 1) el Peronismo de la Resistencia (hasta 1960); 2) el
Peronismo Revolucionario (hasta la creación de la CGTA) y 3) la Tendencia
Revolucionaria del Peronismo -caracterizada por la incorporación de sectores de
la izquierda nacionalista, del cristianismo y de la juventud universitaria al
peronismo-en cuyo contexto surgieron las Organizaciones Armadas Peronistas y
otros sectores -también revolucionarios en el sentido de que su objetivo era una
inversión de las relaciones de poder-que no acordaban con la lucha armada como
método, al menos en las circunstancias y momentos en los cuales esta se llevó a
cabo.
El mito del peronismo “puro” y los montoneros… Los montoneros estábamos unidos
por la fe. La fe en una iglesia, la iglesia montonera, que tenía una serie de
preceptos, valores y prosélitos que los compartían y que, a su vez, de muy buena
fe también se consideraban militantes peronistas. Esto, para todos los analistas
extranjeros y para no pocos compatriotas, resulta contradictorio o, por lo
menos, difícil de entender. Entonces, para explicarlo, me remonto al origen del
peronismo y de la militancia peronista.
En realidad el origen del peronismo -esto es, del sistema económico y de la
burocracia estatal que encuentra años después su representación
político-partidaria en el Movimiento Peronista-se remonta a la década del
treinta con el auge de la industrialización sustitutiva de importaciones: una
economía cerrada que requería de un Estado poderoso, propietario de grandes
medios de producción, regulador de la misma y del salario y, en consecuencia,
dotado de una amplia, compleja y fuerte burocracia. Esta burocracia -en general
de orígenes conservadores y cuyo principal sustento ideológico pasaba por
mantener y acrecentar el poder del Estado y, desde luego, ciertos privilegios
personales-fue una de las vertientes de donde surgieron, en gran medida, cuadros
dirigentes del peronismo. La otra vertiente de cuadros provino de diversos
sectores sindicales y, en menor medida, de algunos partidos de izquierda y del
nacionalismo de derecha y de izquierda, básicamente FORJA y unos pocos
radicales.
De esta manera, el peronismo del ’45 se integró con gente de diferentes
trayectorias político ideológicas. Y por gente sin historia política previa,
gente que entró a la política en el peronismo. Al respecto, señala Ricardo
Sidicaro: “…dirigentes partidarios y sindicales que procedían de disímiles, y
enfrentadas, tradiciones y que libraron importantes conflictos antes y al
iniciarse el gobierno. Las aspiraciones de ocupar puestos públicos y de
distribuir cargos para sus séquitos fueron expectativas compartidas por todas
las agrupaciones adheridas a la candidatura de Perón y que, a la hora de las
designaciones, unos expresaron de manera más directa y en otros combinadas con
puntos de vista ideológicos para dar más legitimidad a sus reclamos”7.
Esto es, ni siquiera en sus inicios existió un “peronismo puro” ni, por lo
tanto, peronistas-peronistas o peronistas “puros”. Por el contrario, existía un
mayor o menor grado de tensión entre los cuadros y sectores que integraron el
peronismo original. Una tensión que se podría haber agudizado hasta degenerar en
contradicciones insalvables tal como sucedió en la década del setenta. Al
respecto, Gerchunoff y Llach han escrito una frase que me impactó: “Los
conflictos internos en el partido nacido junto a la industrializacón sustitutiva
de importaciones y en parte gracias a ella, están en el corazón de la lucha
armada”.8 Sin embargo, estas tensiones -entre 1946 y 1955-se sublimaron a partir
del ejercicio burocrático del poder. La tarea burocrática define espacios
delimitados de actividad, rutinas de mediano y largo plazo, y genera una serie
de beneficios políticos económicos y sociales, entre los cuales los referidos al
prestigio no son menores. Mantener el statu quo exigió, a la heterogénea
burocracia política peronista, desarrollar modalidades de convivencia que
atenuaran sus contradicciones. En palabras de Sidicaro: “El proyecto estatal y
la aceptación de la autoridad carismática de Perón, en el contexto de la
movilización social que respaldaba a la nueva etapa política, conformaron una
situación de cohesión de los dirigentes peronistas que no fue significativamente
resquebrajada por las disputas internas de poder y que permitió conjugar los
intereses en conflicto: individuales, de grupos políticos y de representantes de
sectores sociales (…) Los peronistas de 1946-55 constituyeron un partido
político estatista por su modo de organización y por su ideología”9.
Resulta claro que un partido político de tales características no podía
sobrevivir al golpe de estado del ’55. No sobrevivió el Partido, sobrevivió el
peronismo, esto es, las bases, la clase obrera que se identificaba con el
peronismo y, en lo que hace a la militancia, el Peronismo de la Resistencia.
Un Peronismo que en forma anárquica respondió a la violencia con la violencia y,
desde la clandestinidad, generó un nuevo Movimiento multiforme y heterogéneo al
cual se incorporó, otra vez, gente sin trayectoria militante previa así como
militantes provenientes de diversos sectores políticos e ideológicos.
Reitero, y lo voy a reiterar cuantas veces sea necesario, el peronismo puro
nunca existió, excepto en el imaginario o la mala voluntad de múltiples sectores
que se reivindicaron como tales para avanzar sobre espacios internos de poder.
Sí, dos grandes corrientes o tendencias preexistentes al golpe del ’55: una
conservadora, burocrática, sin tradición ni voluntad de lucha, cuyos militantes
o funcionarios, luego del golpe, se mandaron guardar. Y otra, combativa, que
desde adentro presionaba al gobierno para avanzar en las conquistas populares y
que luego del golpe conformó el Peronismo de la Resistencia.
El Peronismo de la Resistencia...
Después de “Laica y Libre” y durante los primeros sesenta hasta no mucho antes
del golpe de estado a cuyo frente figuraba su majestad la morsa, Onganía, si
bien existían coincidencias entre militantes provenientes de los diferentes
sectores políticos y sociales, recién a partir de 1967 tomaron contacto en
función de proyectos que, potencialmente, podrían ser comunes. Contactos a
partir de los cuales comenzaron a gestarse los primeros grupos armados
posteriores a la Resistencia, cuya ulterior fusión dio lugar a que uno de estos
grupos -originalmente denominado Montoneros y ejecutor de Aramburu-pudiera
sobrevivir, desarrollarse y construir la organización político-militar urbana de
mayor envergadura en América.
Sin embargo, la lucha armada no era un fenómeno nuevo, ni siquiera lejano, en la
historia de la militancia revolucionaria argentina. Existió después del golpe
militar que derrocó a Irigoyen -en forma de alzamientos cívico-militares y a
cargo de militantes radicales quienes de una u otra manera se asumían como
nacionalistas revolucionarios y entre los que destacaron Orestes Neri, Arturo
Jauretche, el teniente coronel Pomar, el coronel Cattaneo y los hermanos
Kennedy-. Después de la Revolución Libertadora, también se realizaron
alzamientos cívico-militares -la revolución del general Valle y, posteriormente,
la asonada del general Iñíguez-y se experimentaron, además, otras formas de
lucha que hoy, en su conjunto, denominamos Peronismo de la Resistencia e
incluyeron experiencias insurreccionales -la toma del Frigorífico Lisandro de la
Torre, encabezada por Sebastián Borro, que puso en pie de guerra al barrio de
Mataderos durante una semana-, y experiencias guerrilleras rurales como fue la
de los Uturuncos desarrollada en Tucumán y Santiago del Estero entre octubre de
1959 y junio de 1960 o, para la misma época, la de Ciro Ahumada en Mendoza.
Ernesto Salas10 señala que “falta mucho para cubrir la ausencia historiográfica
que abarca desde el golpe militar de 1955 hasta el surgimiento de las guerrillas
de fines de la década del 60... dado que se toma solamente el período de auge y
pleno desarrollo de las formaciones guerrilleras y no la historia completa,
terminando por soslayar no sólo los orígenes de las guerrillas sino algunas de
las causas principales de la violencia en la Argentina de aquellas décadas”.
Salas desarrolla en sus libros una hipótesis que vincula directamente -no como
antecedente sino como continuidad-el origen de la lucha armada peronista de los
70 con la Resistencia Peronista. Yo, al respecto, coincido aunque en forma
parcial. Si reconocemos que después del golpe del ’55, el peronismo en lucha
experimentó tres etapas -el Peronismo de la Resistencia (hasta 1960), el
Peronismo Revolucionario (hasta 1967/68) y la Tendencia Revolucionaria (a partir
de la creación de la CGT de los Argentinos y en cuyo contexto surgieron las
Organizaciones Armadas Peronistas)-, entre la segunda y la tercera etapa se
incorporó una variable independiente que, de alguna manera, hizo una irrupción
en el proceso revolucionario: se trató de la incorporación de jóvenes en su
mayoría de clase media quienes -politizados en el cristianismo post conciliar,
el nacionalismo o la nueva izquierda e influenciados por las teorías del
Peronismo Revolucionario de John Willam Cooke-impusieron una impronta de lucha
diferente a las experimentadas hasta ese momento por el peronismo. Mientras
tanto reconozco que Salas es uno de los historiadores que, con seriedad y
profundidad, ha estudiado el fenómeno de la Resistencia. Por ello, considero
importante, a los efectos de describir el Peronismo de la Resistencia,
transcribir uno de sus textos: “...en la Argentina las tendencias a ubicar las
causas de las insurrecciones urbanas y el auge de las guerrillas en los años
inmediatamente previos -generalmente desde la dictadura del general Juan Carlos
Onganía-reside en que una parte de la opinión, aquella que en general apoyó el
derrocamiento por la fuerza del peronismo, concibe a los gobiernos que lo
sucedieron como gobiernos moderados y, en muchos casos, hacen poco hincapié en
los crímenes cometidos entre 1955 y 1966, hayan sido realizados por gobiernos
militares o por gobiernos civiles débiles y acosados por la sombra del golpe de
estado. Pero desde el punto de vista de los que sufrieron la exclusión y la
represión, la llamada “primera resistencia”, o sea la que se desarrolló entre
1955 y 1960, dejó una huella que se transformó e integró en la tradición
combativa de la década siguiente. Las bases peronistas, liberadas de la tutela
ejercida por el Estado y su partido y fogueadas por las intensas luchas de la
segunda mitad de los 50, se radicalizaron hacia ideas nacionalistas
revolucionarias, tanto en los sindicatos como en los comandos. Las prácticas de
sabotaje en las fábricas, los importantes atentados con explosivos a empresas
extranjeras o a las fuerzas represivas, el estallido de miles de bombas caseras
y las largas huelgas defensivas de casi todos los gremios industriales se
extendieron por todo el país. La experiencia se adquirió en el camino. En esos
primeros años las fuerzas militares y policiales detuvieron a miles de personas;
muchos de ellos fueron torturados y asesinados, otros fueron enviados a las
cárceles del extremo sur del país. La policía disparó contra las movilizaciones
de trabajadores y asesinó a varios obreros del surco, del puerto, metalúrgicos;
decenas de miles de personas fueron inhabilitadas para ejercer cargos gremiales
y políticos, miles figuraron en las listas negras y no pudieron trabajar, otros
tantos fueron “presos Conintes”.11 Para ellos, ese fue el significado de la
proscripción. Cuando en 1960 estas formas de resistencia fueron desbaratadas,
muchos de sus componentes simbólicos se transformaron en experiencia, tradición
y memoria viva en los barrios obreros y en las fábricas, aunque luego ellas
fueran diversamente interpretadas por las variadas coloraciones ideológicas del
peronismo”.
Salas ubica el fin de la Resistencia para 1960. Recordemos que para el momento
en el cual Perón fue derrocado, el peronismo estaba constituido por tres
sectores: la burocracia estatal y político partidaria, los sindicatos y un grupo
de cuadros políticos “duros” provenientes en su mayoría del nacionalismo
revolucionario y de la izquierda, con muy poco peso dentro del movimiento
peronista y cuyos representantes más conspicuos eran Cooke, Oliva, Marcos y
Lagomarsino. A quienes se sumaban cuadros sindicales de segunda y tercera línea,
algunos de ellos -como por ejemplo Vandor-influenciados por la organización
trotskista Palabra Obrera. Estos sectores sólo coincidían con la obra de
gobierno y el liderazgo de Perón, liderazgo imprescindible para mantener la
unidad de un movimiento que, en términos político-ideológicos, se caracterizaba
por su heterogeneidad.
Después de la Libertadora, la burocracia política se llamó a cuarteles de
invierno y la dirigencia sindical, despojada de sus estructuras orgánicas, se
dedicó a girar en el vacío. Sólo reaccionaron los cuadros “duros”
caracterizados, en palabras de Eduardo L. Duhalde, “por la búsqueda estratégica
de una sociedad igualitaria, con el cuestionamiento del modo de producción
capitalista y el rechazo de la dominación imperialista”,12 lo cual no
significaba una asunción del marxismo-leninismo como ideología: “modo de
producción” es un concepto muy amplio y el reemplazo del capitalismo se puede
dar a partir de un sistema económico caracterizado por el monopolio estatal de
los medios de producción o de un sistema caracterizado por el mutualismo, el
cooperativismo y / o el control obrero de las empresas privadas. Además, el
sector duro, en lo internacional, reivindicaba la Tercera Posición y, en lo
político, un movimiento políticopartidario policlasista y la democracia
representativa. Lo importante, para ellos, era incrementar lo máximo posible el
pedazo de la torta correspondiente a los asalariados, y si fuera toda la torta
todavía mejor. Y su consigna estratégica era el retorno de Perón a la patria y
al poder. No por oportunismo sino porque, al igual que en su momento los
montoneros, consideraban que era el único medio de lograr el propósito de una
sociedad igualitaria y un país independiente.
Dijimos: después del golpe este sector es el único que reaccionó, y lo hizo de
inmediato. En enero de 1956, el “Comando Nacional de la Resistencia”, dirigido
por César Marcos y Raúl Lagomarsino, difundió un documento titulado “DIRECTIVAS
GENERALES PARA TODOS LOS PERONISTAS” con la firma, jamás desmentida, de Perón.
Aunque algunos viejos peronistas atribuyen su autoría a Enrique Oliva lo cual,
para quienes conocen al viejo Oliva y a la querida Resistencia, no resulta
descabellado.
El documento afirmaba: “Hemos cometido el error de creer que una revolución
social podría realizarse incruentamente... este lapso de tiranía... nos
devolverá la dinámica revolucionaria... La muerte de miles de trabajadores,
asesinados por la reacción, nos está demostrando el camino en esta lucha... A
nosotros ya no nos interesan las elecciones sino como un medio más... Debemos
estar decididos y prepararnos minuciosamente para una nueva acción”.
¿Y cómo se concretaba esa “nueva acción”? A través de cinco conjuntos de
actividades: 1) la Resistencia Civil que incluía cualquier medida capaz de dañar
a la dictadura, desde la difusión de rumores o “matar a un gorila” hasta las
huelgas y el sabotaje; 2) la organización clandestina del pueblo que pasaba por
transformar al movimiento peronista en una organización celular y secreta; 3) el
paro general revolucionario como hecho insurreccional para obligar a los gorilas
a abandonar el gobierno; 4) la guerra de guerrillas y 5) las acciones especiales
como la intimidación, esto es, (a los gorilas) hacerles sentir el terror ya que
los gorilas han tenido por objeto aterrorizar a la población. Estas fueron las
“Instrucciones generales para los dirigentes peronistas”, emitidas pocos meses
después de las “Directivas”, por el Comando Superior Peronista el cual
finalizaba el comunicado con la siguiente indicación: “Cumpla, donde y como
pueda, las presentes instrucciones, Saque copias y hágalas circular”.
Estos documentos fueron las bases programáticas que dieron sustento al Peronismo
de la Resistencia. Caracterizado por su entrega, su heroísmo, su
desorganización, su personalismo y la anarquía de su accionar (Cumpla, donde y
como pueda...). Un peronismo que se extinguió como tal, afirma Salas y creo que
tiene razón, en 1960. En parte por su propia anarquía la cual, en un comienzo
favoreció su accionar y, después, lo hizo vulnerable a la represión. Pero, más
aún porque, en los cinco años que mediaron desde la Libertadora, habían cambiado
las circunstancias políticas en el país.
Cuando ganó las elecciones Frondizi -gracias al apoyo del peronismo, aunque
muchos “resistentes” promovían el voto en blanco-, retornó una democracia
representativa (limitada por la proscripción del peronismo como partido
político), se dieron ciertas condiciones de legalidad o semi-legalidad para el
accionar político de la dirigencia peronista tradicional y, hasta cierto punto y
con reservas, mejoraron las condiciones de vida de muchos sectores de la clase
trabajadora respecto de la debacle socio-económica que produjo la Libertadora.
De hecho, Frondizi promovió una Ley de Anmistía que limitó las persecusiones
originadas en el golpe del ’55, implementó el Plan de Transformación Agraria en
la provincia de Buenos Aires con lo cual permitió acceder a la propiedad de la
tierra a los pequeños chacareros y sancionó la Ley de Asociaciones Profesionales
que posibilitó a los gremialistas peronistas recuperar la mayoría de los
sindicatos intervenidos por la Libertadora.
Nuevos dirigentes sindicales -forjados al calor de la Resistencia pero, luego de
recuperar sus sindicatos, limitados por sus objetivos gremiales específicos y el
relativo fracaso de varias huelgas generales-ahora rechazaban arriesgar sus
organizaciones en función de proyectos insurreccionales. Retornaron, tal vez sin
saberlo, al pensamiento anarcosindicalista de los '20 y los '30: primero el
sindicato, después la revolución.
Pensamiento usufructuado hasta las últimas consecuencias, entre el '43 y el '45,
por el propio Perón con el objeto de construir su movimiento. El mismo
pensamiento que, en los '60 y llevado hasta sus últimas consecuencias por
Vandor, se metaforizó en la frase "hay que estar contra Perón para salvar a
Perón". Frase que en su momento -los momentos, en términos cronológicos, son un
caos en la historia peronista-Perón respondió: "hay que avanzar con los
dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes". Vandor perdió la
cabeza. Pero eso sucedió más tarde, años, en 1969, después del Cordobazo. El
peronismo puede navegar con banderita de boludo hasta el cansancio, pero jamás
pierde la memoria. A la medida de Perón.
Al amparo del posibilismo frondizista, caudillos peronistas del interior
organizaron partidos neo-peronistas y levantaron las banderas de un peronismo
sin Perón. Y muchos burócratas partidarios, que habían apoyado desde afuera a la
Resistencia, no por convicción sino porque la dictadura de Aramburu no les
dejaba otra posibilidad, encontraron espacios políticos en los cuales
desarrollarse sin riesgo: siempre y cuando no insistieran con el retorno de
Perón.
El retorno de Perón, precisamente. Nada más y nada menos. El objetivo
estratégico del Peronismo de la Resistencia. El cual, ante las circunstancias
descriptas, quedó aislado. Aislado entre sí, cada cual en su carreta, sin
brújula y para cualquier lugar, de alguna manera siempre lo estuvo. Pero durante
unos años, a pesar de su propio caos, fue representativo -líder, vanguardia,
conducción, albergue de la esperanza, constructor de subjetividad
revolucionaria-del conjunto peronista. Sin embargo, en 1960 no sólo sangraba por
cien heridas sino que también se vio aislado de un otro peronismo, conciliador y
semi-institucionalizado en la precaria legalidad democrática de Frondizi. Cuyo
proyecto, el desarrollismo -si sacamos los contenidos populares del peronismo y,
en consecuencia, su capacidad revolucionaria-, no tenía grandes diferencias con
el del peronismo del ’55.
Más de una vez -gracias a la perspectiva, o retrospectiva, que nos dio el paso
de los años-, especulamos con mi viejo amigo Amílcar Fidanza, cuán diferente
habría sido el devenir argentino, si el peronismo y el desarrollismo hubieran
logrado un consenso político. Pero ello no era posible. En principio porque
Perón y Frondizi pretendían ocupar el mismo espacio, y éste era demasiado
estrecho para albergar a dos personajes de tamaña envergadura. Y, por otra
parte, tal vez más importante, porque el peronismo -en su conjunto, en su
inmensa mayoría-, hasta la muerte de Perón, jamás renunció ni siquiera un tranco
de pollo en lo que hace a sus reivindicaciones clasistas.
Ni siquiera la después conocida como “burocracia sindical” resignó su lucha por
defender o mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sino que,
además, sostuvo económicamente la lucha del peronismo en su conjunto. Sostuvo
incluso a los diferentes sectores que integraban el Peronismo Revolucionario.
Los sostuvo, puso plata. Pero también les puso condiciones. Eran peronistas al
fin y al cabo. Al fin y al cabo, eran políticos: si pongo, quiero. Y allí
veremos a los bronces -Rearte, El Kadri, Rulli, Caride, Cabo, esta noche se me
escapan tantos nombres-, bronces en serio, enfrentados entre sí a partir de las
contradicciones existentes entre los diferentes grupos de la burocracia
sindical.
A ello sumemos que Frondizi, lúcido como pocos pero débil hasta el hartazgo
frente a las amenazas de los gorilas, agachaba la cabeza y transaba sin límites
frente al stablishment. Nuestros gorilas, aterrorizados, aún en su imaginario,
por el peronismo y esos negros de mierda gracias a los cuales el peronismo fue
poder y gracias al cual ellos, los negros, dejaron de ser de mierda para
transformarse en protagonistas de la historia. Nuestros gorilas siempre fueron
unas bestias. Pero, si avizoramos el futuro, si trasladamos la mirada un par de
lustros hacia adelante, si la gracia del Señor en 1970 nos develó al cadáver de
Aramburu mientras se pudría en Timote y a las masas del '73 cuando vociferaban
venganza y justicia en la Plaza Bombardeada, confirmaremos que nuestros gorilas
sin dejar de ser bestias poseían el talento de la premonición. En todo caso,
Frondizi arrugó, ya exterminada la Resistencia, con relación al Peronismo. Y los
militares lo condecoraron. En la prisión de la isla Martín García.
Lo cierto es que, en tal contexto, se extinguió el Peronismo de la Resistencia.
Se extinguió como fundamental representante del pueblo peronista y como
potencial interlocutor tanto con Perón como con el Poder.
En cuanto representante del pueblo peronista porque, después de cinco años de
sangre, sudor y lágrimas, de cinco años de esfuerzos sin límite y de quilombos
sin medida, no había logrado una sola victoria, nada que el peronismo y el
pueblo peronista en su conjunto, pudiera reivindicar como una derrota del
enemigo. La ejecución de Aramburu fue la primera victoria, y de ella deriva el
fenómeno montonero. Pero, para 1960, sobraron los balazos y todas las bajas
fueron propias.
Al respecto, hay una anécdota ilustrativa que narra Eduardo M. Pérez quien, en
1999, le preguntó a Amanda Peralta cuándo, para ella, terminó la Resistencia.
Amanda respondió: “Termina en el 59 o en el ’60, con el levantamiento de la
huelga del Frigorífico Lisandro de la Torre, con el Conintes, con el golpe de
Iñíguez. Yo lloré el día del levantamiento de la huelga, pero además, nos
preguntábamos más adelante: resistir, resistir, resistir ¿y cuándo vamos a pasar
a la ofensiva?”.13 Como ya escribí, la ejecución de Aramburu simbolizó o
ritualizó el pase a la ofensiva del Peronismo, y por ello el éxito inicial de
Montoneros en las bases peronistas y su capacidad para reclutar la militancia
anterior y posterior a la Resistencia.
El Peronismo de la Resistencia también fracasó como interlocutor de Perón: de
última, la lealtad de la clase obrera y su unidad como único factor de su poder,
radicaba en la figura de Perón. El Peronismo de la Resistencia fracasó porque,
en razón de las nuevas circunstancias políticas, no constituía una pieza
importante en el ajedrez político argentino. Tal vez, para Perón, sobre el
tablero de los '60, el Peronismo de la Resistencia ni siquiera era un alfil,
peón apenas: no se regalaba, pero podía sacrificarse sin problemas de
conciencia.
Perón no se definía ni como político ni como revolucionario sino como conductor
estratégico: por lo tanto manejaba todas las variables pasibles de posibilitar
su triunfo, su victoria, sin dejarse influenciar por connotaciones valorativas,
morales o ideológicas. En consecuencia, impulsaba aquellas que pudieran ser
exitosas, y pasaba a la “reserva” a aquellas que habían fracasado o podían hacer
fracasar al conjunto. En términos estratégicos, debilitado como estaba, el
Peronismo de la Resistencia no tenía la más mínima posibilidad de darle jaque a
nadie. De “mate” ni hablemos.
El mismo Perón estaba debilitado: fuera de lo protocolar, de las visitas de
“cortesía” que la variopinta parafernalia peronista ritualizaba en Puerta de
Hierro, para 1960 Perón manejaba poco y nada. Dante Gullo opina lo contrario:
dice, me dijo hace unos días en un bar de Caballito Norte, que no se puede ver
la situación de Perón fuera del contexto, al margen de las variantes que el
régimen inventaba para aislar a Perón.
Perón, dijo el Canca, nunca estuvo más fuerte que en Puerta de Hierro: débiles
eran Onganía, la Revolución Argentina y las variantes pseudodemocráticas
inventadas por el Partido Militar. Coincido con Gullo en que Perón tuvo su
máxima fortaleza mientras vivió fuera de la Argentina pero: cuando Dios baja a
la Tierra... En todo caso, para 1960, existía un sindicalismo emergente de la
relativa legalidad democrática que, de una u otra manera, hostigaba al Poder y
tenía la capacidad de negociar con él. La táctica, para Perón, ahora pasaba por
utilizar esas piezas las cuales, jugadas con prudencia y sabiduría, le
posibilitaban definir una nueva estrategia de poder.
Al margen de Perón, lo cual era imposible para cualquier peronista que
entendiese el protagonismo del Viejo como sinónimo de Revolución, el Peronismo
de la Resistencia jamás se había planteado ser un interlocutor con el Poder, con
el stablishment. No se puede ser interlocutor de alguien cuando el único y
excluyente objetivo de uno es aniquilarlo. Al menos, cuando no existe la más
remota posibilidad de concretar su aniquilación.
Y por último, lo más importante. Más importante que cualquiera de las
circunstancias que condicionaron la derrota del Peronismo de la Resistencia, más
importante aún que la suma de todas ellas: el Peronismo de la Resistencia
carecía de una teoría revolucionaria, de una estrategia para la toma del poder.
Y ello, tal como sucedió desde Espartaco en adelante, más tarde o más temprano,
habría acabado con la Resistencia.
Precisamente, la gran diferencia, el hito que separa al Peronismo de la
Resistencia del Peronismo Revolucionario, fue la construcción de una teoría
revolucionaria.
En síntesis, en 1960 se extinguió el Peronismo de la Resistencia como tal. Esto
es, como conjunto, como sector político, como opción de lucha para la toma del
poder. Los que no se extinguieron, ni mucho menos, fueron los cuadros formados
en su práctica. Esos cuadros, que ya no eran tantos y estaban, en cuanto grupos,
bastante atomizados, analizaron, cuestionaron, hicieron autocríticas y abrevaron
su pensamiento en mùltiples y diversas fuentes. Argelia y Fanon, Castro y Cuba,
el Che.
Paradojalmente, en este momento de debilidad del peronismo en cuanto potencial
poder revolucionario, sectores de izquierda -por ejemplo, el Vasco Bengochea,
desde el trotskismo o algunos grupos “izquierdizados” del nacionalismo católico,
de Tacuara en particular-comenzaron a mirar al peronismo con cariño. Surgió
también, el Movimiento de Liberación Nacional, liderado por Ismael Viñas el
cual, desde el marxismo, se planteó una revisión de lo nacional, la necesidad de
tener en cuenta al peronismo (al pueblo peronista, en realidad) para la
construcción de una estrategia revolucionaria. Y, casi no hace falta
mencionarlo, el triunfo de la revolución cubana y su radicalización, su
definición anti-imperialista a escasos metros del imperio y el romanticismo
revolucionario que ello implicaba.
A las exequias del Peronismo de la Resistencia, en 1960, se sucedió el
nacimiento del Peronismo Revolucionario, en 1961. Cuyo mojón simbólico fue la
toma de un cuartel aeronáutico en Ezeiza por parte de un grupo dirigido por
Gustavo Rearte, paradigma militante, si los hay, de la revolución peronista. O
de gozar y sufrir, y también morir, en el intento.
El peronismo Revolucionario...
En política, la voluntad para la toma del poder, resulta imprescindible. Pero,
por sí misma, la voluntad nunca alcanza: es necesario que las circunstancias
históricas posibiliten el ejercicio eficaz de esa voluntad. Cuando en 1961, el
grupo integrado por Rearte, El Kadri, Spina y Caride, entre otros, tomaron el
cuartel de guardia establecido por la Aeronáutica para custodiar unos
monobloques en Ezeiza, les sobraba voluntad. Pero tenían en contra las
circunstancias históricas: aún no se daban las condiciones ni para la lucha
armada ni para la construcción de un partido u organización revolucionaria con
peso propio para disputar el Poder. Disputarlo hacia el interior del peronismo
y, menos aún, hacia afuera.
El Peronismo Revolucionario era, en lo esencial y en sus inicios, una idea: no
existe Revolución sin partido revolucionario. Una teoría y una práctica, que no
descartaba la lucha armada, pensadas e impulsadas, de diferente manera, por
diversos grupos caracterizados por desconfiar los unos de los otros cuando,
directamente, no estaban enfrentados entre sí.
Sin embargo, no fueron su debilidad numérica ni su incapacidad para unirse y
organizarse, quienes condicionaron el rol secundario -que desempeñaron tanto
dentro del movimiento peronista como en la política argentina-entre 1961 y 1967.
Su opacidad se debió al rol protagónico que jugó el sindicalismo durante ese
período. Rol que no siempre, ni mucho menos, fue antipopular o
contra-revolucionario. Hasta 1965. Y después, no nos confundamos, no existió un
solo sindicalismo. Existió, después, un importante sector del sindicalismo que
colaboró, sin quejas ni penas, con la dictadura de Onganía: sus máximos
dirigentes lo pagaron con la vida. Y otro sector del sindicalismo que apostó
todas sus fichas a la Revolución: muchos de sus dirigentes, también lo pagaron
con la vida. Fue, también y precisamente, un ex-dirigente de los obreros
metal-mecánicos, Sabino Navarro, quien orientó el destino de Montoneros en el
peor momento de su historia. Y murió en la patriada.
En el capítulo anterior vimos como durante el gobierno de Frondizi, los
dirigentes sindicales recuperaron sus organizaciones y se fortalecieron.
Al punto que, a inicios de los '60, fueron hegemónicos en el Movimiento: no sólo
planteaban reivindicaciones concretas en favor de los trabajadores que
representaban; además, en su propio nombre y en el de Perón, negociaban con el
gobierno y las otras fuerzas partidarias o, llegado el caso, movilizaban o
amenazaban con la movilización de las bases peronistas. Y obtenían resultados
concretos, visibles: indudable manantial de prestigio e influencia en relación
al conjunto del peronismo. Constituían una herramienta imprescindible en la
estrategia política del General de quien, sólo hasta cierto punto, podían ser
independientes en tanto manejaban sus propios recursos económicos y
organizacionales. Como sólo hasta cierto punto eran independientes en relación a
los alcances de sus objetivos, reivindicaciones y la forma de luchar por ellos.
Hasta cierto punto: los objetivos o reivindicaciones gremiales y sus luchas
tenían un límite intrínseco: el Partido Militar seguía vigilante detrás de
cualquier gobierno de turno. Y, si bien existían controversias al interior del
Partido Militar, los militares estaban indisolublemente unidos frente a la más
mínima posibilidad de que el peronismo conquistara el gobierno o de que Perón
pisara suelo argentino. Vigilantes respecto de cualquier posibilidad que hiciera
a una distribución más justa de la riqueza o de cualquier actitud de
independencia en relación a Norteamérica.
Y, hasta cierto punto independientes de Perón porque, en última instancia, la
contradicción política principal pasaba por peronismo versus antiperonismo en un
país donde, para la clase trabajadora, el prestigio y liderazgo de Perón no sólo
se mantenía sino que se había acrecentado. En última instancia, la fuente de
poder del sindicalismo -tal como una década después ocurrió con
Montoneros-abrevaba en la figura de Perón. Más allá de cualquier mérito, era un
poder prestado.
Daniel James escribe14: "Cuando la independencia de los dirigentes sindicales se
acentuaba demasiado y estos empezaban a usar sus poderes en formas que Perón
reprobaba, él no dejaba de recordarles la índole relativa de ese poder (...) Uno
de los resultados de tal situación fue el frecuente fenómeno de que, forzado
Perón por las circunstancias a utilizar y promover la rama sindical del
movimiento, cuando ésta parecía a punto de alcanzar alguna expresión formal él
se volviera deliberadamente contra ella y provocara su deposición". Entendamos
que esas "expresiones formales" a las que se refiere James, son las que
apuntaban a la integración del peronismo al sistema, a la subordinación de los
trabajadores a los intereses políticos y económicos del stablishment, al
peronismo sin Perón.
En todo caso, el espacio controversial que se abría alternativa y
sistemáticamente entre Perón y los dirigentes sindicales, era el que ocupó, en
los primeros '60, el Peronismo Revolucionario. Además, los dirigentes
sindicales, más allá de lo reivindicativo y de buscar la unidad en el seno de
una Confederación General del Trabajo con identidad peronista, carecían de un
pensamiento y de una política homogéneos. No eran lo mismo Vandor y Alonso
-pragmáticos y posibilistas-, que Di Pascuale y Amado Olmos -identificados con
el Peronismo Revolucionario-, o Andrés Framini y Avelino Fernández quienes, sin
identificarse con el Peronismo Revolucionario, entendían que para lograr el
bienestar de los trabajadores no había otra salida que la política y ésta pasaba
por el retorno de Perón al país y del Peronismo al poder. Sin embargo, durante
el primer lustro de los '60, tanto los dirigentes sindicales como los peronistas
revolucionarios, coincidieron en los dos principales hitos que, desde el
peronismo, marcaron el período. Con diferencias e idas y vueltas, así como con
sus propias formas de acumulación política, coincidieron en el "Plan de Lucha" y
en el "Operativo Retorno".
En 1962, fueron anuladas las elecciones que, con diferentes denominaciones,
había ganado el peronismo y un golpe militar volteó a Frondizi: el presidente
del Senado, Guido, fue puesto a cargo del Poder Ejecutivo, e implementó medidas
económicas anti-populares, intervino los sindicatos más combativos y encarceló a
unos cuantos cuadros peronistas.
Las elecciones realizadas en 1963 incluyeron la proscripción del peronismo.
Entre 1963 y 1964, Gustavo Rearte fundó el Movimiento Revolucionario Peronista
con la propuesta de "que esclarezcamos nuestros objetivos, nos organicemos para
la acción y dominemos y pongamos en práctica todas las formas de lucha. Para
ello el pueblo deberá oponer al ejército de ocupación del régimen, sus propias
fuerzas armadas...". Jorge Rulli, en el marco del Movimiento Revolucionario
Peronista, organizó la primera versión de las Fuerzas Armadas Peronistas, las
cuales realizaron pequeños operativos armados que no firmaron. Surgió a la luz
pública, con el asalto al Policlínico Bancario, el Movimiento Nacionalista
Revolucionario Tacuara. Se implementó el Plan de Lucha de la C.G.T. en cuyo
contexto, durante mayo y junio del '64, se tomaron miles de fábricas.
El general De Gaulle visitó la Argentina y los homenajes en su honor fueron
copados por la militancia peronista al grito: "Degól, Perón, Tercera Posición".
Y, por último, en diciembre, Perón fue obligado a descender en Brasil del avión
que lo traía a la Argentina.
Las luchas del '63 y el '64 se caracterizaron por la visualización de un
peronismo que accionó en conjunto más allá de los diferentes pensamientos que
existían en su seno. Pero el fracaso del retorno de Perón, impuso una línea
divisoria -esta vez sin retorno-en el peronismo. Los diarios argentinos
reprodujeron la opinión de la revista "Time", según la cual el fracasado retorno
de Perón terminaba con su carrera política. Y no faltaron quienes adjudicaron a
Vandor la responsabilidad de haber embarcado a Perón en una aventura sin destino
con el único objeto de heredarlo.
Durante el '65, el peronismo se volcó sobre sí mismo. Fue una etapa de luchas
intestinas, caóticas, en las cuales se armaron y desarmaron alianzas y bandas
cuyos protagonistas, a su vez, se pasaron de un lado a otro con la misma
frecuencia que se cambiaban la camiseta. En este período, y hasta un año después
del golpe de estado de Onganía, 1967, existieron sólo dos hechos destacables.
Uno de ellos fue que los cuadros que se identificaban con el Peronismo
Revolucionario, abandonaron la tutela que hasta ese momento ejercían sobre ellos
ciertas organizaciones sindicales. Y, el Peronismo Revolucionario en su
conjunto, aún desorganizado como estaba y siempre estuvo, comenzó a sumar, en
cantidad (mlitantes, cuadros y grupos, tanto territoriales como universitarios y
sindicales) y en calidad: debate, definiciones políticas e ideológicas,
perspectivas estratégicas. A esta sumatoria no fue ajeno Perón. En parte por sus
definiciones teóricas de carácter combativo y renovador. Pero, sobre todo, con
la nominación de Bernardo Alberte como su delegado personal quien -desde su
lugar, el segundo luego de Perón en el movimiento-apoyó sin vacilaciones la
construcción del Peronismo Revolucionario en su conjunto.
El otro: el advenimiento del onganiato encontró al peronismo conciliador a los
abrazos con la dictadura, champán en mano. Brindis inolvidable que
protagonizaron Alonso y Vandor. Nada tenía de contradictoria tal actitud. La
propuesta de Onganía, en sus inicios, consistía en reemplazar la democracia
representativa por acuerdos entre corporaciones: entre otras, la Iglesia, las
Fuerzas Armadas y, ¿porqué pensar que no?, la C.G.T. Y esto en un contexto, si
no de apoyo, de confusión y expectativa popular. Los argentinos habían sido
bombardeados, mediática e ideológicamente, por aviones negros y por aviones
blancos. Después de la Libertadora y a lo largo de diez años de lucha, los
peronistas demostramos la inviabilidad de la democracia representativa para
restablecer la justicia y los plenos derechos de los trabajadores. Los aviones
blancos, el liberalismo vernáculo, por su parte, tiró las bombas de siempre.
Además... ¿alguien dijo que los pueblos nunca se equivocan?.
La Tendencia Revolucionaria del Peronismo...
A fines de 1968 y en enero de 1969 se realizaron dos Congresos del Peronismo
Revolucionario. El tema central que cruzaba a ambos pasaba, en primer lugar, por
la metodología de lucha para enfrentar a la dictadura de Onganía. Y,
secundariamente, hacia el interior del movimiento peronista, cómo imponerse o
desplazar a los sectores proclives a conciliar con el Poder para lograr espacios
políticos y convivir con dicho Poder sin cuestionarlo como tal.
En el Congreso del ’68 participaron el recién destituído delegado de Perón
-Bernardo Alberte-, el máximo referente y teórico del Peronismo Revolucionario
-Cooke-, el fundador del Movimiento Revolucionario Peronista y de la Juventud
Revolucionaria Peronista -Gustavo Rearte-, varios dirigentes de la Confederación
General del Trabajo de los Argentinos y algunos futuros montoneros como Sabino
Navarro, Hobert y Gustavo Lafleur. Todos los participantes coincidían en que al
estar cerradas las vías legales de expresión política había que desarrollar la
lucha armada.
Ello, con excepciones, estaba fuera de discusión. Lo que se discutía era en qué
condiciones desarrollar esta lucha. Si era o no el momento de tomar las armas,
si estaban dadas las condiciones, si no era menester desarrollar previamente una
fuerte organización popular que diera sustento -político e infraestructural-a la
lucha armada, o si la misma lucha armada generaría las condiciones para
desarrollar la organización popular.
Al finalizar el Congreso quedaron establecidas dos posiciones: una postulaba
que, aunque la lucha armada iba a ser imprescindible en el futuro y había que
tenerla presente en cualquier desarrollo estratégico, las condiciones objetivas
y el nivel de organización popular no eran todavía suficientes para
implementarla. La otra sostenía que las condiciones objetivas estaban dadas. En
todo caso, no lo estaban las subjetivas, las cuales consistían en la adhesión
anímica del pueblo y, consiguientemente, su apoyo y compromiso con quienes
protagonizaran la lucha armada. Pero, esas condiciones subjetivas se iban a
generar, precisamente, a partir de iniciar la lucha armada. El Congreso no logró
unificar o sintetizar las posiciones encontradas, y concluyó en la necesidad de
realizar una nueva convocatoria para saldar la discusión pendiente. Ello se
plasmó en el Congreso del ’69.
Al respecto del Congreso de 1969, Carlos Hobert, en agosto de 1974 escribió15:
“En enero de 1969 se hace otro Congreso en Córdoba. Pero ese ya fue más amplio,
incluso quiso asistir Brito Lima pero lo sacamos a patadas porque ya en aquel
entonces era un elemento policial. De este Congreso salen tres posiciones. Una
que sustentaba fundamentalmente el Movimiento Revolucionario Peronista y que
sostenía la necesidad de profundizar la organización de la clase trabajadora y
que mientras esas condiciones no estuvieran dadas no se podía iniciar la lucha
en el plano militar. La segunda posición sostenida por los sindicalistas que
proponían el fortalecimiento de la estructura sindical, fundamentalmente de la
CGT de los Argentinos que en aquel entonces era el único foco de resistencia
real que había en el seno del movimiento peronista y la clase trabajadora, pero
más allá de eso nada... La tercer posición sostenida por el Negro Sabino
Navarro, era que se hacía necesario lanzar la lucha armada para crear esas
condiciones de conciencia y organización del pueblo peronista.
Luego, de todos estos sectores unos se fueron por la derecha y otros por la
izquierda. La posición del Negro fue la de la mayoría. Pero si bien se estaba de
acuerdo con llevarla adelante, no se hacía. Entonces nosotros sacamos una
consigna que provenía del peronismo que decía mejor que decir es hacer”.
Y así fue: durante este Congreso se pusieron de acuerdo Sabino Navarro y Gustavo
Lafleur y se organizó el grupo armado después conocido como “grupo Sabino”, el
cual constituyó una de las pequeñas organizaciones originales que dio lugar a la
existencia de Montoneros.
Destaquemos la escueta mención que Hobert hizo en su texto a la CGTA: cuando
escribió el párrafo antes transcripto -después de la muerte de Perón, durante el
segundo semestre de 1974-, Montoneros se hallaba en pleno proceso de
militarización y la Organización se cerraba sobre sí misma. Lo cual incluia a su
propia historia y, por lo tanto, minimizaba una serie de hitos organizativos y
sucesos políticos sin cuya existencia Montoneros, probablemente, no hubiera
surgido. Tal vez sí como Organización PolíticoMilitar. Pero no como fenómeno
generacional masivo, como fenómeno de masas.
Para que los montoneros existiéramos, tuvo que existir primero la Tendencia
Revolucionaria del Peronismo, afirmación controvertida ya que no pocos afirman
que fue al revés. Lo cierto es que, al margen de los Congresos y del surgimiento
de las pequeñas organizaciones armadas, el hito fundamental que dio existencia a
la Tendencia Revolucionaria del Peronismo -en cuyo contexto político nació la
organización Montoneros-, pasó por la creación y el funcionamiento de la CGT de
los Argentinos.
En marzo de 1967, el Gobierno, entre una serie de medidas de neto corte liberal
que favorecían al capital concentrado, prohibió la libre discusión de los
Convenios Colectivos de Trabajo, aumentó la edad de la jubilación, disminuyó el
monto indemnizatorio por despidos y decretó el congelamiento de salarios. La
Confederación General del Trabajo, en el mismo mes de marzo, reaccionó
tibiamente con un Plan de Acción que no dio ningún resultado. La mayor parte de
la dirigencia sindical -la cual, hasta ese momento, apoyaba o era neutral
respecto del gobierno militar-se encontró paralizada, sin respuesta frente a las
necesidades y demandas de los trabajadores que vieron avasalladas sus
conquistas.
Es entonces cuando bajo el impulso del sindicalista Amado Olmos -apoyado por el
mayor Bernardo Alberte quien en ese momento era delegado de Perón-, una serie de
dirigentes sindicales (azucareros, ferroviarios, plásticos, gráficos, prensa,
portuarios, químicos, farmacia, telefónicos, etc.) organizó una corriente
interna en la CGT que se propuso ganar su conducción para ponerla al servicio de
los intereses de los trabajadores. De más está mencionar que la mayoría de ellos
eran cercanos o se sentían identificados con el Peronismo Revolucionario de
cuyos grupos, a su vez, tuvieron pleno apoyo.
Una serie de maniobras vandoristas de dudosa legalidad dejó fuera de la CGT a
esta corriente interna y se apoderó de su sede -a partir de allí fueron
conocidos como la CGT Azopardo-. Por su parte, la corriente interna expulsada
por el vandorismo y, bajo la conducción de Raimundo Ongaro (Amado Olmos había
muerto en un accidente), se instalaron en la sede del sindicato gráfico y
formaron la CGT de los Argentinos. Cuyo periódico fue dirigido por Rodolfo Walsh
quien posteriormente fue el responsable del mal llamado “servicio de
inteligencia” de Montoneros, Organización de cuya conducción supo ser un lúcido
crítico pero de la cual nunca pudo separarse.
Al respecto de la CGTA, Oscar Anzorena escribe: “ La CGT de los Argentinos
(CGTA) surge con connotaciones que superan ampliamente el marco reivindicativo.
Tiene un claro contenido antiburocrático y antidictatorial. Revaloriza la
conducta moral y ética de los dirigentes sindicales. El Programa del 1º de mayo,
de neto corte progresista, levanta banderas de liberación nacional y social y
cuestiona la esencia misma del sistema capitalista (...) Si bien Ongaro y la
mayoría de los dirigentes de la CGTA tienen una clara definición peronista,
impulsan el pluralismo político y la unidad de los trabajadores en torno a sus
objetivos e intereses (...) La CGTA hace converger a toda la militancia
progresista y revolucionaria y abre una perspectiva en sectores medios y
estudiantiles que comienzan a participar junto a los obreros en los actos y
movilizaciones organizados en las principales ciudades del país (...) Se da un
hecho de real importancia. Es la primera vez, desde el surgimiento del
peronismo, que los estudiantes se movilizan junto a los obreros. Del 45 al 55,
toda actividad política universitaria había tenido un neto corte antiperonista.
Ser estudiante universitario era prácticamente inaccesible a los sectores
populares y por esto había surgido un resentimiento hacia los estudiantes y una
incomprensión de éstos al proceso político de los trabajadores”.
En la CGT de los Argentinos confluyeron desde el Partido Comunista hasta la
Democracia Cristiana, desde el Frente Estudiantil Nacional de Grabois (nueva
izquierda en proceso de peronización) y la Federación Universitaria Argentina
presidida por Salvarredy (de hegemonía marxista) hasta la Unión Nacional de
Estudiantes de Julio Bárbaro (social cristiana), desde los curas del Tercer
Mundo hasta los “francotiradores” remanentes del anarquismo de los años treinta.
Cuadros de todo origen, tanto político como social, tomaron contacto,
debatieron, articularon, se formaron, se reprodujeron y se ampararon en la CGTA.
Por su parte, la CGTA aprobó, explícitamente, a la lucha armada como uno de los
más importantes métodos para lograr las conquistas populares e, indirectamente,
reconoció las limitaciones del sindicalismo al respecto.
Fueron claros los conceptos que, en un reportaje de febrero o marzo de 1969
realizado por la revista Cristianismo y Revolución, expresó Raimundo Ongaro:
“Todos admiten ya que ciertas formas de lucha, para responder a la violencia con
la violencia, van a ser muy necesarias... Si acá hoy estuvieran los auténticos
próceres de nuestra nacionalidad, estarían dando batalla con los cañones que
habrían sacado al enemigo. No estarían dando la batalla desde los sindicatos”16
Podría afirmarse que la CGTA fue el espacio político más importante -en el cual
y desde el cual-se incorporaron los jóvenes provenientes de la clase media a un
emergente proceso revolucionario y asumieron, con o sin contradicciones, al
peronismo como expresión política representativa de los intereses de los
trabajadores y movimiento potencialmente revolucionario.
Este conjunto humano, y sus posteriores consecuencias políticas y organizativas,
fue llamado Tendencia Revolucionaria del Peronismo. La Tendencia, tuvo
expresiones político-militares y expresiones no armadas. Y albergó a la
totalidad del Peronismo Revolucionario muchos de cuyos miembros protagonizaron
ásperas disputas con las organizaciones políticomilitares.
Tendencia que se diferenció del Peronismo Revolucionario -en términos
sociológicos-por la masiva incorporación de jóvenes con o sin tradición
peronista previa y en su mayoría proveniente de la clase media.
Tendencia Revolucionaria, por último, en cuyo contexto nacimos los montoneros,
como Organización y como fenómeno político-cultural.
La expresión “Tendencia Revolucionaria” se escuchó por primera vez en el
Plenario Nacional de Consulta a las Bases, tal el nombre del Congreso realizado
en Córdoba en enero del ’69, posterior a la publicación -1 de mayo de 1968-del
“Programa de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos”. Del mismo,
uno de los tres últimos miembros de la conducción nacional de Montoneros, dice:
“Sus banderas fueron la base de todas nuestras propuestas programáticas. Al
mismo tiempo se constituyeron en la propuesta política opositora a los gobiernos
de turno y al sindicalismo de tinte ‘vandorista’ hegemonizado por la Unión
Obrera Metalúrgica”17.
Notas
1 Las principales excepciones son los libros “Organizaciones político-militares”
de Carlos Flaskamp, quien desde las ciencias políticas aborda críticamente el
fracaso de Montoneros, y "La creencia y la pasión" de Matilde Ollier. Otro libro
importante es "La otra historia" de Roberto C. Perdía quien, como miembro de la
conducción de Montoneros desde 1972 hasta su final, escribe sus memorias acerca
de la Organización. Si bien critica aspectos políticos y funcionales, más allá
de ciertas actitudes auto justificatorias -comprensibles por el rol que le tocó
actuar en la historia montonera-omite relatar y / o explicar hitos fundamentales
en el fracaso montonero, entre los cuales no son un tema menor el asesinato de
Rucci, la competencia con Perón sustentada más en ambiciones y desbordes
personales que en razones políticas, y las diferencias internas existentes en
los más importantes niveles de conducción. Aún así, el libro de Perdía es una
obra importante para el debate.
2 Diferencio el concepto moderno de Nación, cuya entidad integra política y
culturalmente a todos quienes habitan en su territorio, del concepto de País
como territorio. Los principales intentos de construir una Nación -morenismo y
artiguismo-fueron frustrados. La generación del '80 consolida un país -aquella
nación frustrada de la cual se excluyen indígenas, gauchos, etc.-, de cuyo
territorio se apropió y estructuró un Estado al servicio de sus intereses.
3 Mario Wainfeld, P12, 5/1/05.
4 Julio Bárbaro, Pasiones razonadas, Biblos, 2003.
5 Horacio González, P12, 25/5/03.
6 Ver en la Primera Parte el capítulo "Lecciones acerca de Perón..."
7 Ricardo Sidícaro, “Los tres peronismos”, Siglo XXI Editores, Bs. As., 2002.
8 “Entre la equidad y el crecimiento”, citado por Julio Nudler en P12, 18/04/04.
9 Ricardo Sidícaro, op. cit.
10 Ernesto Salas ha escrito dos libros -La Resistencia Peronista, La toma del
Frigorífico Lisandro de la Torre y Uturuncos: el origen de la guerrilla
peronista-que constituyen un obligado material de consulta para aquellos que
quieran conocer con amplitud acerca de la Resistencia. Los materiales
extractados aquí corresponden a “Uturuncos: el origen de la guerrilla
peronista”, Editorial Biblos, 2003.
11 “Conintes” significa “Conmoción Interna del Estado” y se trataba de un plan
represivo basado en una ley, la 13.234, sancionada durante el gobierno de Perón
pero que recién se aplicó a partir de los primeros meses de 1960. El plan
consistía en otorgar a las fuerzas armadas el manejo total de las operaciones
represivas así como el juzgamiento y condena de las personas acusadas de
terrorismo. Durante el mes de marzo de 1960, al amparo del Conintes, se
realizaron miles de allanamientos a domicilios particulares y fueron detenidos
una gran parte de los dirigentes de los Comandos de la Resistencia.
12 “De Taco Ralo a la Alternativa Independiente”, Eduardo L. Duhalde y Eduardo
M. Pérez, Editorial “de la campana”, 2003.
13 “De taco Ralo a la Alternativa Independiente”, Eduardo L. Duhalde y Eduardo
M. Pérez, Ediciones De la Campana, 2003.
14 Daniel James, "Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora
argentina, 1946-1976". Editorial Sudamericana, 1990.
15 "Volverás en brazos de tu pueblo", La Causa Peronista, Nº 4, agosto de 1974.
16 “Crsitianismo y Revolución”, Nº 13, Bs. As. Marzo de 1969.
17 Roberto Cirilo Perdía, op. cit.
VOLVER A CUADERNOS DE LA
MEMORIA

|