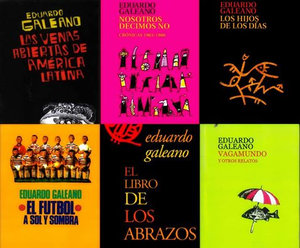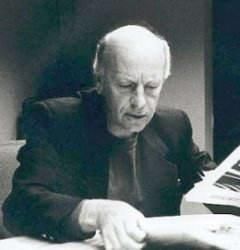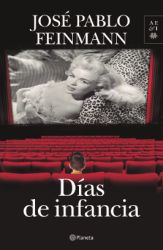NOTAS EN ESTA SECCION
Las libretitas de
Galeano | Fragmentos
de "Espejos" |
La celeste, que estuvo en los
cielos | Abracadabra - Los desaparecidos
en Uruguay
Cinco
siglos de prohibición del arcoiris en el cielo americano
|
Eduardo
Galeano cuenta la historia de la Revolución Sandinista
NOTAS RELACIONADAS
Cosas raras
|
Días
y noches de amor y de guerra
| Fútbol a sol y sombra |
Las venas abiertas de América Latina
“A Vargas Llosa no hay que hacerle el favor de atacarlo
ni de tirarle huevos podridos”, entrevista por Tomás Forster (06/03/11)
LECTURAS RECOMENDADAS
Eduardo
Galeano - El imperialismo cambia pero no se arrepiente, Punto Final 107, 23/06/70
   Las
libretitas de Galeano Las
libretitas de Galeano
Política, fútbol y mercado en la visión del escritor uruguayo
Escribe frases sueltas y las convierte en obras inolvidables. Habla de los límites
de los gobernantes, del racismo, de Obama, cuenta historias y asegura que lo
suyo es escribir. Imperdible.
Por Miguel Russo
Eduardo Germán Hughes Galeano nació el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo
y escribe el mundo en unas libretitas así de chiquitas, de las que le caben
dos en la palma de la mano. Fue caricaturista, mensajero, peón, cobrador, taquígrafo,
cajero de banco, redactor de Marcha, director de Época y de Crisis, exiliado.
De Las venas abiertas de América
latina, en 1971, hasta el reciente Espejos, sus libros encabezan las listas
de más vendidos, aunque está muy alejado de las reglas del best seller. Tan
alejado como para saber que el mundo cabe en una página de una cualquiera de
sus libretitas. Y que, al dar vuelta las páginas, habrá otro mundo y otro y
otro. Como haciéndole caso a Paul Eluard y su frase: “Hay otros mundos, pero
están en este”.
Toma un jugo de naranja en el café
de la librería El Ateneo, en Santa Fe y Callao. Cuesta encontrarlo, escondido
casi en un rincón, entre cientos de personas que leen libros y charlan bajo
una cortina de música andaluza a un volumen poco aconsejable. Cuesta encontrarlo,
sobre todo, porque Galeano es sinónimo de cafés con historia. Y con historias.
Como la de El Brasilero, en Montevideo, muy distinto a este coqueto fruto de
la posmodernidad porteña. “Me gusta mucho este lugar –dice–, fue una gran idea
convertir este enorme lugar, antes un teatro, en librería y café a la vez. El
Brasilero es otra cosa. Pensar que me lo habían cerrado. Llegué ahí hace unas
semanas y me encontré con una cortina de fierro hasta el piso.” Galeano cuenta
que se impresionó, que quedó como mareado, que casi lo atropella un auto, que
se sentó en el cordón de la vereda sin comprender por qué le habían sacado el
café. “Como nadie sabía dar razones, me metí a gestionar y fui a pedirle a algunos
amigos de los diarios y de la televisión que me ayudaran a resolver esa barbaridad.
No en vano soy el socio número uno del café. No podía ser que a una ciudad con
una memoria tan corta le rifaran algunos recuerditos. 1877: el café más antiguo
de todos”, dice.
El desenlace es típica y genialmente uruguayo: “El nuevo dueño fue a la televisión
a pedirme disculpas. Y se comprometió a reabrirlo. Espero ansioso: no tengo
dónde tomar café en Montevideo”. Galeano sabe que las reglas de juego del mundo
moderno no tienen en cuenta los lugares poco rentables, como un café donde sentarse
a recordar: “Uno pide un café y se la pasa tres horas charlando con un amigo
o mirando como un pavote por la ventana. Y sí, a la larga van quebrando. Ese
es el último que quedaba. Pero el nuevo dueño va a hacer unos cambios y espero
que sobreviva”.
–¿Qué significa ese café, todos los cafés, para usted?
–El símbolo de una ciudad que tenía lugares de encuentro, cada vez más difíciles
de encontrar. Problema grave: la cultura del mundo actual conduce al desvínculo.
Y estos cafés joden a esa cultura. Pertenecen a un tiempo en el que había tiempo
para perder el tiempo.
Una historia: “Hace muchos años, yo era un pibe, trabajé en un banco como cadete.
Me mandaban a las sucursales más lejanas. Una vez llegué a Cerro Chato, que
como su nombre lo indica, no tiene ningún cerro, ni alto ni bajo, ni chato.
Allí, la principal referencia era la casa del Doctor Galarza. Todo quedaba a
dos cuadras, a la vuelta, hacia la derecha o hacia la izquierda de la casa del
Doctor Galarza. Y pregunté si Galarza era abogado o médico. Ninguna de las dos
cosas, me dijeron los lugareños. El viejo Galarza, el padre de este tipo, quería
tener un hijo con diploma. Cuando el niño nació y su padre vio que no era digno
de confianza, le puso de nombre Doctor. Doctor de nombre y Galarza de apellido”.
Auténtico Galeano: un tipo que sabe qué hacer con el tiempo.
Tiempo. Perder o ganar el tiempo, dice Galeano. Y como si la palabra remitiera
al poder de manera indudable, enumera: “Tabaré, Néstor y Cristina, Lula, Chávez,
Correa. No hay nada más ilusorio que el poder. En primer lugar porque dura poco.
Y, segundo, porque se parece bastante poco a las intenciones que se tuvo cuando
nació. Todos llegan al poder queriendo cambiar la realidad y terminan cambiados
por ella. Lo que hay ahora en nuestras tierras es una energía popular de cambio.
La reciente despenalización del aborto votada en el Uruguay es una prueba de
ello. Lo que no cabe es descalificar esa energía de antemano”.
–¿Descalificación de adentro o de afuera?
–Las dos, pero principalmente de
afuera. Vengo de Europa. Y comprobé en las entrevistas que había una carga acusatoria
casi, de populismo y demagogia. La vuelta al populismo caudillista en América
latina, dicen. Y mi respuesta era siempre la misma con alguna sutil diferencia.
En Italia contestaba: “Ustedes, tranquilos, que Berlusconi no tiene la menor
influencia”. En Francia, cambiaba a Berlusconi por Sarkozy. Es increíble cómo
siguen funcionando los mecanismos coloniales culturales y económicos que mantienen
una manera de pensar, de ver el mundo, que de antemano descalifica cualquier
proceso de cambio, sobre todo si ocurre en el sur del mundo y se sale un poquito
de las normas que ellos van fijando para definir cuál es el cielo y cuál es
el infierno.
–¿Otra vez el terror al otro que no es como ellos?
–Sí, el terror o el desprecio. Son estructuras de desprecio que van más allá
de todos los títulos que ostenta Europa. A pesar del triunfo de Obama, el mundo
sigue muy enfermo de racismo, con el tic de la invasión apelando al verso de
salvar a los “pobres otros” llevándoles la democracia. Esperemos que Obama no
se olvide que la Casa Blanca que va a ocupar fue construida por esclavos negros.
–Definió los vicios del poder en los países poderosos. ¿Cuáles son en América
latina?
–La copianditis: un complejo colonial. La herencia de una concepción que adiestra
para ejercer las virtudes del mono y del papagayo. Por suerte, creo que se fue
avanzando bastante para terminar con eso. Creo que no hay aquel terror a la
originalidad con que Simón Rodríguez, en la primera mitad del siglo XVIII, tenía
calados a los nuevos dueños del poder. A naciones que decían ser independientes
pero no eran, les decía: copian todo lo que viene de Europa o de Estados Unidos,
¿por qué no copian la originalidad, que es lo más importante? No se salvaba
ni Bolívar, el alumno ejemplar de Rodríguez. Bolívar hizo la Constitución de
Bolivia, el país que llevaba su nombre y era la niña de sus ojos, y fue excelente,
con un único defecto: otorgaba la ciudadanía al 4 por ciento de los ciudadanos.
–¿Cómo?
–Establecía que sólo tenían derecho a la ciudadanía los varones que supieran
leer y escribir correctamente en castellano. Es decir, mujeres: afuera. Y los
que hablaban en otra lengua, también. En Bolivia había muchas otras lenguas,
aymara, quechua, guaraní. Allá lejos y ahora cerca. Pero Bolívar ejerció la
copiandería cuando creyó que lo mejor que podíamos hacer era copiar constituciones
ajenas.
–Y ser blancos...
–Ser blancos, en definitiva. O parecerlo,
por lo menos, ya que todas las clases dominantes latinoamericanas son más blancoides
que blancas. Pero claro, se sintieron blancas, culturalmente blancas, que es
lo peor que tiene esa expresión.
–Dice que la razón de su último libro es brindar la oportunidad de apreciar
la belleza de los colores del arco iris terrestre, con todo su fulgor. ¿Es lo
mismo Espejos en otro idioma?
–Para nada. La lengua original en que se pensó cada palabra es única. Hay infinidad
de matices que inevitablemente se escapan en las traducciones. Uno debería saber
todos los idiomas del mundo para poder leer la originalidad.
–Un monstruo prebabélico...
–Las lenguas fue una de las diversidades calumniadas en la Biblia. Cuando cuenta
que Dios castiga a Babilonia con hablar lenguas distintas para que no pudieran
entenderse y continuar con la idea de levantar una torre hasta el cielo, nos
dice que, desde el comienzo, la diversidad de lenguas es un castigo y no una
bendición. Y nos hizo un gran favor salvándonos del aburrimiento de hablar todos
la misma lengua y pensar el mismo pensamiento, soñar los mismos sueños, sentir
las mismas sensaciones. Las palabras brotan de cierto suelo y huelen de determinada
manera.
–Pero en esa afirmación hay una contradicción: el conquistador unifica el idioma,
pero los conquistados lo usan de manera inconveniente para el poderoso...
–Como bien dijo el barbudo, el planeta gira por sus contradicciones. Una actual,
bien actual: Benicio del Toro haciendo de Guevara para que Hollywood junte más
plata. O histórica: la lengua portuguesa hablada por los amos, y de aprendizaje
obligatorio en los esclavos, que sirvió para que esos esclavos, provenientes
de lugares muy diversos del África, se entendieran y pudieran defenderse. Lo
que empezó siendo un factor de opresión, terminó como instrumento de libertad.
Como Internet.
–¿Como Internet?
–Internet nació al servicio del Pentágono, que necesitaba diseñar en escala
universal sus operaciones militares. Nació al servicio de la muerte y se convirtió
en otra cosa. Porque hay una enorme cantidad de mensajes que antes sonaban en
campanas de palo y hoy tienen una difusión que de otro modo no hubieran tenido.
Y son mensajes alternativos, interesantes. Voces de la diversidad del mundo.
Y si no fuera por eso estarían condenadas a sonar poquito.
–Palabras, ¿no le parece que muchas fueron vaciadas de contenido?
–Muchísimas. Proceso, por ejemplo.
El diccionario de nuestro tiempo es un libro de puras traiciones. En el uso
que les da a las palabras que nacieron significando otra cosa. Libertad es el
nombre de una cárcel de Uruguay. Las barbaridades que se cometen en nombre de
la democracia. La palabra “mercado”. Mercado era el lugar de encuentro con los
vecinos; era colores, aromas. Y ahora el mercado es una suerte de dios todopoderoso
que te vigila y te castiga. No hay más que escuchar un informativo para comprobar
que todo cae. Y la caída es contagiosa, como demostrando que lo que el mercado
de verdad quería era recompensar al revés: que la falta de escrúpulos fuera
premiada y que el trabajo y la honestidad fueran castigados. Y este mundo, que
tiene una veneración religiosa con el mercado, practica justamente la recompensa
al revés. Basta sumar lo que el Estado dio al mercado...
–...es decir, lo que todos dieron a pocos...
–...a esos pocos que son tremendos vivos, los reyes de la fiesta. Cuando gano,
gano yo; cuando pierdo, perdés vos. Y ahí viene el Estado que, se supone, expresa
la voluntad de todos o que administra la riqueza colectiva, y otorga al mercado
tres millones de millones. Dicho así suena a nada, pero si ponemos todos los
ceros en fila son doce, con un tres adelante. Es la mayor limosna jamás otorgada
en la historia de la humanidad. Hubiera alcanzado para dar de comer a los hambrientos
del mundo por muchas décadas. Y, hay que decirlo, con postre incluido.
–¿A quién le serviría que la humanidad comiera, y encima con postre?
–Eso alteraría una de las verdades que el mercado usa para perpetuarse. Y es
la que distingue la caridad de la solidaridad. El mercado puede practicar la
caridad, pero una ayuda de esa magnitud se convertiría en solidaridad, algo
prohibido para el mercado.
–¿Y por qué el mercado no se prohíbe hacer caridad?
–Porque la caridad es vertical, humillante. Dice un proverbio africano: la mano
que da está siempre arriba de la que recibe. Si esa inmensa masa de dinero se
hubiera destinado a recompensar a las víctimas del sistema mundial de explotación,
se hubiera alterado una base esencial del funcionamiento del mercado: la certeza
de que la injusticia no existe. O sea, que la pobreza es el justo castigo a
la ineficiencia. Así que si sos pobre y tenés hambre, te jodés.
–¿Por qué el fútbol más alegre sale de los países más pobres?
–El fútbol fiesta es una danza con
pelota. Y cada pueblo danza de acuerdo con su manera de ser y de vivir. Y se
da esa circunstancia de que, por lo general, los pueblos de origen africano
tienen una capacidad de bailar la vida, aunque sea a orillas de la muerte, que
se refleja en el fútbol. El brasileño tiene una marca negra que se impuso a
pesar del racismo dominante durante años. El presidente Epitácio Pessoa, que
tiene ahora una calle en la zona más rica de Río de Janeiro, había prohibido
en 1921 la presencia de negros en la selección, no fueran a creer en Europa
que Brasil era un país del África. Y claro que era un país africano, a mucha
honra lo era, y qué suerte que tienen en ser no sólo un país africano, sino
también europeo y tantos más. Cuantos más orígenes tenga un país, mejor. Cuantas
más raíces te nutran, mejor. Pero para la visión racista del mundo, eso es atroz.
Una vez que Brasil se libera de esa carga represiva, esa negación de sí mismo,
brilla por encima de todos los demás. Cuando se ve jugar a los equipos africanos,
se reconoce esa capacidad de diablura.
–Los dueños del fútbol permitieron a Brasil, Argentina, Uruguay. ¿Permitirán
el desarrollo del fútbol africano?
–Bien difícil, ¿no? Pero ahí entra a tallar al antirracismo fronteras adentro
cuando se acerca un Mundial. Yo cada vez me sorprendo más de que en Holanda,
en Francia, en Alemania, sean todos negros. Los mismos países que ahora resucitan
el racismo y se quieren liberar de la presencia incómoda de inmigrantes, les
dieron la bienvenida cuando eran mano de obra gratuita y dispuesta a las tareas
más cochinas. Ahora lucen el emblema de Francia campeona del mundo con un equipo
en el cual había árabes, negros, argentinos, argelinos. Y fueron celebrados
como nietos de Juana de Arco. De allí a que esa gente pueda llegar a tener representación
política real hay una distancia enorme.
–Participación sí, pero con pantalón corto...
–Claro, el pantalón largo es para los blancos. Y es una contradicción que no
tiene solución. En un mundo donde lo que no es rentable no tiene derecho de
existencia y donde el único pecado sin expiación es el fracaso, un mundo que
no sale de “el que gana está bien y el que pierde, mal”, se impone un fútbol
de pura velocidad y fuerza que obliga a ganar y prohíbe perder y que, al mismo
tiempo, deja en el camino los ingredientes de su popularidad: la belleza, la
fantasía, la capacidad de diablura, de sorpresa. Es una contradicción que para
los amos del fútbol no tiene solución. Porque si ellos van a armar las cosas
para que siempre ganen los mismos, el fútbol morirá de aburrimiento, como se
muere el mundo.
–La diversidad de maneras de jugar...
–Que es igual a la diversidad de lenguas que condenó la Biblia. El fútbol habla
lenguas diversas. La del cuerpo, la que expresa su manera de vivir, de ser.
El fútbol rioplatense es de una sola baldosa, fútbol tango. En cambio el brasileño
es más abierto, más festivo. Y cada país anda con su manera de jugar. Jugar,
qué otra bonita palabra. La posibilidad de vivir y de jugar. Tampoco hay que
tomarse tan en serio todo.
–¿Y cómo se hace?
–Soy un drogadicto del fútbol sin solución. Aunque sea una mierda, voy a prender
la televisión o ir al estadio y lo voy a padecer como si todavía creyera, como
cuando era chico, que si sufría mucho iba a ir al cielo. Cuando estoy muy deprimido
viendo el fútbol profesional, me voy a caminar por la playa. Y ahí, en Montevideo,
en esa playa enorme, siempre algún partidito hay. De chiquilines, claro, que
juegan por la alegría de jugar. Y me vuelve el alma al cuerpo.
Otra historia: Raúl Sendic visitaba la redacción del semanario El Sol, donde
Eduardo, con poco más de 14 años, hacía caricaturas bajo el nombre de Gius.
Sendic lo ayudaba con las condiciones más relevantes de los caricaturizados.
Recuerda Galeano: “Después le gritaba al director: ‘Este pibe va a llegar a
presidente de la república o a gran delincuente’, y se iba. Muchos años después,
en una de mis caminatas por la rambla, me pegaron un pelotazo. El que se acercó
a buscar la pelota era un Sendic de pantalones arremangados y descalzo. Me dijo:
‘¿Cómo andás, tanto tiempo?’, y me abrazó, como si no hubiera sido él quien
se había comido once años y medio de cárcel. ‘Ya ves, cagando tus predicciones
en un 50 por ciento’, le contesté, abrazándolo fuerte”.
–Los intelectuales parecen tener el mismo karma que los futbolistas: está todo
bien si usan pantalones cortos, pero cuando se trata del poder quedan excluidos...
–Es cierto. Los que entran, lo hacen para cambiar algo y terminan siendo cambiados,
aceptando lo inaceptable, confunden el realismo con el cinismo. El poder suele
conducir a eso.
–¿Aceptaría algún cargo?
–No, no sirvo para eso. Lo mío es escribir, ir al café, caminar por la rambla
con mi perro. Una posición de poder obliga, necesariamente, a callar algunas
cosas o expresarlas con cuidado porque uno es parte de un equipo. Sigo creyendo
con Rosa Luxemburgo que no hay nada más revolucionario que decir lo que uno
piensa. Y para decir lo que uno piensa hay que estar libre de cualquier atadura.
–Pero también parece conducir a la soledad...
–El oficio de escribir es solitario y solidario, una permanente paradoja. Pero
a mí que me dejen con mis tentativas de rescate de la historia no contada, en
un mundo que la contradice. Muchas veces me dicen que no escribo libros optimistas.
No sé si no lo hago. La realidad es pesimista y optimista. Yo, que soy el autor
de mis libros, soy pesimista y optimista.
–Los que plantean eso, ¿son optimistas profesionales?
–Algunos periodistas que, en algunas entrevistas, parecen ser optimistas profesionales.
Son aquellos tipos con los cuales no hay ni siquiera el mínimo espacio cultural
en común, entonces las preguntas devienen en tren de optimismo o pesimismo.
–¿Qué le gustaría responder a esas preguntas?
–Que entre las 10 y las 12 soy optimista. De ahí a las tres de la tarde, me
gana un pesimismo que se va retirando cuando hacia las seis.
–¿Qué hora es?
–La de saber que si alguien quiere leer un libro de autoayuda que lo compre,
sobran los títulos. Uno es lo que es, pero sobre todo es lo que hace para cambiar
lo que es. Si recibo estímulos de afuera que me sirven, más que nada para saber
que el mundo no es tan chico como nos dijeron, bienvenidos sean los estímulos.
Pedro Infante cantaba: “Tan grande no será el mundo si cabe en cinco letras”.
Pero se equivocó: sí que es grande. Es inmenso. Pasa que en el oficio de escribir
llega un momento en que uno se cansa de contemplar los laberintos de su propio
ombligo. No es casual que dios o el diablo nos hayan puesto dos orejas y una
sola boca, indica que hay que recibir lo que el mundo nos da.
–Y, en su caso, volcarlo en libros...
–Los libros me escriben: van creciendo de adentro hacia afuera. Si les doy órdenes
no me hacen caso. Yo dejo que los textos me dicten lo que quieren ser.
–Suena lindo pero mentiroso...
–Poco convincente, ¿no? Pero juro que es lo que siento, que los textos me dictan
las palabras. Y las que no entraron en un libro me tocan en el hombro y me preguntan:
“¿Qué pasa conmigo, por qué yo no, qué hice de malo?”. Pero no hay nada que
hacerle, cuando un libro se despliega, hay cuestiones de ritmo que deben ser
coherentes para que el lector se sienta embarcado en un viaje placentero. Y
en esa articulación, a veces hay que sacrificar algún relato.
–Es raro, desecha relatos pero después entra en pánico por no saber qué escribir
en un nuevo libro...
–Un pánico idéntico al de la primera vez. Lo del terror a la hoja en blanco
me acompaña desde el primer día. Y eso debe ser la prueba de que no me jubilé,
de estar vivo. Por suerte me empujan cosas misteriosas que me ocurren cuando
voy caminando por ahí, por la rambla de Montevideo, por las playas o por cualquier
otro lado. Ideas, cosas deshilachadas que voy anotando en mis benditas libretitas.
La semana pasada, una nenita, en la facultad de periodismo de La Plata, que
acompañaba a su hermana o su hermano, se acercó y me dijo: “Oíme, cuando yo
sea grande, quiero ser joven como vos”. Acá está, anotado en la libretita.
Da vueltas las páginas, letra apretada, pocas palabras, sensación de estar a
tiro de piedra del infinito. Galeano encuentra una: “Esta es de Ourense, en
Galicia. Estaba leyendo unos textitos y en la última fila había un gallego viejo
con cara de campesino que me miraba con el ceño fruncido, enojadísimo. Al final,
cuando se fueron todos, se me fue acercando. Pensé que iba a morir en manos
del campesinado español, pero cuando estuvo a mi lado, enojado aún, dijo: ‘Qué
difícil ha de ser escribir tan sencillo’. Y se fue. Anotado. ¿Cómo puede alguien
ser tan sabio y encima parecer enojado?”.
Cuenta, Galeano, otra historia: “Mi perro Morgan tenía un cáncer como una pelota
de fútbol. Aclaro que el pirata Henry Smith se llamó Morgan en homenaje a mi
perro cuando se enteró de sus hazañas. Sigo: la mañana en que lo íbamos a operar,
yo iba caminando con él alrededor de nuestra casa en Montevideo y estábamos
los dos tristísimos. Yo no sabía si lo iba a volver a ver vivo y él sabía muy
bien lo que le iba a ocurrir. Y venía en dirección contraria a la nuestra una
chiquita, no más de dos años, corriendo por el parque: ‘Buen día, pastito’,
decía en su media lengua. Con Morgan nos quedamos con la boca abierta. La nena
venía en plena celebración del mundo. Quizá porque a esa edad todavía somos
paganos. Y se nos fue un poco la tristeza”.
Libretitas que le consiguió su mujer Helena en Italia; otras que le envía una
lectora de Bahía Blanca; muchas que le llegan sin saber de dónde. Enanas, llenas
de palabras: “La realidad, en el medio de tantos horrores, a veces regala algunas
maravillas y hay que fijarlas, como a los médanos, para que no se las lleve
el viento. Para eso están las libretitas”.
Foto: Verónica Mastrosimone
Eduardo Galeano murió en Montevideo
el 13 de abril de 2015, a los 74 años.
Revista Veintitres, noviembre 2008 | www.elortiba.org
  Fragmentos
de "Espejos" (2008) Fragmentos
de "Espejos" (2008)
Tal y como recoge la portada, la
obra es "una historia casi universal" por la que se pasean personajes tan diversos
como Afrodita, Buffalo Bill, Mozart, Maradona o Hernán Cortes.
Muchas de esas pequeñas historias han surgido de casualidad, ha dicho el autor.
Preguntado por la relación entre el pasado y el presente, Galeano ha manifestado
que "el tiempo pasado humilla al presente" y, en tono más humorístico, ha añadido
que "sospecha que las máquinas beben de noche y por eso hacen cosas incomprensibles
por la mañana, porque están resacosas".
En ese sentido, el escritor ha admitido que tiene "mucha desconfianza" en esas
tecnologías y ha añadido que Internet "es un terreno alfombrado lleno de cáscaras
de bananas".
Eduardo Galeano también ha denunciado la tendencia actual de "uniformar las
opiniones por parte del Estado o de las grandes empresas", consciente de esa
multitud de voces que luchan por ser escuchadas.
Fragmentos de "Espejos"
Cada día, leyendo los diarios, asisto
a una clase de historia.
Los diarios me enseñan por lo que dicen y por lo que callan.
La historia es una paradoja andante. La contradicción le mueve las piernas.
Quizá por eso sus silencios dicen más que sus palabras y con frecuencia sus
palabras revelan, mintiendo, la verdad.
De aquí a poco se publicará un libro mío que se llama Espejos. Es algo así como
una historia universal, y perdón por el atrevimiento. "Yo puedo resistir todo,
menos la tentación", decía Oscar Wilde, y confieso que he sucumbido a la tentación
de contar algunos episodios de la aventura
humana en el mundo, desde el punto
de vista de los que no han salido en la foto.
Por decirlo de alguna manera, se
trata de hechos no muy conocidos.
Aquí resumo algunos, algunitos nomás.
***
Cuando fueron desalojados del Paraíso,
Adán y Eva se mudaron al África, no a París.
Algún tiempo después, cuando ya sus hijos se habían lanzado a los caminos del
mundo, se inventó la escritura. En Irak, no en Texas.
También el álgebra se inventó en Irak. La fundó Mohamed al-Jwarizmi, hace mil
200 años, y las palabras algoritmo y guarismo derivan de su nombre.
Los nombres suelen no coincidir con lo que nombran. En el British Museum, pongamos
por caso, las esculturas del Partenón se llaman "mármoles de Elgin", pero son
mármoles de Fidias. Elgin se llamaba el inglés que las vendió al museo.
Las tres novedades que hicieron posible el Renacimiento europeo, la brújula,
la pólvora y la imprenta, habían sido inventadas por los chinos, que también
inventaron casi todo lo que Europa reinventó.
Los hindúes habían sabido antes que nadie que la Tierra era redonda y los mayas
habían creado el calendario más exacto de todos los tiempos.
***
En 1493, el Vaticano regaló América a España y obsequió el África negra a Portugal,
"para que las naciones bárbaras sean reducidas a la fe católica". Por entonces,
América tenía 15 veces más habitantes que España y el África negra 100 veces
más que Portugal.
Tal como había mandado el Papa, las naciones bárbaras fueron reducidas. Y muy.
***
Tenochtitlán, el centro del imperio azteca, era de agua. Hernán Cortés demolió
la ciudad, piedra por piedra, y con los escombros tapó los canales por donde
navegaban 200 mil canoas. Ésta fue la primera guerra del agua en América. Ahora
Tenochtitlán se llama México DF. Por donde corría el agua, corren los autos.
***
El monumento más alto de la Argentina
se ha erigido en homenaje al general Roca, que en el siglo XIX exterminó a los
indios de la Patagonia.
La avenida más larga del Uruguay lleva el nombre del general Rivera, que en
el siglo XIX exterminó a los últimos indios charrúas.
***
John Locke, el filósofo de la libertad, era accionista de la Royal Africa Company,
que compraba y vendía esclavos.
Mientras nacía el siglo XVIII, el primero de los borbones, Felipe V, estrenó
su trono firmando un contrato con su primo, el rey de Francia, para que la Compagnie
de Guinée vendiera negros en América. Cada monarca llevaba un 25 por ciento
de las ganancias.
Nombres de algunos navíos negreros: Voltaire, Rousseau, Jesús, Esperanza, Igualdad,
Amistad.
Dos de los Padres Fundadores de Estados Unidos se desvanecieron en la niebla
de la historia oficial. Nadie recuerda a Robert Carter ni a Gouverner Morris.
La amnesia recompensó sus actos. Carter fue el único prócer de la independencia
que liberó a sus esclavos. Morris, redactor de la Constitución, se opuso a la
cláusula que estableció que un esclavo equivalía a las tres quintas partes de
una persona.
El nacimiento de una nación, la primera superproducción de Hollywood, se estrenó
en 1915, en la Casa Blanca. El presidente Woodrow Wilson la aplaudió de pie.
Él era el autor de los textos de la película, un himno racista de alabanza al
Ku Klux Klan.
***
Algunas fechas:
Desde el año 1234, y durante los siete siglos siguientes, la Iglesia católica
prohibió que las mujeres cantaran en los templos. Eran impuras sus voces, por
aquel asunto de Eva y el pecado original.
En el año 1783, el rey de España decretó que no eran deshonrosos los trabajos
manuales, los llamados "oficios viles", que hasta entonces implicaban la pérdida
de la hidalguía.
Hasta el año 1986 fue legal el castigo de los niños en las escuelas de Inglaterra,
con correas, varas y cachiporras.
***
En nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, la Revolución Francesa
proclamó en 1793 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Entonces, la militante revolucionaria Olympia de Gouges propuso la Declaración
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. La guillotina le cortó la cabeza.
Medio siglo después, otro gobierno revolucionario, durante la Primera Comuna
de París, proclamó el sufragio universal. Al mismo tiempo, negó el derecho de
voto a las mujeres, por unanimidad menos uno: 899 votos en contra, uno a favor.
***
La emperatriz cristiana Teodora nunca dijo ser revolucionaria, ni cosa por el
estilo. Pero hace mil 500 años el imperio bizantino fue, gracias a ella, el
primer lugar del mundo donde el aborto y el divorcio fueron derechos de las
mujeres.
***
El general Ulises Grant, vencedor en la guerra del norte industrial contra el
sur esclavista, fue luego presidente de Estados Unidos.
En 1875, respondiendo a las presiones británicas, contestó:
–Dentro de 200 años, cuando hayamos obtenido del proteccionismo todo lo que
nos puede ofrecer, también nosotros adoptaremos la libertad de comercio.
Así pues, en el año 2075, la nación más proteccionista del mundo adoptará la
libertad de comercio.
***
Lootie, Botincito, fue el primer perro pequinés que llegó a Europa.
Viajó a Londres en 1860. Los ingleses lo bautizaron así, porque era parte del
botín arrancado a China, al cabo de las dos largas guerras del opio.
Victoria, la reina narcotraficante, había impuesto el opio a cañonazos. China
fue convertida en una nación de drogadictos, en nombre de la libertad, la libertad
de comercio.
En nombre de la libertad, la libertad de comercio, Paraguay fue aniquilado en
1870. Al cabo de una guerra de cinco años, este país, el único país de las Américas
que no debía un centavo a nadie, inauguró su deuda externa. A sus ruinas humeantes
llegó, desde Londres, el primer préstamo. Fue destinado a pagar una enorme indemnización
a Brasil, Argentina y Uruguay. El país asesinado pagó a los países asesinos,
por el trabajo que se habían tomado asesinándolo.
***
Haití también pagó una enorme indemnización. Desde que en 1804 conquistó su
independencia, la nueva nación arrasada tuvo que pagar a Francia una fortuna,
durante un siglo y medio, para expiar el pecado de su libertad.
***
Las grandes empresas tienen derechos humanos en Estados Unidos. En 1886, la
Suprema Corte de Justicia extendió los derechos humanos a las corporaciones
privadas, y así sigue siendo.
Pocos años después, en defensa de los derechos humanos de sus empresas, Estados
Unidos invadió 10 países, en diversos mares del mundo.
Entonces Mark Twain, dirigente de la Liga Antimperialista, propuso una nueva
bandera, con calaveritas en lugar de estrellas, y otro escritor, Ambrose Bierce,
comprobó:
–La guerra es el camino que Dios ha elegido para enseñarnos geografía.
***
Los campos de concentración nacieron en África. Los ingleses iniciaron el experimento,
y los alemanes lo desarrollaron. Después Hermann Göring aplicó, en Alemania,
el modelo que su papá había ensayado, en 1904, en Namibia. Los maestros de Joseph
Mengele habían estudiado, en el campo de concentración de Namibia, la anatomía
de las razas inferiores. Los cobayos eran todos negros.
***
En 1936, el Comité Olímpico Internacional no toleraba insolencias. En las Olimpiadas
de 1936, organizadas por Hitler, la selección de futbol de Perú derrotó 4 a
2 a la selección de Austria, el país natal del Führer. El Comité Olímpico anuló
el partido.
***
A Hitler no le faltaron amigos. La Fundación Rockefeller financió investigaciones
raciales y racistas de la medicina nazi. La Coca-Cola inventó la Fanta, en plena
guerra, para el mercado alemán. La IBM hizo posible la identificación y clasificación
de los judíos, y ésa fue la primera hazaña en gran escala del sistema de tarjetas
perforadas.
***
En 1953 estalló la protesta obrera en la Alemania comunista.
Los trabajadores se lanzaron a las calles y los tanques soviéticos se ocuparon
de callarles la boca. Entonces Bertolt Brecht propuso: ¿No sería más fácil que
el gobierno disuelva al pueblo y elija otro?
***
Operaciones de marketing. La opinión pública es el target. Las guerras se venden
mintiendo, como se venden los autos.
En 1964, Estados Unidos invadió Vietnam, porque Vietnam había atacado dos buques
de Estados Unidos en el golfo de Tonkin. Cuando ya la guerra había destripado
a una multitud de vietnamitas, el ministro de Defensa, Robert McNamara, reconoció
que el ataque de Tonkin no había existido.
Cuarenta años después, la historia se repitió en Irak.
***
Miles de años antes de que la invasión estadunidense llevara la Civilización
a Irak, en esa tierra bárbara había nacido el primer poema de amor de la historia
universal. En lengua sumeria, escrito en el barro, el poema narró el encuentro
de una diosa y un pastor. Inanna, la diosa, amó esa noche como si fuera mortal.
Dumuzi, el pastor, fue inmortal mientras duró esa noche.
***
Paradojas andantes, paradojas estimulantes:
El Aleijadinho, el hombre más feo del Brasil, creó las más hermosas esculturas
de la era colonial americana.
El libro de viajes de Marco Polo, aventura de la libertad, fue escrito en la
cárcel de Génova.
Don Quijote de La Mancha, otra aventura de la libertad, nació en la cárcel de
Sevilla.
Fueron nietos de esclavos los negros que generaron el jazz, la más libre de
las músicas.
Uno de los mejores guitarristas de jazz, el gitano Django Reinhardt, tenía no
más que dos dedos en su mano izquierda.
No tenía manos Grimod de la Reynière, el gran maestro de la cocina francesa.
Con garfios escribía, cocinaba y comía.
Artigas
La arquitectura de la muerte es una especialidad militar. En 1977, la dictadura
uruguaya erigió un monumento funerario en memoria de José Artigas. Este enorme
adefesio fue una cárcel de lujo: había fundadas sospechas de que el héroe podía
escaparse, un siglo y medio después de su muerte. Para decorar el mausoleo,
y disimular la intención, la dictadura buscó frases del prócer. Pero el hombre
que había hecho la primera reforma agraria de América, el general que se hacía
llamar ciudadano Artigas, había dicho que los más infelices debían ser los más
privilegiados, había afirmado que jamás iba a vender nuestro rico patrimonio
al bajo precio de la necesidad, y una y otra vez había repetido que su autoridad
emanaba del pueblo y ante el pueblo cesaba. Los militares no encontraron ninguna
frase que no fuera peligrosa. Decidieron que Artigas era mudo. En las paredes,
de mármol negro, no hay más que fechas y nombres.
Dos traidores
Domingo Faustino Sarmiento odió a José Artigas. A nadie odió tanto. Traidor
a su raza, lo llamó, y era verdad. Siendo blanco y de ojos claros, Artigas se
batió junto a los gauchos mestizos y a los negros y a los indios. Y fue vencido
y marchó al exilio y murió en la soledad y el olvido. Sarmiento también era
traidor a su raza. No hay más que ver sus retratos. En guerra contra el espejo,
predicó y practicó el exterminio de los argentinos de piel oscura, para sustituirlos
por europeos blancos y de ojos claros. Y fue presidente de su país y egregio
prócer, gloria y loor, héroe inmortal.
Constituciones
La principal avenida de Montevideo
se llama 18 de Julio, en homenaje al nacimiento de la Constitución del Uruguay,
y el estadio donde se jugó el primer campeonato mundial de fútbol fue construido
para celebrar el primer siglo de vida de esa ley fundacional. El magno texto
de 1830, calcado del proyecto de la Constitución argentina, negaba la ciudadanía
a las mujeres, a los analfabetos, a los esclavos y a quien fuera sirviente a
sueldo, peón jornalero o simple soldado de línea. Sólo uno de cada diez uruguayos
tuvo el derecho de ser ciudadano del nuevo país, y el noventa y cinco por ciento
no votó en las primeras elecciones. Y así fue en toda América, de norte a sur.
Todas nuestras naciones nacieron mentidas. La independencia renegó de quienes,
peleando por ella, se habían jugado la vida; y las mujeres, los pobres, los
indios y los negros no fueron invitados a la fiesta. Las Constituciones dieron
prestigio legal a esa mutilación. Bolivia demoró ciento ochenta y un años en
enterarse de que era un país de amplia mayoría indígena. La revelación ocurrió
en el año 2006, cuando Evo Morales, indio aymara, pudo consagrarse presidente
por una avalancha de votos. Ese mismo año, Chile se enteró de que la mitad de
los chilenos eran chilenas, y Michelle Bachelet fue presidenta.
La avenida más larga
Una matanza de indios inauguró la independencia del Uruguay. En julio de 1830,
se aprobó la Constitución nacional, y un año después el nuevo país fue bautizado
con sangre. Unos quinientos charrúas, que habían sobrevivido a siglos de conquista,
vivían al norte del río Negro, perseguidos, acosados, exiliados en su propia
tierra. Las nuevas autoridades los convocaron a una reunión. Les prometieron
paz, trabajo, respeto. Los caciques acudieron, seguidos por su gente. Comieron,
bebieron y volvieron a beber hasta caer dormidos. Entonces fueron ejecutados
a punta de bayoneta y tajos de sable. Esta traición se llamó batalla. Y se llamó
Salsipuedes, desde entonces, el arroyo donde ocurrió. Muy pocos hombres lograron
huir. Hubo reparto de mujeres y niños. Las mujeres fueron carne de cuartel y
los niños, esclavitos de las familias patricias de Montevideo. Fructuoso Rivera,
nuestro primer presidente, planificó y celebró esta obra civilizadora, para
terminar con las correrías de las hordas salvajes. Anunciando el crimen, había
escrito: Será grande, será lindísimo. La avenida más larga del país, que atraviesa
la ciudad de Montevideo, lleva su nombre.
Fundación de la tristeza
Montevideo no era gris. Fue agrisada. Allá por 1890, uno de los viajeros que
visitaron la capital de Uruguay pudo rendir homenaje a la ciudad donde triunfan
los colores vivos. Las casas tenían, todavía, caras rojas, amarillas, azules...
Poco después, los entendidos explicaron que esa costumbre bárbara no era digna
de un pueblo europeo. Para ser europeo, dijera lo que dijera el mapa, había
que ser civilizado. Para ser civilizado, había que ser serio. Para ser serio,
había que ser triste. Y en 1911 y 1913, las ordenanzas municipales dictaron
que debían ser grises las baldosas de las veredas y se fijaron normas obligatorias
para los frentes de las casas, donde sólo será permitida la pintura que imite
materiales de construcción, como ser arenisca, ladrillo y piedras en general.
El pintor Pedro Figari se burlaba de esta estupidez colonial: -La moda exige
que hasta las puertas, ventanas y celosías se pinten de gris. Nuestras ciudades
quieren ser Parises... A Montevideo, ciudad luminosa, la embadurnan, la trituran,
la castran...
Y Montevideo sucumbió a la copiandería.
En aquellos años, sin embargo, Uruguay era el centro latinoamericano de la audacia
y probaba con hechos su energía creadora. El país tuvo educación laica y gratuita
antes que Inglaterra, voto femenino antes que Francia, jornada de trabajo de
ocho horas antes que los Estados Unidos y ley de divorcio setenta años antes
de que la ley se restableciera en España. El presidente José Batlle, don Pepe,
nacionalizó los servicios públicos, separó la Iglesia del Estado y cambió los
nombres del almanaque. La Semana Santa todavía se llama, en el Uruguay, Semana
de Turismo, como si Jesús hubiera tenido la mala suerte de ser torturado y asesinado
en una fecha así.
Los derechos civiles en el fútbol
El pasto crecía en los estadios vacíos. Pie de obra en pie de lucha: los jugadores
uruguayos, esclavos de sus clubes, simplemente exigían que los dirigentes reconocieran
que su sindicato existía y tenía el derecho de existir. La causa era tan escandalosamente
justa que la gente apoyó a los huelguistas, aunque el tiempo pasaba y cada domingo
sin fútbol era un insoportable bostezo. Los dirigentes no daban el brazo a torcer,
y sentados esperaban la rendición por hambre. Pero los jugadores no aflojaban.
Mucho los ayudó el ejemplo de un hombre de frente alta y pocas palabras, que
se crecía en el castigo y levantaba a los caídos y empujaba a los cansados:
Obdulio Varela, negro, casi analfabeto, jugador de fútbol y peón de albañil.
Y así, al cabo de siete meses, los jugadores uruguayos ganaron la huelga de
las piernas cruzadas. Un año después, también ganaron el campeonato mundial
de fútbol. Brasil, el dueño de casa, era el favorito indiscutible. Venía de
golear a España 6 a 1 y 7 a 1 a Suecia. Por veredicto del destino, Uruguay iba
a ser la víctima sacrificada en sus altares en la ceremonia final. Y así estaba
ocurriendo, y Uruguay iba perdiendo, y doscientas mil personas rugían en las
tribunas, cuando Obdulio, que estaba jugando con un tobillo inflamado, apretó
los dientes. Y el que había sido capitán de la huelga fue entonces capitán de
una victoria imposible.
Maracaná
Los moribundos demoraron su muerte y los bebés apresuraron su nacimiento. Río
de Janeiro, 16 de julio de 1950, estadio de Maracaná: la noche anterior, nadie
podía dormir; y la mañana siguiente, nadie quería despertar.
Peligro en las calles
Desde hace más de medio siglo, Uruguay no ha ganado ningún campeonato mundial
de fútbol, pero durante la dictadura militar conquistó otros trofeos: fue el
país que más presos políticos y torturados tuvo, en proporción a la población.
Libertad se llamó la cárcel más numerosa. Y como rindiendo homenaje al nombre,
se fugaron las palabras presas. A través de sus barrotes se escurrieron los
poemas que los presos escribieron en minúsculas hojillas de papel de fumar.
Como éste: A veces llueve y te quiero. A veces sale el sol y te quiero. La cárcel
es a veces. Siempre te quiero. Peligro en las fuentes Según informa el Apocalipsis
(21:6), Dios hará un mundo nuevo, y dirá: -A los sedientos ofreceré, gratuitamente,
agua de los manantiales. ¿Gratuitamente? ¿El mundo nuevo no tendrá ni un lugarcito
para el Banco Mundial, ni para las empresas consagradas al noble negocio del
agua? Eso parece. Mientras tanto, en el mundo viejo en el que todavía vivimos,
las fuentes del agua son tan codiciadas como las reservas de petróleo y se están
convirtiendo en campos de batalla. En América, la primera guerra del agua fue
la invasión de México por Hernán Cortés. Los más recientes combates por el oro
azul ocurrieron en Bolivia y en Uruguay. En Bolivia, el pueblo alzado recuperó
el agua perdida; en Uruguay, un plebiscito popular evitó que el agua se perdiera.
  La
celeste, que estuvo en los cielos La
celeste, que estuvo en los cielos
Hace más de medio siglo que
el Uruguay fue campeón del mundo, en el inmenso estadio de Maracaná. Desde
entonces, traicionados por la realidad, buscamos consuelo en la memoria.
Si aprendiéramos de ella, todo bien, pero no: nos refugiamos en la nostalgia
cuando sentimos que nos abandona la esperanza, porque la esperanza exige
audacia y la nostalgia no exige nada.
- - -
El Bebe Coppola, de profesión peluquero, era también el director técnico
del club de fútbol del pueblo de Nico Pérez. Esta era la orientación ideológica
que daba a sus jugadores:
–La pelota al suelo, los punteros bien abiertos y buena suerte muchachos.
El Bebe Coppola no tuvo nada que ver con Maracaná. Pero fue como si lo estuvieran
escuchando: así de simple, así de bien, jugaron aquellos uruguayos la final
de 1950.
Más de medio siglo después, todo al revés: jugamos al pelotazo y que Dios
se apiade; nuestros punteros, los wings, los alados, ya no vuelan y parecen
más bien sonámbulos que deambulan por el centro de la cancha; nuestro fútbol
es cerrado, avaro, pesado; y la buena suerte no nos acompaña. Mucho no la
ayudamos, la verdad sea dicha, aunque nos sobran ideólogos dispuestos a
proporcionar inteligentísimas explicaciones a cada uno de nuestros desastres.
- - -
En aquella final de Maracaná, Uruguay cometió la mitad de las faltas que
cometió Brasil.
Pero más de medio siglo después, abundan los uruguayos que dentro y fuera
de la cancha confunden el coraje con las patadas y creen que la garra charrúa
es otro nombre del crimen. En los partidos internacionales, nunca faltan
los inflamados locutores y los hinchas rugientes que antes gritaban: métale,
métale, y ahora mandan: mátelo, mátelo. Y hasta hay expertos comentaristas
que elogian lo que llaman la falta bien hecha, que es el asesinato cometido
cuando el árbitro está de espaldas, y la patada de ablande, que es la que
se propina cuando el partido recién empieza y el árbitro no se anima a echar
a nadie.
Hemos llegado a creer que no hay nada más uruguayo que jugar al borde de
la tarjeta roja. Y si el árbitro la muestra, y quedamos con diez jugadores,
ésta es la prueba de que el rival juega con doce: el juez nos ha robado,
una vez más, el partido. Y entonces la autocompasión, pobrecito paisito,
se nos llena de diminutivos.
- - -
A partir de Maracaná, en realidad,
hemos ido de mal en peor.
Quizás algo tenga que ver la decadencia del fútbol con la crisis de la educación
pública. Nuestros años dorados han quedado muy atrás: en la década del veinte
fuimos dos veces campeones olímpicos, en 1930 ganamos el primer campeonato
mundial y 1950 fue nuestro canto del cisne. Aquellos milagros parecían inexplicables,
en un país con menos gente que un barrio de Ciudad de México, San Pablo
o Buenos Aires. Pero desde principios de siglo nuestra educación pública,
laica y gratuita había sembrado campos de deporte en todo el país, para
educar el cuerpo sin divorciarlo de la cabeza y sin distinguir pobres de
ricos.
- - -
Un drama de identidad. Triste anda quien no se reconoce en la sombra que
proyecta. Y entre las causas de nuestra desdicha futbolera, que es la gran
desdicha nacional, hay que mencionar también la venta de gente.
Exportamos mano de obra y también pie de obra. Los uruguayos, habitantes
de un país deshabitado, estamos desparramados por el mundo. Nuestros jugadores
también. Tenemos 248 futbolistas profesionales en 39 países. El fútbol es
un deporte asociado, una creación colectiva, y no resulta nada fácil armar
una selección nacional con jugadores que se conocen en el avión.
- - -
De fútbol somos. El lenguaje cotidiano lo revela:
quien no hace caso, no da pelota;
quien elude su responsabilidad o desvía la atención, tira la pelota afuera;
para enfrentar una crisis, hay que parar la pelota o ponerse la pelota bajo
el brazo;
quien hace algo bien, mete un gol, y si lo hace muy bien, un golazo;
quien da una respuesta justa, pone la pelota cortita y al pie;
quien comete deslealtades, ensucia el partido, embarra la cancha, pega de
atrás;
quien se equivoca por poquito, pega en el palo;
una buena respuesta es una buena atajada;
quien se descoloca en cualquier situación queda fuera de juego;
quien se equivoca feo se hace un gol en contra;
los niños muy niños están empezando el partido;
los viejos muy viejos están jugando los descuentos;
cuando la mujer echa de casa al marido infiel, le saca tarjeta roja.
- - -
Los uruguayos, pueblo futbolizado, creemos que la patria se acabó en Maracaná.
En el fondo, sospecho, el problema está en que todavía creemos en esta gran
mentira impuesta como verdad universal, esta infame ley de nuestro tiempo
que nos obliga a ganar para demostrar que tenemos el derecho de existir.
Pero nuestra mayor victoria en el Mundial de 1950 ocurrió después del partido
que nos coronó en Maracaná. Nuestro triunfo más alto encarnó en el gesto
de Obdulio Varela, el capitán celeste, el caudillo del equipo. Al fin del
partido, él huyó del hotel y del festejo. Y se fue a caminar y pasó la noche
bebiendo en los bares de Río, callado la boca, de bar en bar, abrazado a
los vencidos.
Julio 2007
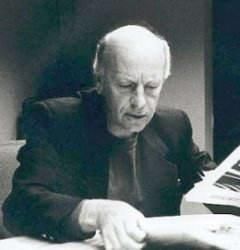  Abracadabra Abracadabra
"Aquí no hay desaparecidos" fue, durante treinta años, la versión oficial en
el Uruguay.
Ahora empiezan a aparecer. Muertos en la tortura, enterrados en los cuarteles.
En el sepelio del primero de ellos, que el 14 de marzo congregó a una multitud
en las calles de Montevideo, habló Eduardo Galeano.
Cada 14 de marzo, las uruguayas y los uruguayos que fueron presas y presos de
la dictadura celebran el Día del Liberado.
Es algo más que una coincidencia.
Los desaparecidos que están empezando a aparecer, Ubagesner Chaves, Fernando
Miranda, nos llaman a luchar por la liberación de la memoria, que sigue presa.
Nuestro país quiere dejar de ser
un santuario de la impunidad, impunidad de los asesinos, impunidad de los ladrones,
impunidad de los mentirosos, y en esa dirección estamos dando, por fin, después
de tantos años, los primeros pasos.
Este no es un fin de camino. Es un inicio. Mucho costó, pero estamos empezando
el duro y necesario recorrido de la liberación de la memoria en un país que
parecía condenado a pena de amnesia perpetua.
Todos los que aquí estamos compartimos la esperanza de que más temprano que
tarde habrá memoria y habrá justicia, porque la historia enseña que la memoria
puede sobrevivir porfiadamente a todas sus prisiones y enseña que la justicia
puede ser más fuerte que el miedo, cuando la gente la ayuda.
Dignidad de la memoria, memoria de la dignidad.
En el desigual combate contra el
miedo, en ese combate que cada uno libra cada día, ¿qué sería de nosotros sin
la memoria de la dignidad?
El mundo está sufriendo un alarmante desprestigio de la dignidad. Los indignos,
que son los que en el mundo mandan, dicen que los indignados somos prehistóricos,
nostalgiosos, románticos, negadores de la realidad.
Todos los días, en todas partes, escuchamos el elogio del oportunismo y la identificación
del realismo con el cinismo, el realismo que obliga al codazo y prohíbe el abrazo,
el realismo del vale todo y del arreglate como puedas y si no podés, jodete.
El realismo, también, del fatalismo. El más jodido de los muchos fantasmas que
acechan, hoy por hoy, a nuestro gobierno progresista, aquí en el Uruguay, y
a otros nuevos gobiernos progresistas de América latina. El fatalismo, perversa
herencia colonial, que nos obliga a creer que la realidad puede ser repetida,
pero no puede ser cambiada, que lo que fue es y será, que mañana no es más que
otro nombre de hoy.
Pero, ¿acaso no fueron reales, acaso no son reales, las mujeres y los hombres
que han luchado y luchan por cambiar la realidad, los que han creído y creen
que la realidad no exige obediencia? ¿No son reales Ubagesner Chaves y Fernando
Miranda y todos los que están llegando, desde el fondo de la tierra y del tiempo,
a dar testimonio de otra realidad posible? Y todas y todos los que con ellos
creyeron y quisieron, ¿no fueron, no siguen siendo reales? ¿Fueron irreales
los verdugos, irreales las víctimas, irreales los sacrificios de tanta gente
en este país que la dictadura convirtió en la mayor cámara de torturas del mundo?
La realidad es un desafío.
No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo.
La realidad es real porque nos invita a cambiarla y no porque nos obliga a aceptarla.
Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas
de la fatalidad.
Bien decía el poeta que un gallo solo no teje la mañana. No estuvo solo en la
vida, y en la muerte no está solo, este criollo Ubagesner, de nombre tan raro,
que hoy es un símbolo de nuestra tierra y nuestra gente.
Este militante obrero encarna el sacrificio de muchas compañeras y de muchos
compañeros que creyeron en nuestro país y en nuestra gente, y que por creer
se jugaron la vida.
Hemos venido a decirles que valió la pena.
Hemos venido a decirles que no se murieron por morir nomás.
Aquí estamos hoy, reunidos, para decirles qué razón tienen los tangos en eso
de que la vida es un ratito, pero hay vidas que duran asombrosamente mucho,
porque duran en los demás, en los que vienen.
Tarde o temprano nosotros, caminantes, seremos caminados, caminados por los
pasos de después, así como nuestros pasos caminan, ahora, sobre las huellas
que otros pasos dejaron.
Ahora que los dueños del mundo nos están obligando a arrepentirnos de toda pasión,
ahora que tan de moda se ha puesto la vida frígida y mezquina, no viene nada
mal recordar aquella palabrita que todos aprendimos en los cuentos de la infancia,
abracadabra, la palabra mágica que abría todas las puertas, y recordar que abracadabra
significa, en hebreo antiguo: "Envía tu fuego hasta el final".
Esta jornada, más que sepelio, es una celebración. Estamos celebrando la memoria
viva de Ubagesner y de todas y de todos las mujeres y los hombres generosos
que en este país enviaron su fuego hasta el final,
los que nos siguen ayudando a no perder el rumbo,
y a no aceptar lo inaceptable,
y a no resignarnos nunca,
y a nunca bajarnos del caballito lindo de la dignidad.
Porque en las horas más difíciles, en aquellos tiempos enemigos, en los años
de mugre y miedo de la dictadura militar, ellos supieron vivir para darse y
se dieron enteros, se dieron sin pedir nada a cambio, como si viviendo cantaran
aquella antigua copla andaluza que decía, y dice todavía, por siempre dice:
Tengo las manos vacías,
pero las manos son mías.
Marzo 2006
  Cinco
siglos de prohibición del arcoiris en el cielo americano Cinco
siglos de prohibición del arcoiris en el cielo americano
12 de Octubre: Nada que festejar
El Descubrimiento: el 12 de octubre de 1492, América descubrió el capitalismo.
Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova,
trajo la novedad a las islas del mar Caribe.
En su diario del Descubrimiento, el almirante escribió 139 veces la palabra
oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro Señor. Él no podía cansar los ojos
de ver tanta lindeza en aquellas playas, y el 27 de noviembre profetizó: Tendrá
toda la cristiandad negocio en ellas. Y en eso no se equivocó. Colón creyó que
Haití era Japón y que Cuba era China, y creyó que los habitantes de China y
Japón eran indios de la India; pero en eso no se equivocó.
Al cabo de cinco siglos de negocio de toda la cristiandad, ha sido aniquilada
una tercera parte de las selvas americanas, está yerma mucha tierra que fue
fértil y más de la mitad de la población come salteado. Los indios, víctimas
del más gigantesco despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación
de los últimos restos de sus tierras, y siguen condenados a la negación de su
identidad diferente. Se les sigue prohibiendo vivir a su modo y
manera, se les sigue negando el derecho de ser. Al principio, el saqueo y el
otrocidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumplen
en nombre del dios del Progreso. Sin embargo, en esa identidad prohibida y despreciada
fulguran todavía algunas claves de otra América posible. América, ciega de racismo,
no las ve.
***
El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón escribió en su diario que él quería
llevarse algunos indios a España para que aprendan a hablar ("que deprendan
fablar"). Cinco siglos después, el 12 de octubre de 1989, en una corte de justicia
de los Estados Unidos, un indio mixteco fue considerado retardado mental ("mentally
retarded") porque no hablaba correctamente la lengua castellana. Ladislao Pastrana,
mexicano de Oaxaca, bracero ilegal en los campos de California, iba a ser encerrado
de por vida en un asilo público. Pastrana no se entendía con la intérprete española
y el psicólogo diagnosticó un claro déficit intelectual. Finalmente, los antropólogos
aclararon la situación: Pastrana se expresaba perfectamente en su lengua, la
lengua mixteca, que hablan los indios herederos de una alta cultura que tiene
más de dos mil años de antigüedad.
***
El Paraguay habla guaraní. Un caso único en la historia universal: la lengua
de los indios, lengua de los vencidos, es el idioma nacional unánime. Y sin
embargo, la mayoría de los paraguayos opina, según las encuestas, que quienes
no entienden español son como animales. De cada dos peruanos, uno es indio,
y la Constitución de Perú dice que el quechua es un idioma tan oficial como
el español. La Constitución lo dice, pero la realidad no lo oye. El Perú trata
a los indios como África del Sur trata a los negros. El español es el único
idioma que se enseña en las escuelas y el único que entienden los jueces y los
policías y los funcionarios. (El español no es el único idioma de la televisión,
porque la televisión también habla inglés.)
Hace cinco años, los funcionarios del Registro Civil de las Personas, en la
ciudad de Buenos Aires, se negaron a inscribir el nacimiento de un niño. Los
padres, indígenas de la provincia de Jujuy, querían que su hijo se llamara Qori
Wamancha, un nombre de su lengua. El Registro argentino no lo aceptó por ser
nombre extranjero. Los indios de las Américas viven exiliados en su propia tierra.
El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición.
No los distingue: los delata. Cuando un indio renuncia a su lengua, empieza
a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse o empieza a suicidarse?
***
Cuando yo era niño, en las escuelas del Uruguay nos enseñaban que el país se
había salvado del problema indígena gracias a los generales que en el siglo
pasado exterminaron a los últimos charrúas. El problema indígena: los primeros
americanos, los verdaderos descubridores de América, son un problema. Y para
que el problema deje de ser un problema, es preciso que los indios dejen de
ser indios.
Borrarlos del mapa o borrarles el alma, aniquilarlos o asimilarlos: el genocidio
o el otrocidio. En diciembre de 1976, el ministro del Interior del Brasil anunció,
triunfal, que el problema indígena quedará completamente resuelto al final del
siglo veinte: todos los indios estarán, para entonces, debidamente integrados
a la sociedad brasileña, y ya no serán indios. El ministro explicó que el organismo
oficialmente destinado a su protección (FUNAI, Fundacao Nacional do Indio) se
encargará de civilizarlos, o sea: se encargará de desaparecerlos. Las balas,
la dinamita, las ofrendas de comida envenenada, la contaminación de los ríos,
la devastación de los bosques y la difusión de virus y bacterias desconocidos
por los indios, han acompañado la invasión de la Amazonia por las empresas ansiosas
de minerales y madera y todo lo demás. Pero la larga y feroz embestida no ha
bastado. La domesticación de los indios sobrevivientes, que los rescata de la
barbarie, es también un arma imprescindible para despejar de obstáculos el camino
de la conquista.
***
Matar al indio y salvar al hombre, aconsejaba el piadoso coronel norteamericano
Henry Pratt. Y muchos años después, el novelista peruano Mario Vargas Llosa
explica que no hay más remedio que modernizar a los indios, aunque haya que
sacrificar sus culturas, para salvarlos del hambre y la miseria. La salvación
condena a los indios a trabajar de sol a sol en minas y plantaciones, a cambio
de jornales que no alcanzan para comprar una lata de comida para perros. Salvar
a los indios también consiste en romper sus refugios comunitarios y arrojarlos
a las canteras de mano de obra barata en
la violenta intemperie de las ciudades, donde cambian de lengua y de nombre
y de vestido y terminan siendo mendigos y borrachos y putas de burdel. O salvar
a los indios consiste en ponerles uniforme y mandarlos, fusil al hombro, a matar
a otros indios o a morir defendiendo al sistema que los niega. Al fin y al cabo,
los indios son buena carne de cañón: de los 25 mil indios norteamericanos enviados
a la segunda guerra mundial, murieron 10 mil. El 16 de diciembre de 1492, Colón
lo había anunciado en su diario: los indios sirven para les mandar y les hacer
trabajar, sembrar y hacer todo lo que fuere menester y que hagan villas y se
enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres. Secuestro de los brazos, robo
del alma: para nombrar esta operación, en toda América se usa, desde los tiempos
coloniales, el verbo reducir. El indio salvado es el indio reducido. Se reduce
hasta desaparecer: vaciado de sí, es un no-indio, y es nadie.
***
El shamán de los indios chamacocos, de Paraguay, canta a las estrellas, a las
arañas y a la loca Totila, que deambula por los bosques y llora. Y canta lo
que le cuenta el martín pescador:
-No sufras hambre, no sufras sed. Súbete a mis alas y comeremos peces del río
y beberemos el viento. Y canta lo que le cuenta la neblina:
-Vengo a cortar la helada, para que tu pueblo no sufra frío. Y canta
lo que le cuentan los caballos del cielo:
-Ensíllanos y vamos en busca de la lluvia.
Pero los misioneros de una secta evangélica han obligado al chamán a dejar sus
plumas y sus sonajas y sus cánticos, por ser cosas del Diablo; y él ya no puede
curar las mordeduras de víboras, ni traer la lluvia en tiempos de sequía, ni
volar sobre la tierra para cantar lo que ve. En una entrevista con Ticio Escobar,
el shamán dice:
- Dejo de cantar y me enfermo. Mis sueños no saben adónde ir y me atormentan.
Estoy viejo, estoy lastimado. Al final, ¿de qué me sirve renegar de lo mío?
El shamán lo dice en 1986. En 1614, el arzobispo de Lima había mandado quemar
todas las quenas y demás instrumentos de música de los indios, y había prohibido
todas sus danzas y cantos y ceremonias para que el demonio no pueda continuar
ejerciendo sus engaños. Y en 1625, el oidor de la Real
Audiencia de Guatemala había prohibido las danzas y cantos y ceremonias de los
indios, bajo pena de cien azotes, porque en ellas tienen pacto con los demonios.
***
Para despojar a los indios de su libertad y de sus bienes, se despoja a los
indios de sus símbolos de identidad. Se les prohíbe cantar y danzar y soñar
a sus dioses, aunque ellos habían sido por sus dioses cantados y danzados y
soñados en el lejano día de la Creación. Desde los frailes y funcionarios del
reino colonial, hasta los misioneros de las sectas norteamericanas que hoy proliferan
en América Latina, se crucifica a los indios en nombre de Cristo: para salvarlos
del infierno, hay que evangelizar a los paganos idólatras. Se usa al Dios de
los cristianos como coartada para el saqueo. El arzobispo Desmond Tutu se refiere
al África, pero también vale para América:
-Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron:
"Cierren los ojos y recen". Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra
y nosotros teníamos la Biblia.
***
Los doctores del Estado moderno, en cambio, prefieren la coartada de la ilustración:
para salvarlos de las tinieblas, hay que civilizar a los bárbaros ignorantes.
Antes y ahora, el racismo convierte al despojo colonial en un acto de justicia.
El colonizado es un sub-hombre, capaz de superstición pero incapaz de religión,
capaz de folclore pero incapaz de cultura: el sub-hombre merece trato subhumano,
y su escaso valor corresponde al bajo precio de los
frutos de su trabajo. El racismo legitima la rapiña colonial y neocolonial,
todo a lo largo de los siglos y de los diversos niveles de sus humillaciones
sucesivas. América Latina trata a sus indios como las grandes potencias tratan
a América Latina.
***
Gabriel René-Moreno fue el más prestigioso historiador boliviano del siglo pasado.
Una de las universidades de Bolivia lleva su nombre en nuestros días. Este prócer
de la cultura nacional creía que los indios son asnos, que generan mulos cuando
se cruzan con la raza blanca. Él había pesado el cerebro indígena y el cerebro
mestizo, que según su balanza pesaban entre cinco, siete y diez onzas menos
que el cerebro de raza blanca, y por tanto los consideraba celularmente incapaces
de concebir la libertad republicana. El peruano Ricardo Palma, contemporáneo
y colega de Gabriel René-Moreno, escribió que los indios son una raza abyecta
y degenerada. Y el argentino Domingo Faustino Sarmiento elogiaba así la larga
lucha de los indios araucanos por su libertad: Son más indómitos, lo que quiere
decir: animales más reacios, menos aptos para la Civilización y la asimilación
europea. El más feroz racismo de la historia latinoamericana se encuentra en
las palabras de los intelectuales más célebres y celebrados de fines del siglo
diecinueve y en los actos de los políticos liberales que fundaron el Estado
moderno. A veces, ellos eran indios de origen, como Porfirio Díaz, autor de
la modernización capitalista de México, que prohibió a los indios caminar por
las calles principales y sentarse en las plazas públicas si no cambiaban los
calzones de algodón por el pantalón europeo y los huaraches por zapatos. Eran
los tiempos de la articulación al mercado mundial regido por el Imperio Británico,
y el desprecio científico por los indios otorgaba impunidad al robo de sus tierras
y de sus brazos. El mercado exigía café, pongamos el caso, y el café exigía
más tierras y más brazos. Entonces, pongamos por caso, el presidente liberal
de Guatemala, Justo Rufino Barrios, hombre de progreso, restablecía el trabajo
forzado de la época colonial y regalaba a sus amigos tierras de indios y peones
indios en cantidad.
***
El racismo se expresa con más ciega ferocidad en países como Guatemala, donde
los indios siguen siendo porfiada mayoría a pesar de las frecuentes oleadas
exterminadoras. En nuestros días, no hay mano de obra peor pagada: los indios
mayas reciben 65 centavos de dólar por cortar un quintal de café o de algodón
o una tonelada de caña. Los indios no pueden ni plantar maíz sin permiso militar
y no pueden moverse sin permiso de trabajo. El ejército organiza el reclutamiento
masivo de brazos para las siembras y cosechas de
exportación. En las plantaciones, se usan pesticidas cincuenta veces más tóxicos
que el máximo tolerable; la leche de las madres es la más contaminada del mundo
occidental.
Rigoberta Menchú: su hermano menor, Felipe, y su mejor amiga, María, murieron
en la infancia, por causa de los pesticidas rociados desde las avionetas. Felipe
murió trabajando en el café. María, en el algodón. A machete y bala, el ejército
acabó después con todo el resto de la familia de Rigoberta y con todos los demás
miembros de su comunidad. Ella sobrevivió para contarlo. Con alegre impunidad,
se reconoce oficialmente que han sido borradas del mapa 440 aldeas indígenas
entre 1981 y 1983, a lo largo de una campaña de aniquilación más extensa, que
asesinó o desapareció a muchos miles de hombres y de mujeres. La limpieza de
la sierra, plan de tierra arrasada, cobró también las vidas de una incontable
cantidad de niños. Los militares guatemaltecos tienen la certeza de que el vicio
de la rebelión se transmite por los genes. Una raza inferior, condenada al vicio
y a la holgazanería, incapaz de orden y progreso, ¿merece mejor suerte? La violencia
institucional, el terrorismo de Estado, se ocupa de despejar las dudas. Los
conquistadores ya no usan caparazones de hierro, sino que visten uniformes de
la guerra de Vietnam. Y no tienen piel blanca: son mestizos avergonzados de
su sangre o indios enrolados a la fuerza y obligados a cometer crímenes que
los suicidan. Guatemala desprecia a los indios, Guatemala se auto desprecia.
Esta raza inferior había descubierto la cifra cero, mil años antes de que los
matemáticos europeos supieran que existía. Y habían conocido la edad del universo,
con asombrosa precisión, mil años antes que los astrónomos de nuestro tiempo.
Los mayas siguen siendo viajeros del tiempo: ¿Qué es un hombre en el camino?
Tiempo. Ellos ignoraban que el tiempo es dinero, como nos reveló Henry Ford.
El tiempo, fundador del espacio, les parece sagrado, como sagrados son su hija,
la tierra, y su hijo, el ser humano: como la tierra, como la gente, el tiempo
no se puede comprar ni vender. La Civilización sigue haciendo lo posible por
sacarlos del error.
***
¿Civilización? La historia cambia según la voz que la cuenta. En América, en
Europa o en cualquier otra parte. Lo que para los romanos fue la invasión de
los bárbaros, para los alemanes fue la emigración al sur. No es la voz de los
indios la que ha contado, hasta ahora, la historia de América. En las vísperas
de la conquista española, un profeta maya, que fue boca de los dioses, había
anunciado: Al terminar la codicia, se desatará la cara, se desatarán las manos,
se desatarán los pies del mundo. Y cuando se desate la boca, ¿qué dirá? ¿Qué
dirá la otra voz, la jamás escuchada? Desde el punto de vista de los vencedores,
que hasta ahora ha sido el punto de vista único, las costumbres de los indios
han confirmado siempre su posesión demoníaca o su inferioridad biológica. Así
fue desde los primeros tiempos de la vida colonial: ¿Se
suicidan los indios de las islas del mar Caribe, por negarse al trabajo esclavo?
Porque son holgazanes. ¿Andan desnudos, como si todo el cuerpo fuera cara? Porque
los salvajes no tienen vergüenza. ¿Ignoran el derecho de propiedad, y comparten
todo, y carecen de afán de riqueza? Porque son más parientes del mono que del
hombre. ¿Se bañan con sospechosa frecuencia? Porque se parecen a los herejes
de la secta de Mahoma, que bien arden en los fuegos de la Inquisición. ¿Jamás
golpean a los niños, y los dejan andar libres? Porque son incapaces de castigo
ni doctrina. ¿Creen en los sueños, y
obedecen a sus voces? Por influencia de Satán o por pura estupidez. ¿Comen cuando
tienen hambre, y no cuando es hora de comer? Porque son incapaces de dominar
sus instintos. ¿Aman cuando sienten deseo? Porque el demonio los induce a repetir
el pecado original. ¿Es libre la homosexualidad? ¿La virginidad no tiene importancia
alguna? Porque viven en la antesala del infierno.
***
En 1523, el cacique Nicaragua preguntó a los conquistadores: -Y al rey de ustedes,
¿quién lo eligió? El cacique había sido elegido por los ancianos de las comunidades.
¿Había sido el rey de Castilla elegido por los ancianos de sus comunidades?
La América precolombina era vasta y diversa, y contenía modos de democracia
que Europa no supo ver, y que el mundo ignora todavía. Reducir la realidad indígena
americana al despotismo de los emperadores incas, o a las prácticas sanguinarias
de la dinastía azteca, equivale a reducir la
realidad de la Europa renacentista a la tiranía de sus monarcas o a las siniestras
ceremonias de la Inquisición. En la tradición guaraní, por ejemplo, los caciques
se eligen en asambleas de hombres y mujeres -y las asambleas los destituyen
si no cumplen el mandato colectivo. En la tradición iroquesa, hombres y mujeres
gobiernan en pie de igualdad. Los jefes son hombres; pero son las mujeres quienes
los ponen y deponen y ellas tienen poder de decisión, desde el Consejo de Matronas,
sobre muchos asuntos fundamentales de la confederación entera. Allá por el año
1600, cuando los hombres iroqueses se lanzaron a guerrear por su cuenta, las
mujeres hicieron
huelga de amores. Y al poco tiempo los hombres, obligados a dormir solos, se
sometieron al gobierno compartido.
***
En 1919, el jefe militar de Panamá en las islas de San Blas, anunció su triunfo:
-Las indias kunas ya no vestirán molas, sino vestidos "civilizados". Y anunció
que las indias nunca se pintarían la nariz sino las mejillas, como debe ser,
y que nunca más llevarían aros en la nariz, sino en las orejas. Como debe ser.
Setenta años después de aquel canto de gallo, las indias kunas de nuestros días
siguen luciendo sus aros de oro en la nariz pintada, y siguen vistiendo sus
molas, hechas de muchas telas de colores que se cruzan con siempre asombrosa
capacidad de imaginación y de belleza: visten sus molas en la vida y con ella
se hunden en la tierra, cuando llega la muerte.
En 1989, en vísperas de la invasión norteamericana, el general Manuel Noriega
aseguró que Panamá era un país respetuosos de los derechos humanos:
-No somos una tribu -aseguró el general.
***
Las técnicas arcaicas, en manos de las comunidades, habían hecho fértiles los
desiertos en la cordillera de los Andes. Las tecnologías modernas, en manos
del latifundio privado de exportación, están convirtiendo en desiertos las tierras
fértiles en los Andes y en todas partes. Resultaría absurdo retroceder cinco
siglos en las técnicas de producción; pero no menos absurdo es ignorar las catástrofes
de un sistema que exprime al hombre y arrasa los bosques y viola la tierra y
envenena los ríos para arrancar la mayor ganancia en el plazo menor.
¿No es absurdo sacrificar a la naturaleza y a la gente en los altares del mercado
internacional? En ese absurdo vivimos; y lo aceptamos como si fuera nuestro
único destino posible. Las llamadas culturas primitivas resultan todavía peligrosas
porque no han perdido el sentido común. Sentido común es también, por extensión
natural, sentido comunitarios. Si pertenece a todos el aire, ¿por qué ha de
tener dueño la Tierra? Si desde la tierra venimos, y hacia la tierra vamos,
¿acaso no nos mata cualquier crimen que contra la tierra se
comete? La tierra es cuna y sepultura, madre y compañera. Se le ofrece el primer
trago y el primer bocado; se le da descanso, se la protege de la erosión. El
sistema desprecia lo que ignora, porque ignora lo que teme conocer. El racismo
es también una máscara del miedo. ¿Qué sabemos de las culturas indígenas? Lo
que nos han contado las películas del Far West. Y de las culturas africanas,
¿qué sabemos? Lo que nos ha contado el profesor Tarzán, que nunca estuvo. Dice
un poeta del interior de Bahía: Primero me robaron del
África. Después robaron el África de mi. La memoria de América ha sido mutilada
por el racismo. Seguimos actuando como si fuéramos hijos de Europa, y de nadie
más.
***
A fines del siglo pasado, un médico inglés, John Down, identificó el síndrome
que hoy lleva su nombre. Él creyó que la alteración de los cromosomas implicaba
un regreso a las razas inferiores, que generaba mongolian idiots, negroid idiots
y aztec idiots. Simultáneamente, un médico italiano, Cesare Lombrosos, atribuyó
al criminal nato los rasgos físicos de los negros y de los indios. Por entonces,
cobró base científica la sospecha de que los indios y los
negros son proclives, por naturaleza, al crimen y a la debilidad mental. Los
indios y los negros, tradicionales instrumentos de trabajo, vienen siendo también
desde entonces, objetos de ciencia. En la misma época de Lombroso y Down, un
médico brasileño, Raimundo Nina Rodrigues, se puso a estudiar el problema negro.
Nina Rodrigues, que era mulato, llegó a la conclusión de que la mezcla de sangres
perpetúa los caracteres de las razas inferiores, y que por tanto la raza negra
en el Brasil ha de constituir siempre uno de los factores
de nuestra inferioridad como pueblo. Este médico psiquiatra fue el primer investigador
de la cultura brasileña de origen africano. La estudió como caso clínico: las
religiones negras, como patología; los trances, como manifestaciones de histeria.
Poco después, un médico argentino, el socialista José Ingenieros, escribió que
los negros, oprobiosa escoria de la raza humana, están más próximos de los monos
antropoides que de los blancos civilizados. Y para demostrar su irremediable
inferioridad, Ingenieros comprobaba: Los negros no tienen ideas religiosas.
En realidad, las ideas religiosas habían atravesado la mar, junto a los esclavos,
en los navíos negreros. Una prueba de obstinación de la dignidad humana: a las
costas americanas solamente llegaron los dioses del amor y de la guerra. En
cambio, los dioses de la fecundidad, que hubieran multiplicado las cosechas
y los esclavos del amo, se cayeron al agua. Los dioses peleones y enamorados
que completaron la travesía, tuvieron que disfrazarse de santos blancos, para
sobrevivir y ayudar a sobrevivir a los millones de hombres y mujeres violentamente
arrancados del África y vendidos como cosas.
Ogum, dios del hierro, se hizo pasar por san Jorge o san Antonio o san Miguel,
Shangó, con todos sus truenos y sus fuegos, se convirtió en santa Bárbara. Obatalá
fue Jesucristo y Oshún, la divinidad de las aguas dulces, fue la Virgen de la
Candelaria... Dioses prohibidos.
En las colonias españolas y portuguesas y en todas las demás: en las islas inglesas
del Caribe, después de la abolición de la esclavitud se siguió prohibiendo tocar
tambores o sonar vientos al modo africano, y se siguió penando con cárcel la
simple tenencia de una imagen de cualquier dios africano. Dioses prohibidos,
porque peligrosamente exaltan las pasiones humanas, y en ellas encarnan. Friedrich
Nietzsche dijo una vez: "-Yo sólo podría creer en un dios que sepa danzar."
Como José Ingenieros, Nietzsche no conocía a los dioses africanos. Si los hubiera
conocido, quizá hubiera creído en ellos. Y quizá hubiera cambiado algunas de
sus ideas. José Ingenieros, quién sabe.
***
La piel oscura delata incorregibles defectos de fábrica. Así, la tremenda desigualdad
social, que es también racial, encuentra su coartada en las taras hereditarias.
Lo había observado Humboldt hace doscientos años, y en toda América sigue siendo
así: la pirámide de las clases sociales es oscura en la base y clara en la cúspide.
En el Brasil, por ejemplo, la democracia racial consiste en que los más blancos
están arriba y los más negros abajo. James Baldwin, sobre los negros en Estados
Unidos: -Cuando dejamos Mississipi y
vinimos al Norte, no encontramos la libertad. Encontramos los peores lugares
en el mercado de trabajo; y en ellos estamos todavía.
***
Un indio del Norte argentino, Asunción Ontíveros Yulquila, evoca hoy el trauma
que marcó su infancia:
-Las personas buenas y lindas eran las que se parecían a Jesús y a la Virgen.
Pero mi padre y mi madre no se parecían para nada a las imágenes de Jesús y
la Virgen María que yo veía en la iglesia de Abra Pampa. La cara propia es un
error de la naturaleza. La cultura propia, una prueba de ignorancia o una culpa
que expiar. Civilizar es corregir.
***
El fatalismo biológico, estigma de las razas inferiores congénitamente condenadas
a la indolencia y a la violencia y a la miseria, no sólo nos impide ver las
causas reales de nuestra desventura histórica. Además, el racismo nos impide
conocer, o reconocer, ciertos valores fundamentales que las culturas
despreciadas han podido milagrosamente perpetuar y que en ellas encarnan todavía,
mal que bien, a pesar de los siglos de persecución, humillación y degradación.
Esos valores fundamentales no son objetos de museo. Son factores de historia,
imprescindibles para nuestra imprescindible invención de una América sin mandones
ni mandados. Esos valores acusan al sistema que los niega.
***
Hace algún tiempo, el sacerdote español Ignacio Ellacuría me dijo que le resultaba
absurdo eso del Descubrimiento de América. El opresor es incapaz de descubrir,
me dijo:
-Es el oprimido el que descubre al opresor. Él creía que el opresor ni siquiera
puede descubrirse a sí mismo. La verdadera realidad del opresor sólo se puede
ver desde el oprimido. Ignacio Ellacuría fue acribillado a balazos, por creer
en esa imperdonable capacidad de revelación y por compartir los riesgos de la
fe en su poder de profecía. ¿Lo asesinaron los militares de El Salvador, o lo
asesinó un sistema que no puede tolerar la mirada que lo delata?
Tomado de: Eduardo Galeano, Ser como ellos y otros artículos, Siglo XXI, México,
1992
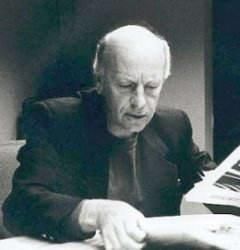  Eduardo
Galeano cuenta la historia de la Revolución Sandinista Eduardo
Galeano cuenta la historia de la Revolución Sandinista
1963
Río Coco
En los hombros lleva el abrazo de Sandino,
Que el tiempo no ha borrado. Treinta años después, el coronel Santos López vuelve
a la guerra, en la selva del norte, para que Nicaragua sea.
Hace un par de años nació el Frente Sandinista. Lo nacieron, junto a Santos
López, Carlos Fonseca Amador y Tomás Borge y otros muchachos que no conocieron
a Sandino pero quieren continuarlo. La tarea costará sangre, y ellos lo saben:
- Tanta inmundicia no puede ser lavada con agua, por muy bendita que esté -dice
Carlos Fonseca.
Perdidos, sin armas, ensopados por la lluvia eterna, sin comer pero comidos,
jodidos, rejodidos, deambulan por la selva los guerrilleros. No hay peor momento
que la caída del sol. El día es día y la noche, noche, pero el atardecer es
hora de agonía y espantosa soledad; y los sandinistas no son nada todavía, o
casi nada.
1976
Selva de Zinica
Carlos
Criticaba de frente, elogiaba por la espalda. Miraba como gallo enojado, por
miope y por fanático, bruscos ojos azules del que veía más allá de los otros,
hombre de todo o nada; pero las alegrías lo hacían brincar como a niño chico
y cuando dictaba órdenes parecía que estaba pidiendo favores.
Carlos Fonseca Amador, jefe de la revolución de Nicaragua, ha caído peleando
en la selva.
Un corones trae la noticia e la celda donde Tomás Borge yace reventado por la
tortura.
Juntos habían andado mucho camino, Carlos y Tomás, desde los tiempos en que
Carlos vendía diarios y caramelos en Matagalpa; y juntos habían fundado, en
Tegucigalpa, el Frente Sandinista.
- Murió -dice el coronel.
- Se equivoca, coronel -dice Tomás
1977
Managua
Tomás
Atado a una argolla, tiritando, todo enchastrado de mierda y sangre y vómito,
Tomás Borge es un montoncito de huesos rotos y de nervios desnudos, una piltrafa
que yace en el suelo esperando el próximo turno de suplicio.
Pero ese resto de él todavía puede navegar por los secretos ríos que lo viajan
más allá del dolor y la locura. Dejándose ir llega a otra Nicaragua; y la ve.
A través de la capucha que le estruja la cara hinchada por los golpes, la ve:
cuenta las camas de cada hospital, las ventanas de cada escuela, los árboles
de cada parque, y ve a los dormidos parpadeando, encandilados, los muertos de
hambre y los muertos de todo que están siendo despertados por los soles recién
nacidos de su vuelo.
1977
Archipiélago de Solentiname
Cardenal
Las garzas, que están mirándose al espejo, alzan los picos: ya vuelven las barcas
de los pescadores, y tras ellas las tortugas que vienen a parir a la playa.
En un barracón de madera, Jesús come sentado a la mesa de los pescadores. Come
huevos de tortuga y carne de guapotes recién pescados, y come yuca. La selva,
buscándolo, mete sus brazos por las ventanas.
A la gloria de este Jesús escribe Ernesto Cardenal, el monje poeta de Solentiname.
A su gloria canta el zanate clarinero, pájaro sin adornos, siempre volando entre
pobres, que en las aguas del lago se refresca las alas. Y a su gloria pintan
los pescadores. Pintan cuadros fulgurantes que anuncian el Paraíso, todos hermanos,
nadie patrón, nadie peón; hasta que una noche los pescadores que pintan el Paraíso
deciden empezar a hacerlo y atraviesan el lago y se lanzan al asalto del cuartel
de San Carlos.
- ¡Jo-dío! ¡Jo-dío!
A muchos mata la dictadura mientras los buscadores del Paraíso caminan por las
montañas y los valles y las islas de Nicaragua. La masa se levanta, el gran
pan se eleva...
1978
Managua
"La Chanchera"
llama el pueblo nicaragüense al Palacio Nacional. En el primer piso de este
pretencioso partenón discursean los senadores. En el segundo, los diputados.
Un mediodía de agosto, un puñado de guerrilleros al mando de Edén Pastora y
Dora María Téllez asalta la Chanchera, t en tres minutos se apodera de todos
los legisladores de Somoza. Para recuperarlos, Somoza no tiene más remedio que
liberar a los sandinistas presos. El pueblo ovaciona a los sandinistas todo
a lo largo del camino al aeropuerto.
Éste va siendo un año de guerra continua. Somoza lo inauguró mandando matar
al periodista Pedro Joaquín Chamorro. Entonces el pueblo en furia incendió varias
empresas del dictador. Las llamas arrasaron a la próspera Plasmaféresis, S.
A., que exportaba sangre nicaragüense a los Estados Unidos; y el pueblo juró
que no descansará hasta enterrar al vampiro, en algún lugar más oscuro que la
noche, con un a estaca clavada en el corazón.
1979
Siuna
Retrato de un obrero en Nicaragua
José Villarreina, casado, tres hijos. Minero de la empresa norteamericana Rosario
Mines, que hace setenta años volteó al presidente Zalaya. Desde 1952, Villarreina
escarba oro en los socavoces de Siuna; pero sus pulmones no están todavía del
todo podridos.
A la una y media de la tarde del 3 de julio de 1979, Villarreina asoma por una
de las chimeneas del socavón y un vagón de mineral le arranca la cabeza. Treinta
y cinco minutos después, la empresa comunica al muerto que de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 18, 115, y 119 del Código de Trabajo, queda suspendido
por incumplimiento de contrato.
1979
En toda Nicaragua
Corcovea la tierra
mas que en todos los terremotos juntos. Los Aviones sobrevuelan la selva inmensa
arrojando napalm y bombardean las ciudades erizadas de barricadas y trincheras.
Los sandinistas se apoderan de León, Masaya, Jinotega, Chinandega, Estelí, Carazo,
Jinotepe...
Mientras Somoza espera un préstamo de 65 millones de dólares, que cuenta con
el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, en toda Nicaragua se pelea
árbol por árbol y casa por casa. Enmascarados tras las caretas o pañuelos, los
muchachos atacan con fusiles o machetes o palos o piedras o lo que venga; y
si el fusil no es de verdad el de juguete sirve para impresionar.
En Masaya, que en lengua india significa Ciudad que arde, el pueblo, sabio en
pirotecnia, convierte los tubos de agua en cañones de morteros y también inventa
la bomba de contacto, sin mecha, que estalla al golpear. En medio del tiroteo
caminan las viejecitas cargando grandes bolsas llenas de bombas, y las van distribuyendo
como quien reparte pan.
1979
En toda Nicaragua
Que nadie quede solo,
que nadie se pierda, que se armó la runga, reventó la mierda, el gran corre-corre,
el pueblo arrecho peleando a puro pecho contra tanques y tanquetas, camiones
y avionetas, rifles y metralletas, todos el mundo a la bulla, de aquí nadie
se raja, sagrada guerra mía y tuya y no guerrita de rifa y rafa, pueblo fiero,
arsenal casero, a verga limpia peleando, si no te morís matando vas a morirte
muriendo, que codo a codo es el modo, todos con todo, pueblo siendo.
1979
Managua
"Hay que estimular el turismo",
ordena el dictador mientras arden los barrios orientales de Managua, incendiados
por los aviones.
Desde el búnker, gran útero de acero y cemento, gobierna Somoza. Allí no se
escucha el trueno de las bombas, ni los aullidos de la gente, ni nada se ve
ni se huele. En el búnker vive Somoza desde hace tiempo, en pleno centro de
Managua pero infinitamente lejos de Nicaragua; y en el búnker se reúne, ahora
con Fausto Amador.
Fausto Amador, padre de Carlos Fonseca Amador, es el administrador general del
hombre más rico de Centroamérica. El hijo, fundador del Frente Sandinista, entendía
de patria; el padre, de patrimonio.
Rodeados de espejos y de flores de plástico, sentados ante una computadora,
Somoza y Fausto Amador organizan la liquidación de los negocios y el desvalije
total de Nicaragua.
Después , Somoza declara por teléfono:
- Ni me voy ni me van.
1979
Managua
El nieto de Somoza
Lo van y se va. Al alba, Somoza sube al avión hacia Miami. En estos últimos
días los Estados Unidos lo han abandonado, pero él no ha abandonado a los Estados
Unidos:
- En mi corazón, yo siempre seré parte de esa gran nación.
Somoza se lleva de Nicaragua los lingotes de oro del Banco Central, ocho papagayos
de colores y los ataúdes de su padre y de su hermano. También se lleva, vivo,
al príncipe heredero.
Anastasio Somoza Portocarrero, nieto del fundador de la dinastía, es un corpulento
militar que ha aprendido las artes del mando y el buen gobierno en los Estados
Unidos. En Nicaragua fundó y dirigió, hasta hoy, la Escuela de Entrenamiento
Básico de Infantería, un juvenil cuerpo del ejército especializado en el interrogatorio
de prisioneros y famoso por sus habilidades: armados de pinza y cuchara, estos
muchachos saben arrancar uñas sin quebrar las raíces y saben arrancar ojos sin
lastimar los párpados.
La estirpe de los Somoza marcha al destierro mientras Augusto César Sandino
pasea por toda Nicaragua, bajo lluvia de flores, medio siglo después de su fusilamiento.
Se ha vuelto loco este país: el plomo flota, el corcho se hunde, los muertos
se escapan del cementerio y las mujeres de la cocina.
1979
Granada
Las comandantes
A la espalda, un abismo. Por delante y a los costados, el pueblo armado acometiendo.
El cuartel La Pólvora, en la ciudad de Granada, último reducto de la dictadura,
está al caer.
Cuando el coronel se entera de la fuga de Somoza, manda callar las ametralladoras.
Los sandinistas también dejan de disparar.
Al rato se abre el portón de hierro del cuartel y aparece el coronel agitando
un trapo blanco.
- ¡No disparen!
El coronel atraviesa la calle.
- Quiero hablar con el comandante.
Cae el pañuelo que cubre la cara:
- La comandante soy yo -dice Mónica Baltodano, una de las mujeres sandinistas
con mando de tropa.
- ¿Que qué?
Por boca del coronel, macho altivo, habla la institución militar, vencida pera
digna, hombría del pantalón, honor del uniforme:
- ¡Yo no me rindo ante una mujer! -ruge el coronel.
Y se rinde.
1979
En toda Nicaragua
Naciendo
Tiene unas horas de edad la Nicaragua recién nacida en los escombros, verdor
nuevito entre las ruinas del saqueo y de la guerra; y la cantora luz del primer
día de la Creación alegra el aire que huele a quemado.
1980
En toda Nicaragua
Andando
La revolución sandinista no fusila a nadie; pero del ejército de Somoza no queda
ni la banda de música. A manos de todos pasan los fusiles, mientras se desencadena
la reforma agraria en los campos desolados.
Un inmenso ejército de voluntarios, armados de lápices y de vacunas, invade
su propio país. Revolución, revelación, de quienes creen y crean: no infalibles
dioses de majestuoso andar sino personitas nomás, durante siglos obligadas a
la obediencia y entrenadas para la impotencia. Ahora, a los tropezones, se echan
a caminar. Van en busca del pan y la palabra: esta tierra, que abrió la boca,
está ansiosa de comer y de decir.
1980
En toda Nicaragua
Descubriendo
Cabalgando, remando, caminando, los brigadistas de la alfabetización penetran
las más escondidas comarcas de Nicaragua. A la luz del candil, enseñan a manejar
el lápiz a quien no sabe, para que nunca más lo engañen los que se pasan de
vivos.
Mientras enseñan, los brigadistas comparten la poca comida, se agachan en el
acarreo y la deshierba, se pelan las manos hachando leña y pasan la noche tendidos
en el suelo, aplaudiendo mosquitos. Descubren miel silvestre dentro de los árboles
y dentro de las gentes leyendas y coplas y perdidas sabidurías; poquito a poco
van conociendo los secretos lenguajes de las hierbas que alegran sabores y curan
dolencias y mordeduras de serpientes. Enseñando, los brigadistas aprenden toda
la maldición y la maravilla de este país, su país, habitado por sobrevivientes:
en Nicaragua, quien no se muere de hambre o peste o tiro, se muere de risa.
1983
Río Tuma
Realizando
Entre la dignidad y el desprecio andan zumbando las balas en Nicaragua; y a
muchos la guerra les apaga la vida.
Éste es uno de los batallones que están peleando contra los invasores. Desde
los barrios más pobres de Managua han venido estos voluntarios hasta los lejanos
llanos del río Tuma. Cada vez que cesa el estrépito, el Beto, el profe, contagia
letras. El contagio ocurre cuando algún miliciano le pide que le escriba una
carta. El Beto cumple y después:
- Ésta es la última que te escribo. Te ofrezco algo mejor.
Sebastián Fuertes, soldador de hierro del barrio El Maldito, hombre de unos
cuantos años y guerras y mujeres, es unos de los que se arrimó y fue condenado
a la alfabetización. Lleva unos pocos días rompiendo grafos y desgarrando papeles
en los respiros del tiroteo, y aguantándose a pie firme mucha broma pesada,
cuando llega el primero de mayo y sus compañeros lo eligen para el discurso.
En un potrero lleno de bosta y garrapatas, se celebra el acto. Sebastián se
alza sobre un cajón, saca del bolsillo un papelito doblado y lee las primeras
palabras nacidas de su mano. Lee de lejos, estirando el brazo, porque la vista
no lo ayuda y lentes no tiene:
- ¡Hermanos del batallón 8221!...
1983
Managua
Desafiando
Penachos de humo brotan de las bocas de los volcanes y de las bocas de los fusiles.
Los campesinos van a la guerra en burro, con un papagayo al hombro. Dios era
pintor primitivo cuando imaginó esta tierra de hablar suavecito.
Los Estados Unidos, que entrenan y pagan a los contras, la condenan a morir
y a matar. Desde Honduras la atacan los somocistas; desde Costa rica, Edén Pastora
la traiciona.
Y en eso viene el Papa de Roma. El Papa maldice a los sacerdotes que aman a
Nicaragua más que al alto cuelo, y manda a callar, de mala manera, a quienes
le piden que rece por las almas de los patriotas asesinados. Tras pelearse con
la católica multitud reunida en la plaza, se marcha, furioso, de esta tierra
endemoniada.
1984
Washington
"1984"
El Departamento de Estado de los Estados Unidos decide suprimir la palabra asesinato
en sus informes sobre violación de derechos humanos en América Latina y en otras
regiones. En lugar de asesinato, ha de decirse: ilegal o arbitraria privación
de vida.
Hace tiempo que la CIA evita la palabra asesinar en sus manuales de terrorismo
práctico. Cuando la CIA mata o manda matar a un enemigo, no lo asesina: lo neutraliza.
El Departamento de Estado llama fuerzas de paz a las fuerzas de guerra que los
Estados Unidos suelen desembarcar al sur de sus fronteras; y llama luchadores
de la libertad a quienes luchan por la restauración de sus negocios en Nicaragua.
Eduardo Galeano - Memoria del fuego 3

|